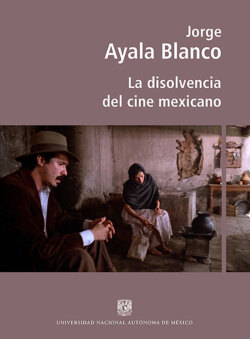Читать книгу La disolvencia del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 15
La carcajada escatológica
Оглавление¿De veras va a venir a chupárnosla? Transilvania, ¿qué eso no queda por la Tapo? La escatología de los mitos lastrados arranca estruendosas carcajadas en El vampiro teporocho de Rafael Villaseñor Kuri (1989).
Un añoso letrero indicador recién colocado señala el renombre del lugar (“Transilvania. Habitantes: un vampiro”) y una pinchurrienta galería de antorchas en disposición circular conduce al sótano del castillo donde yace el féretro del conde Drácula (Pedro Weber Chatanuga), inmovilizado desde hace siglo y medio (¿medio qué?). Por las prisas, el más torpón de los tres sabios internacionales de bata blanca que han descubierto el cuerpo incorrupto, lo semirreanima al sacarle la estaca del corazón, pero vuelve a clavársela (“No se preocupen, ya se la metimos”), a tiempo para mandar al sanguinario vampiro más allá de la estratosfera, a bordo de un cohete de Cabo Cañaveral, y hacerlo estallar por siempre en el espacio sideral. Con tan mala fortuna, que un trozo de la cápsula, llevando adentro al aterrado monstruo, viene a caer en las afueras de la ciudad de México.
Aturdido y cegado por la luz, fuera de contexto y sediento de sangre, el vampiro camina a tientas en torno de un árbol (“¿Otra vez encerrado?”), comprueba la avería de sus poderes sobrenaturales, intenta en vano que lo lleve en su camión un transportista que se bajó a orinar en la carretera (“Pinche viejo maricón”), logra volver a volar, es perseguido por un perro mordelón en la granja de una niña rubia que le ofrecía margaritas con angelical sonrisa, y el desmejorado ultraterreno va a dar por la noche con un corrillo de teporochos reunidos alrededor de una fogata callejera. Después de hacer colectivamente mofa del estrambótico forastero con acento de ultramar, el único de los teporochitos que consigue apiadarse es el lumpenabogado Topillos (Mario Zebadúa Colocho), quien, al verlo ávido de sangre fresca de hembras, lo alecciona contra el sida. Por encajarle sus colmillos con condones inflados a una suripanta en la vía pública, nuestro vampiro centenario será encarcelado y sometido a interrogatorio, junto al resbaloso travesti Cleopatra González (Enrique Herranz), de moño rojo en el pelo, hasta que ambos escapan a toda carrera, tras confundir la insinuación de “mordida” que le hace un policía al monstruo con una solicitud de mordisco.
Estampado por azares de vuelo contra un camión de mudanzas, nuestro conde transilvano convertirá en sus lacayos a tres macheteros barbajanes con bodega en la Pantitlán: el Mantecas (Charly Valentino), el Zopilote (Memo de Alvarado Condorito) y el Tripas (Humberto Herrera). Expulsado junto con sus seguidores de un cabaret de medio pelo en sofisticada fiesta de disfraces draculescos y luego de cierto incidente penoso con la pirujona Afrodita (Rebeca Silva), el monstruo quedará muy disminuido, a merced de sus tres lumpenazos. Lo exhibirán como curiosidad de feria, se lo llevarán de putas y lo alcoholizarán, sin importarles las riquezas prometidas en Transilvania.
Electrocutado al fin por un cable de alta tensión y con el hocico sangrante, nuestro vampirazo será conducido a un sanatorio de la Secretaría de Salud, en donde su situación cambiará, atendido con esmero por la enfermera morticia Roxana (Gabriela Goldsmith) y atragantándose con la sangre de infinidad de pacientes, aunque se le crea víctima de una leucemia de tipo aún desconocido. Remate feliz con sorpresa: el vampiro y su rubia paisana seguidora disfrutarán de sus latrocinios a bancos de sangre, haciendo picnic de humor negro en un parque público, mientras el machetero Zopi(lote) muestra a uno de sus compañeros de mingitorio sus colmillos crecidos de repente, a semejanza del viejo pederasta Joe. E. Brown al final de Una Eva y dos Adanes de Wilder, 1959 (“Un vampiro al año no hace daño”).
El mito macabro y terrorífico por excelencia del cine de horror se lastra, se lumpeniza, pierde otra de sus escamas, se desquicia. Vuelto por enésima vez lúdico, ahora se ha tornado escatológico, en todos sentidos del término: se envuelve con un amasijo de entidades excremenciales y suciedades culturales, encarna el destino final de un personaje de superstición convertido en leyenda, y reporta las postrimerías del cine cómico mexicano de los ochentas.
Del vampiro caído, todos hacen leña, hasta el director de cabecera de Chente Fernández lanzado al cine de albures (Villaseñor Kuri) con sus profusos argumentistas (Luis Berkis, Antonio Orellana). Ya nada queda de la superstición original acerca del conde erotómano y empalador, que a decir de sus estudiosos (Laszowska Gerard) era una mezcla de supersticiones nativas rumanas, supersticiones germanas importadas y supersticiones errantes gitanas, a las que podrían añadírseles las primitivas supersticiones literarias de Bram Stoker (Drácula, 1897), las supersticiones ornamentadas por las clásicas ficciones vampíricas del cine expresionista / fantástico (Murnau, Browning) y las supersticiones aclimatadoras del cine de horror mexicano (desde El vampiro de Méndez, 1957) hasta Alucarda de López Moctezuma, 1975). Un hato de supersticiones hibridizadas, supersticiones desechas, supersticiones regenerables, supersticiones autoirrisorias; sólo faltaban El vampiro teporocho y su escatología de la superstición gastada y denigratoria para desatar carcajadas en su desaprensivo público popular.
Con la mirada puesta en La danza de los vampiros (Polanski, 1967) y en las sabrosas paginitas de alguna expedita sátira vampírica de Woody Alien, cada vez que un estudiante de cine se halla en crisis de inspiración, o se siente sagazmente original, acomete un ejercicio fílmico sobre vampiros cotorros, sin perdón alguno al lugar común: Vampiro-vampiro de Benlliure, 1974; Vampiro de Domínguez-Herrera, 1983; El conde se esconde de Liguori, 1985, y muchas cuequerías más. Por el lado del cine estadunidense, año con año un buen puñado de películas se reapropia del tema, tan vampirizable, en registros de toda clase, como babosa comedia juvenil (tipo Vampiro adolescente de Jimmy Huston, 1987), como congestionada parábola posmoderna (tipo Los muchachos perdidos de Schumacher, 1987), como exasperación neorromántica (tipo Cuando cae la oscuridad de Bigelow, 1987). Inclusive, siguiendo el mal ejemplo pueril de Abbott y Costello contra los fantasmas (Barton, 1948), existe una infratradición de choteo draculesco dentro de nuestro fílmico humor blanco y / o involuntario, para el lucimiento de un envejecido Mantequilla (Échenme al vampiro de Crevenna, 1961), de la pareja Loco Valdés-José Jasso (Frankenstein, el vampiro y cía. de Alazraki, 1961), de El Santo (Santo y Blue Demon contra los monstruos de G. Martínez Solares, 1970), de Capulina (Capulina contra los vampiros de Cardona padre, 1970) y del herodizable pequeñín precoz Carlos Espejel (Chiquidrácula de Aldama, 1986).
Por su parte, El vampiro teporocho es sólo el Batman (Burton, 1989) que nos merecemos en el tercer inmundo mexicano. No es un vampiro culterano, pero habla pomposa y compulsivamente en verso (“Que no me habléis de tú / voto a Belcebú”), y sus interlocurores le responden con frases rimadas para estar a la altura (“Me rendiréis pleitesía” / “Se lo pico a usted y a la Cía”), en una hipertrofiada mezcla de castellano del siglo xvi y de satanizados albures de La pulquería (Castro, 1980), hasta la manía, el hartazgo, el vértigo, como si se tratara de masculinizar soezmente las hazañas versificadoras de María Félix en El monje blanco (Bracho, 1945), o de componer en el aire una nueva versión chuscolépera del Don Juan Tenorio de Zorrilla antes del día de muertos. Por si eso fuera poco, nuestro gran mamífero sangradicto de amplia capa habla con subrayado acento y énfasis de gachupín abarrotero, pues aprendió la lengua castiza en la España de tiempos de la Inquisición, y eso explica tanto la ampulosidad de su verba florida (“Mis hábitos alimenticios no son de su incumbencia”) como la desaforada voracidad de sus intrusiones en la vulgar lujuria verbal, tan generalizada, pero que sólo el ampuloso licenciado Topillos sabe secundarle (“No temáis, calentaos” / “Por delante y por detráos”).
Tampoco es un vampiro de comedieta juvenil, pero la babosería de la hemorragia ficcional en que se ve involucrado, desborda energía adolescente, no siempre desperdiciada. No es un vampiro de parábola posmoderna, de puñeta mental posmo, sino del exacto contrario que más se le asemeja: el adefesio premoderno naíf. No se propone ninguna exasperación romántica, pero termina coronándose el triunfo de los amantes malditos, la parejita de picnic que sorbe con popote sus bolsas plásticas de sangre, y lo hace del modo más instintivo, visceral y lesionante de susceptibilidades, para culminar con ese gag maricón de la letrina, en el mejor estilo guadalajareño de la revista Galimatías. Y nada más distante del humor blanco o involuntario que la desconsolada escatología febril de esta película basuresca y con personajes increíblemente estúpidos, aunque por esa misma vía logran recuperarse ciertos gestos brujeriles y cierto candor nihilista de Hermelinda Linda (Aldama, 1985), film-historieta cómico-satírica para adultos con polimorfas perversiones infantilistas, si los hay.
Medra la escatología de la denigración draculona. Delirante a su muy tosco modo, el film de Villaseñor Kuri es un caso (patológico, enloquecido, gozoso) de embestidas sadomasoquistas contra un indefenso personaje imaginario en off side, un verdadero festival de degradaciones del pobre conde Drácula extraviado en la mexicanidad barbajana. Pese al título de la cinta, nuestro infeliz vampirazo ni siquiera llega a teporocho, pues eso ya significaría la persistencia en una afición extrema y un lumpenestatus socialmente reconocido. Este conde Drácula es el outsider perfecto que nunca imaginó el ensayista inglés Colin Wilson en los cincuentas, es el pato ideal de feria para el tiro al blanco y el escupitajo, es el chivo expiatorio más clamante / declamante jamás concebido. Con una vocación al fracaso realmente inigualable, sólo existe para ser degradado. Hasta el científico africano con melena hirsuta y macana de Trucutú contribuye a fulminarlo en el espacio sideral. El chofer de materiales lo persigue a palos creyéndolo putón. Los perros le ladran, jalándole la capa en estampida. Los teporochos en corro le convidan fogonazos de alcohol puro (“Es la sangre de los dioses”) que sacan llamaradas de la fogata en bote. El Cleopatra amanece dormilado en sus brazos dentro de la celda, pues ya lo adoptó como “su hombre”. El policía celador lo garrotea a la primera mordida, la Afrodita desnuda en el jacuzzi le hecha insecticida en espray, cuando él ya se había convertido en La mosca (Cronenberg, 1986) para espiarla entusiasmado.
Ítem más. Sus tarados intentos de vuelo perforan la lámina del camión de mudanzas de los futuros secuaces / verdugos, sus berrinches provocan apagones sísmicos, las protectoras gafas negras que debe usar lo aislan inerme, sus ropajes tradicionales sólo le sirven para cosechar sarcasmos o ganar el primer premio en un cabareteril baile de disfraces para ¡Dráculas impostores! Los crueles macheteros prácticamente lo padrotean, lo hacen cargar huacales en el mercado, lo hacen imitar animales en la plaza pública (“¿Qué no ve que me estoy haciendo buey?”), lo exhiben como el freak chafo (“¿Por qué te volviste vampiro?” / “Por desobedecer a mis padres”), lo hacen meter la carota entre círculos concéntricos para “tiro al negro”, lo hacen posar para fotos callejeras (“Retrátese con el vampiro y llévese una estaca autografiada”) y lo hacen enchilarse con un preparado a base de todo tipo de chiles picantes en la fonda.
La putangona de cabaret (Laura Tovar) que le platicaba al vampiro cuentos verdes al oído (“Érase un vampiro que visitaba a su novia cada mes”) y fajaba con él en un motel, reacciona violentamente a la primera clavada de colmillos (“Ah, te gusta lo agresivo”) y lo agarra a cadenazos de Mujer en Llamas, en cámara rápida, por todo el cuarto. Incluso la enfermera Roxana que amorosamente le daba su biberón de sangre humana, dentro de un sarcófago-cuna colgado del techo, también le clava una buena estaca, para que deje de dar lata y ya se duerma. Y si es cierto que “las supersticiones pueden servir como guía a los caracteres y hábitos de la nación en que prevalecen” (Laszowska Gerard), ¿qué decir de las supersticiones movilizadoras de este vampiro que, a fuerza de ingerir chiles y echar fuego por los ojos, y hasta por el medallón del pecho, se transforma reincidentemente en guajolote, cual animal-emblema mexicano? Poco le importa el teratológico significado profundo, si el parlante guajolote-vampiro va a ocasionar la escena más brutal de este auto sacramental antidraculesco: llevado a un palenque, enfrentado a un gallo de pelea con navajas (“Debe ser gallo banda”) que lo deja ko, vendado del pescuezo y de una pata, y vuelto a la normalidad al calor de un fanal camionero que prefiere explotar.
Mucho antes, nuestro héroe infrafantástico ha hecho explotar las escatologías de su pasado como alburero fornicador. Después de diez años en papeles ínfimos que requerían farsescas figuras recias (Dos de abajo de Gazcón, 1982) o desternillantes remedadores de acentos extranjeros (como el capo mafioso de Las fabulosas del reventón II de F. Duran, 1982); después de medio centenar de películas como indispensable patiño del Caballo Rojas (ese padre carnicero de Un macho en el salón de belleza de Castro, 1987) y de los exflacos Ibáñez y Guzmán (ese generalote atrabiliario de Tejeringo el Chico en La corneta de mi general de Castro, 1988), el experimentado comediante Pedro Weber Chatanuga llega a su primer estelar, al estrellato absoluto, a la película confeccionada a su medida, un poco tarde, pero seguro y bien acompañado. Tiene gracia su Draculón, más gallego bestia que transilvano. Viejo, feo, gordo, fofo, buchacón, colmilludo, cejas arqueables, carota empastada de blanco, patillazas entrecanas en ristre, vozarrón estruendoso, gestos grandilocuentes, ademanes operáticos y sendas verrugas entre esos enormes cachetes que se desploman sobre la prominente papada, cual Hermelindo Lindo instantáneo, o caricatura con patas del monero Heliofiores.
Muy orondo, furioso porque lo tutean pero no porque lo degradan al máximo, bufa, ruge, ladra, ronronea, se deja arrullar, chilla como murciélago (“III”), clama por las iras de Satán con efectos de órgano, esboza señas obscenas con una mano al emprender el vuelo, asesta continuos golpes a sus vasallos con la ribeteada capa rojinegra al marchar hacia el frente, y se resiste dignamente al sádico castigo nocional, prolongándolo, desafiándolo, escarneciéndolo, eludiendo la fácil celebración de estereotipos humillados, sobreviviéndose. De alburero fornicador a viviente combinatoria de figuras legendarias, rumbo a las hazañas rurales de El semental de Palo Alto (Villaseñor Kuri, 1989), pero sin complacencia masoquista en la denigración para arrancar la carcajada, y sin necesidad de apelar a ningún pasado melodramático de su personaje. A medio camino entre el villano victimado y el vejancón aprestado. Brutote, “machorro”, necio, cabezudo, dispuesto a gozar al infinito, mientras se pueda, con las sublimaciones escatológicas de sus anteriores aventuras fársicas.
¿Dónde quedó la escatología del humor de mingitorio? En esta película donde el viaje interespacial se resume en la luz rojiza de una tele sobre la cara empavorecida del Draculín, donde el cohete es un vil tanque de fierro con abertura y pintas (“Alza salarial a los astronautas”), donde la comandancia de policía es un mugre set estático y apretado, donde la feria multitudinaria se reduce a un kioskito coyoacanense y un dolly lateral sobre chicuelos en línea, y donde los mingitorios bodegueros abarcan sólo a dos sujetos de espaldas, en posición de mear, y una pared jodida con letrerito de wc; en este cine para pobres, en esta cinta de tres centavos compensados por un infumable ritmo precipitado, no será raro que el egregio ingenio de los mexicanos, nuestro ingenio domavampiros esté representado por un chafirete mantecoso con jeta de bebé cábula, el Mantecas (Charly Valentino) y sus dos macheteros, bien apodados el Zopi y el Tripas, habituados a que su jefe piense en ellos, salvo cuando se trata de rechingar al extraño, al nivel del albur o una orinada físicoespiritual gratuita.
Son los raspas, los rijosos sin motivo, los bromistas del chile habanero o el cuaresmeño en el taco, los preceptores de la mexicanidad básica que disfrutan sensualmente su barbajanería. Son tres carotas burlonas que revientan el encuadre subjetivo en contrapicado, al reunirse alrededor del vampiro derrumbado y lo aconsejan para que deje de desvariar creyéndose Drácula (“¿Para qué fumas eso? Mira cómo te pones” / “¿Con qué te cruzaste?” / “Di no a las drogas, y si no, pásaselas a quien más confianza le tengas”). Luego, el móndrigo Mantecas se calma agitando la cabeza cual péndulo deschavetado, atesora con unción el micrófono en las ferias para hablar como merolico, liderea a sus cuadernos en todas las maldades al agarrar de hazmerreír al conde(nado), brilla por sus grandes ideas obtusas y parte plaza en el hospital cuando visitan en bola al Draculita encamado (“Mira, uno al que le amputaron las piernas, ¿cuánto por los zapatos?”). Con paliacates a lo Karate Kid en la frente, el atolondrado Tripas sólo desahoga desquites inofensivos, recibe regaños y se aparece con una corona fúnebre, en cuyo centro ha introducido el testuz, inútilmente robada pero todavía capitalizable entre el desfile de féretros del nosocomio succionado por la parejita vampírica. Y con una cachuchita de molote (cual faro buscador de inteligencias a él negadas), el Zopi corea todas las acciones monas o nefandas, con fervor, hasta que le toca ser protagonista de su transformación en vampiro gay.
Una nueva picaresca escatológica se asoma al interior del barroquismo sexodesmadroso de estos especímenes, jamás derrotados por la miseria (real, económica, moral) y tan conscientes de sus impudicias jubilatorias (“Desde que naciste no se te ha quitado la diarrea mental, cómo serás güey”).