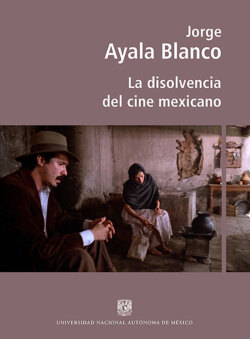Читать книгу La disolvencia del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 21
Primo tempo: El castísimo patriarca del burdel
ОглавлениеSegún Sabor a mí (antes Cancionero, antes El último bohemio) de René Cardona hijo (1988), todo era apacible, conciliador y armónico en la vieja carretera México-Cuernavaca de los años sesenta nacionales. La cámara reumática del veterano fotógrafo José Ortiz Ramos acariciaba cual filamento solar al idílico arroyuelo que resonaba con los trompetazos introductorios de un modernizador bolero tardío, nuestro raudo automóvil fluidificado por la expectante canción devoraba la sierpe del camino, la entrañable parejita formada por el lúgubre compositor oaxaqueño Álvaro Carrillo (José José) y su madura esposa abnegada Ana María (Angélica Aragón) machacaba por enésima vez floridas frases de reconciliación (“Te acepté como eras”) tras reproche (“No puedes seguir con esa doble vida”), y hasta la radio del coche se unía efusiva al lugar común de la idealización biográfica, transmitiendo el primer homenaje de reconocimiento a nuestro héroe romántico por excelencia, pasado de moda pero en el “pináculo de la fama” en pleno 1969 (sin albures mediante).
Sin embargo, acorralado por tan ambiguos mimos acústicos y conyugales, apabullado por el recuerdo de sus responsabilidades (“Piensa en nuestros cuatro hijos y el que viene en camino”), huyendo paranoicamente de su torturante afición por la mala vida y acaso rehusándose en el inconsciente a resolver in extremis su dicotomía existencial, el buen Alvarito sólo podía comportarse como un aguafiestas demencial. Pone cara de mustio, emite un desgarrador pujido y se estrella contra un camionzote estacionado en providencial curva. No podía desperdiciar la oportunidad de que la noticia de su muerte accidental se anunciara en el estudio Azul y Oro de la xew, ante todos sus intérpretes y amigos, reunidos para homenajearlo, pero de inmediato compungidos e inmóviles. No podía correr el riesgo de dejar sin trama edificante a su futura película con Sabor a mí, centrada dramáticamente en una indecisa, recurrente y tediosa oscilación entre el hogar sacrosanto y la bohemia adecentadamente sórdida. No podía perderse la ocasión de enmarcar el no-argumento de su existencia canora entre un prólogo de inminencia trágica y un epílogo de tragedia consumada, ambos consumidos en una hornacina carreteril de inextinguibles llamas, tan purificadoras de la Historia como las de cualquier aborto de epopeya obrera del cine echeverrista.
Así, aunque resumida la vida en sólo dos flashbacks (uno de 1948 y otro de 1958, fechas cruciales en la trayectoria del biografiado), el punto ciego de la muerte y el encaminamiento hacia la muerte parecerán redimir, volver trascendente y volver definitiva cada irremediable nimiedad presentada y acumulada, como una serie de juicios celebrados en el más allá (“sabrá Dios”). Los aplausos de los concurrentes al homenaje / acto luctuoso, hasta con moqueo y paliacate lacrimoso, harán olvidar los bostezos del espectador fílmico (“No te vayas, no”), y la felicidad matrimonial, siempre decidida pero vuelta a perderse hasta la eternidad, será a un tiempo referencia obligada de toda una existencia canora y máxima aspiración del lúgubre biografiado de la doble vida, incomparable fuente de inspiración digna (“Se te olvida”) y única forma de armonización concebible (“La puerta se cerró detrás de ti”). Un desenfoque sobre el abotagado cuan afligido rostro de José José, encarnando con terror a un hipotético Álvaro Carrillo en trance de estrellarse para bien morir (“Ese”), y el relato puede comenzar (“La mentira”).
Sabor a mí o sabor a nada. Cuando joven, dentro de los ya añosos patios de la militarizada escuela agraria de Chapingo, el botijoncito Álvaro se dedicaba a trasquilar a los compañeros de primer ingreso, durante la simpática novatada tradicional, antes de arrojarlos simpáticamente a la fuente; luego les llevaba de serenata la misma tonada de invención suya a sus novias (“Sé que tú me quieres, Celia / Ana María”), se hacía arrestar por salir de noche y se consolaba cachondeando estatuas con canciones melosas. Durante el asueto de fin de semana viajaba al df con sus cuates (Miguel Ángel Ferriz, Rafael Amador y otros babas), perdían hasta el último centavo jugando torpes volados con el taquero, gorreaban cafecitos en un velatorio del que eran corridos a gladiolazo limpio, se topaban con un patrocinador Pepe Jara medio cancionero medio limosnero (Jorge Ortiz de Pinedo) y se largaban a conocer el lujoso lupanar de la legendaria madrota Graciela Olmos, la Bandida, en versión caricaturesca (Carmen Salinas), vagamente dedicada a la trata de blancas, pero bien protegida por políticos corruptos. Al final del fragmento biográfico-anecdótico, la ceremonia de graduación de unos nuevos ingenieros agrónomos, entre los que se cuenta el espabilado Álvaro, vale un minidocumental sobre los cachondos murales de Diego Rivera en la capilla de la institución y todo se vuelve pretexto triunfal para que veinte parejas de cadetes en traje de gala bailen, entre las suntuosas arcadas, una composición de nuestro indómito héroe (“El andariego”), hasta que el ñoño encanto se pierda, cuando el desarticulado padre militar (Gustavo Rojo) de la novia predilecta Ana María le prohíbe al muchacho que frecuente a su hija, por malviviente y burdelero.
Durante el fragmento dedicado a la vida adulta, de duración indefinida, un Álvaro siempre igual de infajable pero ya con las sienes plateadas reencuentra por fin al gran amor de su vida, Ana María, quien le telefonea desde el extremo de un mismo restaurante (“Si quieres verme realmente, date la vuelta”), para unirse por siempre, dejando por el momento plantados a sus respectivos acompañantes pretensos; luego se llena de hijos, hace papel de idiota ante el médico de emergencias que lo interrogaba en el sanatorio sobre un posible bloqueo anestésico a su amada parturienta (“Yo no sé, ahí se la encargo”), recurre en casos de apuro a la rijosa Bandida, sufre por no poder arrancarse la querencia de ese antro donde canta cual “bufón de borrachos”, intenta por poco tiempo modestos trabajos como ingeniero de restirador, lleva serenata en su cumpleaños a la pupila estrella del burdel (Merle Uribe) para ver si se las da al cuatísimo Pepe Jara pese a las estrictas prohibiciones o a los trinchazos en la mano de la famosa proxeneta (“A mis amigos lo que quieran, pero nalgas no, que ése es mi negocio”) y recibe en el prostíbulo hasta la conmovedora visita inesperada de su esposita asustada (“¿Cómo es posible que soportes un lugar como éste?”), quien lo abandona a cada cambio de plano, en espera de encontentarse a la próxima serenata (“Amor mío, tu rostro querido”).
Ya en el umbral de la decadencia, el inefable pringoso Álvaro padece molestos encuentros familiares con compañeras de burdel que su mujer soluciona de manera desafiante (“La que te la va a romper soy yo”), se saca una vez la lotería para que su amigote Pepe se desboque en una imitación a gritos de Cantando en la lluvia (Donen-Kelly, 1952), se cura la cruda de una juerga playera con gringas bikinosas al ver a la mismísima Muerte en gasas blancas cabreando entre palmeras al estilo cine simbólico de Corkidi para conseguir inspiración (“Luz de luna”), mientras Pepe sigue hamacando por el trasero a una rorra desinflada, y corre a despedirse, por última arrepentida vez, de su fiel consejera la Bandida (“Tú todavía puedes salvarte de esto; pero si vuelves, te juro que te mato”), antes de salir en estampida a su cita con la muerte al lado de su recién recuperada esposa (escenas sucesivas cronológicamente imposibles, pues al fallecer el biografiado, la célebre Bandida, también compositora, ya tenía siete años de muerta).
Ni sabor a mí, ni sabor a ti, ni sabor a pri, sino más bien sabor a aceda ejecutoria burocrática, sabor a cine por encargo para lambisconería a Miguel de la Madrid que terminó en manos de Televicine, sabor a blandenguería guionística de Alberto Isaac, sabor a prescindible anecdotario del director Cardona hijo, sabor a rapiña puritana del productor prestanombres de Televisa Carlos Amador. En el cine no hay mal tema, sino formas taradas de desarrollarlo. Es de lamentarse que la biografía del renovador de la canción romántica mexicana en los cincuentas no haya podido estar siquiera a la altura de la muy aceptable evocación que Celestino Gorostiza hiciera de las penalidades sentimentales de Miguel Lerdo de Tejada (adustamente encarnado por Julián Soler) y los éxitos de su Orquesta Típica en Sinfonía de una vida (1945).
He aquí la imagen de un Álvaro Carrillo (1921-1961) sin gustos, sin aficiones, sin manías, sin pasiones, sin todo aquello que hace a un hombre ser lo que es. Apenas con un vientre más prominente, preeminente, acústico y glamoroso que el de Ofelia Medina en Frida, naturaleza viva (Leduc, 1984), la excelsitud honorífica de José José parece aquejada de los mismos males inherentes: posa un personaje más que protagonizarlo, arrastra su destino a través de una fragmentación extrema que disemina episodios tan previsibles como irrelevantes, y la incompetencia para darle sentido al pedacerío anecdótico lleva a discursos espurios, como el desorden reiterativo en el esteticismo vacuo de Leduc, como el orden sin cohesión en la escalofriante moralina de Isaac-Amador-Cardona hijo. Más cerca de las defecciones autobiográficas del mismo José José en ¿Gavilán o paloma? (Gurrola, 1984) que de los azotes ingenuos del verosímil Julio Jaramillo (Martín Cortés) de Nuestro juramento (Gurrola, 1979), Sabor a mí exhibe despojos y rastros de una biografía sin biografiado, con desplantes de cartón y sufrimientos de plástico, reducida a un espasmódico acto celebratorio del familiarismo.
Son en balde las buenas escenas alternadas con cierta fuerza, como el parto de Ana María en paralelo con el retorno de Álvaro al antro, como la falsa serenata a la solitaria Ana María que en realidad es para la espectacular putaña Merle Uribe. Son en balde algunas regias referencias nostálgicas a nuestro viejo cine, que remiten al eficaz oficio de Cardona hijo, como la música festejante que le lleva Ana María a su “negro de mi vida” en prisión, como el diálogo cantado en el teatro de los tendederos que equivale al inmortal dúo de Pedro y Blanca Estela entonando “Amorcito corazón” en Nosotros los pobres (Rodríguez, 1947). Son en balde ideas audaces como sugerir el paso del tiempo a través de los cambios experimentados por un mozo maricón en el burdel. Son en balde las nada veladas alusiones políticas a la Era Uruchurtiana, como los intentos por reanimar a cierto putañero licenciadete muy influyente que murió de infarto en una de las alcobas de arriba, como el telefonema salvador de escándalos burdeleros a un milagroso Don Gustavo (¿Díaz Ordaz?) y como el fastidio manifiesto por tener que depender de los caprichos de “políticos decadentes” (“Ése es nuestro oficio, tapaderas de mugre, tapaderas de vicio, para eso estamos”).
Adiós posibilidad de paralelismo entre el oficio de Cancionero Legendario y el oficio de puta o proxeneta. El principal objetivo de esta película-sinfonola es “blanquear” a José José, al tiempo que se blanquea al personaje que interpreta y al grado de hacerle bajar la vista cada vez que alguna comparsa de ostentosas protuberancias o ligera de ropa se acerca a él. Y jamás participa en las orgías, muy suavizadas, que ocurren a su alrededor, mientras él tañe su guitarra y canta a las glorias del hogar.
El clima del burdel también está blanqueado, hasta volverlo desangelado. Un burdel de risa, escaparate de ñoñas enseñando pierna o pechuga con pudor, más bien un bastión de la beatitud sonora y aglomerada. Apenas se alude a la penuria económica y la decadencia personal es sólo teórica. La Bandida tira bala para ahuyentar a un Charro Cantor demasiado fanfarrón y enseguida sermonea. La recreación de la bohemia del Último Bohemio y la recreación de ambientes idos se han sacrificado a la hipocresía, la hipocresía de convertir a un trovador amatorio como Álvaro Carrillo en un castísimo patriarca cuya única preocupación, en su existencia canora, fue mostrarse limpio de cualquier sospecha como mujeriego y parrandero. San José José, patriarca oaxaqueño, esposo de la Virgen Ana María y padre del bolero Mesías, era un varón justo y piadoso, hogareño incluso en el burdel, descendiente en línea recta de la moral de Televisa, murió sin haber tocado mujer ni con el pensamiento ni con su hormigueante voz; su fiesta se celebra el 19 de marzo. Amén.