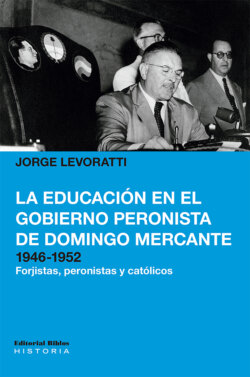Читать книгу La educación en el gobierno peronista de Domingo Mercante, 1946-1952 - Jorge Levoratti - Страница 12
Perspectivas e interrogantes
ОглавлениеLa reflexión de Mariana Garzón Rogé (2014) acerca de la legitimidad limitada –en el campo de los estudios del peronismo– de la reconstrucción histórica de los procesos o casos provinciales o regionales en sí misma, sustentada en la existencia de vacíos historiográficos, cobrándola solo en la medida que habilite el debate a nivel de problemas y conceptos, se relativiza considerando los escasos avances de los estudios sobre la situación y las políticas educativas en las provincias. Las investigaciones que tuvieron como unidad de análisis las jurisdicciones provinciales o municipales definieron su objeto de estudio casi con exclusividad en la configuración de las coaliciones partidarias y las luchas políticas. Por lo tanto, es sustantivo emprender investigaciones sobre el curso de la educación en las provincias, cuestión que sin duda aporta al desarrollo de debates teóricos sobre el conocimiento histórico. La situación de la educación en las provincias es escasamente conocida y –además de las investigaciones ya citadas– son parciales e incipientes los trabajos elaborados recientemente.
Como interrogante central este libro se plantea en qué medida la política educativa de Mercante –particularmente la formulada a partir de 1949– fue el espejo del modelo de sociedad que animaba los actos políticos del gobernador. En un segundo nivel se cuestiona si a partir de la caracterización del ideal social del mercantismo, impregnado en su política educativa y cultural, pueden rastrearse las huellas que diferenciaban su proyecto político del que animaba el ideario de Juan Perón y, consecuentemente, cómo se pueden encontrar allí los motivos que generaron la divergencia en las trayectorias de ambos líderes políticos. Descartadas las versiones que simplifican y reducen la disolución de la sociedad política Perón-Mercante a episodios anecdóticos, otras múltiples cuestiones derivan en otros tantos interrogantes. ¿Pueden acotarse los motivos de la rivalidad a las aspiraciones de poder político? ¿Hasta dónde llegaban las distancias en el “estilo” del “hacer” político de ambos líderes? ¿Por qué fueron compatibles los desempeños de Perón y Mercante a lo largo de los tres años del gobierno militar y los primeros años del período constitucional? ¿Hubo acaso una notoria diferencia en la relación con la jerarquía de la Iglesia católica por parte de ambos gobernantes? En la reconstrucción de los distintos aspectos de la política educativa provincial y, a partir de ella, en el señalamiento de las cercanías o distancias con la nacional se procurará encontrar las claves de interpretación de una divergencia, que se entiende como expresión de otra más amplia que la incluye y la excede.
En el exclusivo ámbito de lo educativo varios interrogantes orientan la indagación en los distintos aspectos del quehacer institucional. Entre los más importantes están los siguientes: ¿expresan correspondencia los fines educativos de las constituciones, nacional y bonaerense reformadas en 1949?, ¿obedeció a similares motivaciones la inclusión por ley, de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en la nación y en la provincia?, ¿qué motivos pudieron haber impulsado al mercantismo a sancionar una ley de educación alineada con los principios católicos enunciados por Pío XI cuando ya declinaba la estrella política del gobernador?, ¿cuál fue la orientación de la reforma de los contenidos de enseñanza primaria bonaerense?, ¿cuál la correspondencia con las orientaciones nacionales?, ¿pueden inscribirse en una misma concepción ideológica todas las medidas de política educativa del gobierno de Mercante, en particular las referidas a la educación preescolar?, ¿abrevó en una concepción más “católica” que estrictamente “peronista” la creación y orientación de los institutos superiores de pedagogía?, ¿por qué la educación técnico-profesional adquirió una nimia relevancia en contraposición con la impulsada por Perón en el orden nacional?, ¿la predilección por el fortalecimiento de la enseñanza rural encubría la preferencia por un modelo de sociedad más afín con la ruralidad que con el modernismo de las ciudades industriales?, ¿no puede encontrarse conflictiva la vasta acción cultural desplegada en la provincia con la edición de revistas –en particular a partir de 1949– de filiación ideológica afín con principios educativos del “franquismo” cuando Perón se alejaba del modelo español y ponía distancia en la relación con el caudillo?
Otros interrogantes recorren una diversidad de aspectos, aunque con menor densidad explicativa, contribuyendo a pensar la trayectoria de la situación y la política educativa de la provincia de Buenos Aires, tales como los que siguen: ¿en qué medida animó la problemática del analfabetismo la acción de gobierno?, ¿cuál fue el crecimiento de la matrícula y la escolarización de la infancia?, ¿qué magnitud tuvo la presencia del “adoctrinamiento” de la infancia en los libros de lectura escolar?, ¿cuál fue el impacto de las políticas sociales en los ámbitos escolares?
A su vez, imposible es pensar el sistema educativo sin hacer referencias precisas a la condición docente. En tal sentido los interrogantes son fuertes: ¿fue similar al mejoramiento salarial de los obreros industriales al aplicado a las remuneraciones docentes?, ¿variaron positiva o negativamente las condiciones materiales e institucionales de la docencia?, ¿cuál fue el impacto de las distintas estrategias de “perfeccionamiento” docente a partir de la cuestionada como deficiente formación académica de las escuelas normales?, ¿primó la identificación del magisterio con la pertenencia a la clase trabajadora o a las clases medias?, ¿se expresaron las agremiaciones docentes bonaerenses como agrupaciones de trabajadores o de profesionales?, ¿es una versión estereotipada la que muestra al magisterio en una posición política monolítica y fuertemente antiperonista?
Por último, si tanto la Constitución provincial de 1949 como la Ley de Educación 5.650 se fundaron en los principios doctrinarios del peronismo y, a su vez adhirieron a los postulados universales que la Iglesia católica planteaba para la educación de la infancia, ¿puede colegirse que peronismo y catolicismo no fueron, en la expresión “mercantista” del peronismo, doctrinariamente antitéticos, y pensarse entonces el mercantismo como la manifestación de una particular y circunstancial conjunción de peronistas católicos y católicos peronistas?
Nuestra hipótesis es que esa conjunción fue concomitante con la consolidación del liderazgo de Mercante en el gobierno provincial, tras el triunfo electoral de marzo de 1948, y, en el Partido Peronista, con la integración de dirigentes bonaerenses a la conducción nacional partidaria y la presidencia de la Asamblea Constituyente. El afianzamiento político de Mercante devino tras los primeros años de gobierno, en los que vio condicionado su accionar por las presiones de las facciones políticas (Panebianco, 1993) de la coalición, que apoyaron su candidatura, cuestión que se reflejó en las gestiones educativas previas a la sanción de la Constitución provincial y la creación del Ministerio de Educación. Liberados de las coacciones de “laboristas” y “radicales renovadores”, el modelo político y, consecuentemente, el modelo educativo, pergeñado por Mercante en respuesta a la crisis política e ideológica de 1930, tuvieron su manifestación más prístina en tiempos de la sanción de la Constitución provincial de 1949.