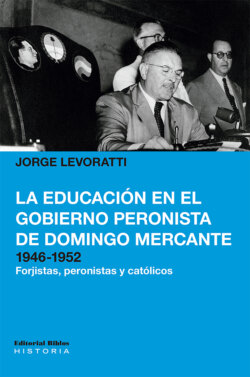Читать книгу La educación en el gobierno peronista de Domingo Mercante, 1946-1952 - Jorge Levoratti - Страница 9
Peronismo y educación: interpretaciones historiográficas
ОглавлениеEn las décadas transcurridas entre los tiempos del primer peronismo y nuestros días se ha abordado desde distintas perspectivas el tratamiento de la llamada “cuestión educativa peronista”. No obstante la importancia del tema, la mayoría de las investigaciones fueron publicadas a inicios de la década de 1990.
Predominó, con exclusividad, la caracterización que acentuaba el sesgo propagandístico y partidario que la política educativa nacional implementó a partir de 1952. El todo fue tomado por la parte: la educación brindada durante los diez años del peronismo era solo propaganda política, en tanto las políticas educativas provinciales no formaron parte de las investigaciones. Esta visión era cómoda desde la concepción del peronismo como un movimiento verticalista y carismático y, en consecuencia, homogéneo.
Transcurridos diez años de la caída del peronismo, la revista Primera Plana inició una publicación periodística titulada “Historia del peronismo”, consistente en entregas semanales que se extendieron hasta junio de 1969. En septiembre de 1966, bajo el título “Los únicos privilegiados”, lejos de descalificar la acción educativa, la gestión de Oscar Ivanissevich fue presentada como resultante de una seria y elaborada política diseñada en el Primer Plan Quinquenal y de estudios de experiencias educativas internacionales.1 En los mismos años Alberto Ciria y Horacio Sanguinetti (1968) consideraron la política universitaria peronista como autoritaria y ambivalente. Dos décadas más tarde, Ciria (1983) publicó un ensayo sobre la cultura popular en el peronismo a partir de la autopercepción del peronismo basado en las publicaciones oficiales y los discursos de Perón. Los libros de lectura escolar fueron considerados como expresiones genuinas de la cultura peronista. En Política y cultura popular Ciria relativiza la posición que adoptara en 1968, y recupera aspectos sostenidos por defensores del peronismo, tales como el antilimitacionismo y la gratuidad de la enseñanza universitaria. Respecto de la enseñanza primaria, el análisis se limitó a los debates legislativos sobre la obligatoriedad de la enseñanza religiosa. El libro se alejaba de las versiones militantes de la oposición política antiperonista.
La década de 1990 fue la más prolífera en obras dedicadas al estudio de la educación durante el peronismo clásico. Desde perspectivas diversas y en distintos marcos referenciales la cuestión educativa fue abordada en sus múltiples aspectos, principalmente desde la historia política, la historia de la educación y la pedagogía (Escudé, 1990; Puiggrós y Bernetti, 1993; Plotkin, 2007a; Caimari, 1994; Dussel y Pineau, 1995; Rein y Rein, 1996; Cuccuza, 1997; Pitelli y Somoza Rodríguez, 1997; Gvirtz, 1999a, 1999b; Gambini, 1999a, 1999b).
Carlos Escudé (1990: 145-154), en un ensayo cuya finalidad central era reconstruir las bases ideológicas del nacionalismo escolar, afirma que hacia 1943 surge “una cultura exótica” continuadora de la tradición autoritaria, cuyos rasgos centrales fueron el quiebre de la tradición laica y el fuerte avance de los sectores católicos en el gobierno nacional. Para Escudé, nada inventó Perón.
Hacia 1993 Jorge Luis Bernetti y Adriana Puiggrós publicaron Peronismo: cultura política y educación, 1945-1955, preocupados como exmilitantes peronistas por dilucidar cuestiones o mitos que se fueron construyendo durante los años de proscripción del peronismo en los cuales este utilizó la historia como instrumento de lucha política. Los autores fundamentan su análisis desde la perspectiva teórica de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, referida a la existencia de cadenas de equivalencias entre distintas demandas. Finalmente, destacan en el discurso oficial la función del Estado en la formación de los sujetos, orientado por los conceptos del fundamentalismo católico y espiritualismo católico (Puiggrós, 1993: 146).
Desde una perspectiva ideológica distinta, Mariano Plotkin publicó en 1993 Mañana es San Perón. El capítulo V del libro está dedicado a la “reorganización del sistema educativo durante el régimen peronista (1943-1955)”. Plotkin incluye en lo que denomina “régimen peronista” a los gobiernos surgidos del golpe de Estado de junio de 1943. Para el autor, “el sistema educativo fue convertido en los inicios de ese período en un instrumento de adoctrinamiento alrededor del nacionalismo católico, que Perón luego profundizó y redefinió” (Plotkin, 2007a: 172).
Según Lila M. Caimari, dos fueron los períodos de la política educativa nacional, correspondientes a diferentes proyectos educativos. El primero continuó la orientación del gobierno militar de 1943 y el segundo procuró el adoctrinamiento de la infancia y la juventud en el marco de lo que denomina “el cristianismo peronista”. Según Caimari (1994: 137), en los tiempos iniciales del gobierno de Perón el eje de la relación con la Iglesia se localizó en el aspecto educativo.
Otros enfoques adscriben a la educación peronista como expresión genuina de un caso de populismo político. Es el caso de Mónica Rein y Raanan Rein (1996). En el artículo “Populismo y educación” presentan la política educativa de Perón –con referencias exclusivas a la jurisdicción nacional– como resultante de una acción planificada, estructurada en dos períodos: el primero caracterizado como de preparación para uno posterior, cuya finalidad era el adoctrinamiento de la infancia.
Varios artículos focalizados en aspectos específicos de la educación durante el peronismo fueron publicados en los años 90, con la dirección de Héctor Cucuzza (1997). Estos, en general, sostienen como hipótesis de trabajo la preexistencia de un sistema educativo escolar estructurado por la legislación liberal de fines del siglo XIX, al que consideran inmutable, a pesar de los distintos intentos de reforma, y al que el peronismo debió enfrentar (Cucuzza, 1997: 21).
Desde otra perspectiva, Silvina Gvirtz (1999a, 1999b) se aleja de los tradicionales estudios sobre la política educativa peronista para estudiar, es particular, la institución escuela. A fines del siglo XX, Hugo Gambini publica en dos tomos la Historia del peronismo. Gambini (1999a: 335-336), con lacerante pluma, describe las realizaciones educativas del peronismo, diferenciando las gestiones de Oscar Ivanissevich y de Armando Méndez San Martín, en las que encuentra en común un fuerte sesgo laudatorio a las figuras de Eva Perón y Juan Perón.
Coincidiendo con la versión de Caimari, para Susana Bianchi la cuestión de la enseñanza religiosa fue un espacio de intersección entre el peronismo y la Iglesia católica. En los tiempos iniciales de la presidencia de Perón la legalización del decreto 18.411 del 31 de diciembre de 1943 formaba parte de la retribución del favor político que el peronismo debía a la Iglesia. La designación de funcionarios identificados –según la autora– con el ideario católico garantizaba las expectativas de la Iglesia. Según Bianchi (2001: 118), algunas innovaciones del peronismo, consideradas por la Iglesia como peligrosas modernizaciones, iniciaron un proceso que fue corroyendo el vínculo.
Desde el ámbito de la historia de la educación Miguel Somoza Rodríguez presenta una mirada que cuestiona las versiones que considera paradigmáticas del primer peronismo. Centralmente refiere a los enfoques de Mariano Plotkin, Carlos Escudé y Adriana Puiggrós criticando, en unos y en otros, la reducción de los dirigidos a la condición de simples manipulados e irracionales, y afilia esas interpretaciones con la historiografía liberal positivista. Somoza Rodríguez sitúa en el liderazgo pedagógico de Perón, como “líder, predicador y maestro”, la centralidad de los rasgos de la identidad educativa del peronismo. El peronismo sería una paradojal mezcla de democracia social y autoritarismo en el cual el sistema educativo funcionó como una agencia de difusión del programa partidario, como “un instrumento para crear una imagen mítica de Perón y de Eva Perón […] y de brindar una cultura ciudadana y una formación cívica que coadyuvaran a la consolidación de la hegemonía del proyecto peronista” (Somoza Rodríguez, 2006: 115).
Como se ha puesto en evidencia, toda la bibliografía remite exclusivamente a la escala nacional. La ausencia de las políticas provinciales es una temática prácticamente ausente si se quiere tener una idea cierta de la educación peronista considerando que la educación primaria obligatoria según la Constitución Nacional –sea la de 1853 o de 1949– correspondía a los gobiernos provinciales.