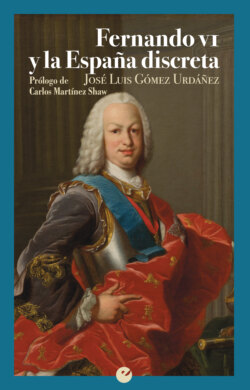Читать книгу Fernando VI y la España discreta - José Luis Gómez Urdáñez - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Carvajal versus Ensenada
ОглавлениеDon Zenón brillará en solitario casi hasta nuestros días. Fueron numerosísimos los artículos publicados a fines del XIX y en el primer tercio del xx con el solo fin de sumarse a la corriente de homenajear al marqués modelo de estadistas, pero no aportaban nada nuevo. Eran simplemente una ocasión para lanzar severas críticas contra «la corte de Versalles que mudaba nuestros ministros a su antojo», como expresamente consideraba el jurista A. González de Amezua en 1917 que, de paso, hacía pública su deuda con el «gran Menéndez Pelayo, el gran cantor y creyente de nuestra raza». El historiador ocasional pretendía demostrar el carácter «patriótico y nacional» de Ensenada y, contra su pretendido afrancesamiento, hacerle modelo de un «heroico pueblo a quien no logran afrancesar cien años de constante y tenaz influencia galoclásica y que conserva sus virtudes, sus rasgos nacionales, su horror al extranjero».
Don José de Carvajal fue menos utilizado en las polémicas políticas. El jefe de la diplomacia no podía brillar en un periodo de neutralidad que «no rayó en lo heroico», como diría Menéndez Pelayo. Todavía en 1955, María Dolores Gómez Molleda tenía que reivindicar la memoria de Carvajal, «sencillo y patriota, tan injustamente tildado de mediocre» en un artículo sobre Ensenada, consciente de que se había elevado a uno a costa de rebajar al otro.
La oposición personal y política de los dos ministros era ya argumento a favor del tópico país difícil de gobernar que desaprovecha sus oportunidades a causa de las rivalidades personales, una idea recurrente. Todavía J. Lynch, en su Siglo XVIII publicado en 1989 escribe: «El faccionamiento estéril y la elevación del clientelismo por encima de la política impidieron al gobierno aprovechar plenamente la coyuntura favorable que ofrecía la nueva monarquía». De manera parecida, aunque con más ponderación, D. Ozanam decía en La diplomacia de Fernando VI, en 1975: «Las divergencias de los dos ministros se van a manifestar sobre numerosos puntos que hubieran exigido una acción común o un arbitraje que Fernando VI era muy incapaz de imponer». María Dolores Gómez Molleda reaccionó ya en la década de los cincuenta intentando demostrar que los enfrentamientos personales no obstaculizaron la labor de gobierno.
Una nueva pieza venía bien para evitar el tópico del enfrentamiento: el confesionario regio. Con el padre Rávago ejerciendo, el confesionario se reveló como un eficaz bálsamo para el monarca, pero también como poderoso instrumento para suavizar las relaciones entre el rey y sus ministros. La labor política del padre Rávago ya fue puesta de manifiesto por E. Leguina en su El P. Rávago, confesor de Fernando VI, publicada en Madrid en 1876, dos años antes de que Rodríguez Villa la hubiera elevado a fundamento del gobierno. Conocido de Carvajal, que lo había tratado en Valladolid, el padre Rávago pronto entraría en la órbita ensenadista y se convertiría en el activo intermediario que lograba de los reyes el placet para los proyectos elaborados por los ministros. La publicación de una parte de su amplísima correspondencia por C. Pereira y C. Pérez Bustamante revelaría la importancia política del jesuita, estudiada en profundidad por J. F. Alcaraz Gómez en Jesuitas y reformismo. El padre Francisco de Rávago (1747-1755), publicado en Valencia a fines de 1995; más recientemente, en 2007, Leandro Martínez Peñas ha vuelto a tratar la figura de Rávago, el último confesor jesuita, en una gran obra sobre los confesores regios desde los Reyes Católicos hasta Carlos IV.