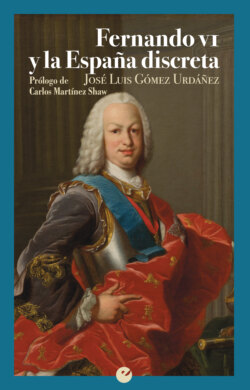Читать книгу Fernando VI y la España discreta - José Luis Gómez Urdáñez - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеLas referencias a los reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza en la historiografía suelen ser tan escasas como previsibles. Los pocos estudios que reparan en los monarcas, en su labor política y en su vida, comienzan todavía hoy lamentado su desco-nocimiento y terminan con lo más divulgado: la locura de un rey que no pudo vivir una vez muerta su mujer. Por lo demás, son tantas las referencias a su reinado como antesala del siguiente, el más brillante, más largo e infinitamente más estudiado de Carlos III, que no hay forma de superar la nota de mediocridad que definitivamente acompaña al reinado del primer Borbón nacido en España (hágase la excepción de su hermano Luis I por la brevedad de su reinado tutelado).
Sin embargo, para ser solo una sala de espera, el reinado de Fernando VI fue bastante... confortable. Gozó del beneficio ilustrado de la paz y del prestigio internacional de España, se gobernó por mano de ministros tan tenaces y leales como Carvajal, Ensenada, Arriaga y Wall, sin duda ilustrados, es decir, partidarios del robustecimiento del Estado, de las reformas y de la fundamentación técnica de sus proyectos políticos. Aunó en el sostén de la nueva monarquía —una España de origen histórico— a los intelectuales, desde Feijoo, Mayans y Piquer —más que un simple médico— a Jorge Juan, Ulloa y Luzán —más que un poeta—, pasando por un padre Isla, un Sarmiento, un joven Campomanes o un inclasificable Torres Villarroel. En fin, sostuvo un renacer de la autoestima de España como hacía tiempo no se conocía.
Sin duda, la de Fernando VI fue una España cosmopolita y confiada: todavía no había miedos a las filosofías parisinas y sí una enorme confianza en que la Ilustración, la que quería conseguir expresamente el padre Flórez a comienzos del reinado, era un horizonte de aplicación del saber al progreso y a una nueva moral del optimismo, opuesta a la decadencia española y al funesto barroco de la vida es sueño.
Es cierto que el rey fue débil e hipocondríaco, y que en España había todavía clérigos y plumillas como el padre Calatayud —incluso como el padre Rávago, cuando su genio se tornó al final sombrío y huraño—, que agigantaban las amenazas de tantas novedades como se veían —desde el chichisveo al escándalo del Gerundiazo—, pero la labor del gobierno era evidente y hasta Feijoo se admiraba de cómo iban las cosas. El rey no fue un lince y, ciertamente, se «afligía con papeles largos», pero nunca, hasta su postrera y cruel enfermedad, se despreocupó del gobierno, entre otras causas porque fue celosísimo de su prestigio y de su imagen pública, lo que la reina Bárbara, culta y tolerante, alimentó.
Solo cuando faltó la reina, muerta cuando quedaba un año para que terminara el reinado, aparecieron de nuevo las conocidas tintas negras sobre la corte española, pero durante los doce años anteriores los embajadores ya se habían acostumbrado a dar cuenta de que también aquí había luces y progreso. Es el mejor teatro de Europa, diría Keene del que veía en Madrid; Ulloa ha aislado el platino (por más que los franceses le disputaran el descubrimiento); Ensenada ha logrado construir más barcos en seis años que en todo un siglo; Mayans se jacta de que la cultura española es conocida en Europa por sus obras: es el siglo del Quijote a juzgar por sus traducciones; Rávago dice ante las obras del camino del Guadarrama que son como las de los romanos; Fernando VI, carta tras carta, se mantiene firme en la neutralidad ante Luis XV y ante el emperador, mientras Ensenada dice cuando va a emprender el catastro y la reforma de los impuestos que los soldados han de estar en los campos, trabajando y procreando.
La antesala fernandina se completa con la tertulia del Buen Gusto que dirige en su casa la cuñada de Carvajal, a la que acuden los rabiosos jóvenes literatos que décadas después impondrán la nueva estética europea —eso era el buen gusto, el Neoclásico—, mientras la Academia de San Fernando paga a jóvenes artistas su estancia en París o en Roma, y Ensenada y Ulloa amplían su plan de pensionar estudiosos de cualquier materia útil en París. Carvajal, suscrito a la Enciclopedia, Ordeñana —el brazo derecho de Ensenada—, políglota e interesado en cuanto de política se había escrito —de Grocio a Puffendorf o a Voltaire—, Jorge Juan haciendo que la matemática no sea una ciencia forastera en España, son la esencia de la antesala, que, evidentemente, no puede seguir siendo en la historia de España solo un espacio a decorar.
Lo que se resume en esta obra es un conjunto de pistas para conocer realmente un reinado injustamente marginado. Primero se ofrece la justificación historiográfica del olvido del reinado mediocre; luego, la vida de unos príncipes de Asturias arrinconados por la todopoderosa madrastra Isabel de Farnesio; después, la plenitud de la nueva monarquía, al final, solo al final, asaltada por la enfermedad, la locura y la muerte. En una segunda parte, aparece el reino de Fernando VI, una España más amplia y menos uniforme que lo que el denominado centralismo borbónico —un concepto muy moderno— ha permitido hacer pasar tópicamente a la opinión pública española. Pues no fue así. Los españoles de mediados de siglo rivalizaban ante todo por presentar a su lugar de origen, su patria, como la que había producido más glorias a España. Todos, desde los embajadores a los escritores —Nipho o Cadalso—, dejaron testimonios del orgullo que mostraba el español al hablar de su tierra. Feijoo hubo de saltar ya ante el exceso.
Porque, en efecto, la España de Fernando VI es variada y plural. Ensenada mira siempre a Cataluña, a la que hay que acercar al amor del amo, dirá; los diputados vascos rivalizan para que no se les prive del privilegio de ser los primeros en dar guardia a las personas reales; Madrid es corte, sí, pero también un enano que se agiganta día a día recibiendo contingentes de gallegos, cántabros, riojanos, después de que ha sido una esponja sobre todo lo que había a 200 kilómetros a la redonda. Cádiz es un hervidero de negociantes procedentes de toda la península y de las grandes casas comerciales europeas. En fin, la meseta cerealera, con tantos páramos y desiertos —los que más ven los viajeros extranjeros— es completamente diferente a la España costera de la pesca y el comercio, de las naranjas y el aceite, de los puertos —Barcelona, Bilbao, Cádiz, Valencia— y la burguesía.
Una última mirada a la sociabilidad —al contraste entre los viejos privilegios y los nuevos usos sociales—, al arte, la música, la literatura, ayudará a comprender al lector que solo la corte permite el encumbramiento de la sensibilidad y la inteligencia, pero que en tiempos de Fernando VI todavía se podía resistir con la pluma en la mano en la periferia: hay está Feijoo en su Oviedo, Mayans en su Valencia, Sarmiento en su Pontevedra. Pues hay academias y círculos ilustrados en Barcelona, en Sevilla, en Valladolid, en Cádiz, en Zaragoza. En Azcoitia, Peñaflorida ya ha empezado las primeras reuniones de lo que pronto será la Vascongada, la primera Sociedad de Amigos del País.
En suma, el avisado lector podrá ver en las páginas que siguen un rey y un periodo de la historia de España que probablemente le haga reflexionar sobre viejos conceptos siempre sometidos a revisión en un país que se prepara para dar la bienvenida al cuarto siglo borbónico y que todavía no ha acabado de ver claro lo que ya fue objeto de debate en tiempos de Fernando VI, en esa España que hemos llamado España discreta. Esta nueva edición, actualizada de la primera de 2001, conserva el buen tono de la España feliz en la que se escribió, cuando parecía que los españoles empezábamos a superar el viejo fatum, las ideas negativas sobre nuestro pasado; hoy, el fantasma de la frustración ha vuelto, España de nuevo se ha desorientado en el mundo, pero su historia no debe volver a ser el valle de lágrimas, ni el campo de batalla de sentimientos y agravios. Pues, como hubo una España con esperanza en el siglo XVIII, ha de haberla en este triste presente y en el futuro. La historia de España sigue siendo antes de nada un proyecto social.