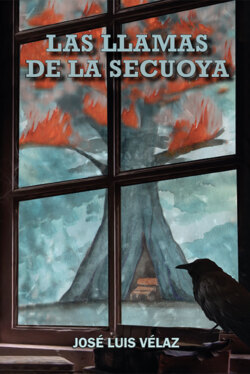Читать книгу Las llamas de la secuoya - José Luis Velaz - Страница 12
Оглавление2
La habitación era lúgubre, aunque por el amplio ventanal los rayos pálidos del sol, apaciguados por la capa de la contaminación ambiental, como si fueran crepusculares, penetraban disminuidos acariciando las sábanas que cubrían a Antonio. A su derecha, una pequeña mesilla con una finísima tableta electrónica enrollable y un lánguido florero alargado que sostenía una rosa artificial. Un poco más allá, un desgastado sillón oscuro vacío. Observó cómo caía el suero, gota a gota, por el tubo que tenía conectado a su brazo izquierdo mientras el otro lo mantenía totalmente vendado.
Entonces hizo un esfuerzo por recordar y revivir en su mente la sucesión de hechos hasta llegar al lugar y a la situación en que se encontraba. Vagamente comenzó a evocar los últimos momentos de su consciencia. La atractiva chica rubia. Los matones pistoleros de largas capas negras. La pelea y… ¡no podía ser!, recordaba cómo ella se había cargado a esos hombres. Luego se había subido a su moto voladora… la llegada al hospital…
En ese momento un hombre con bata blanca y un nombre inscrito en la misma, que Antonio no pudo leer, acompañado de una mujer vestida de enfermera, abrieron la puerta de la habitación y se acercaron al borde de su lecho.
—¿Cómo estás? —le preguntó el médico.
—Bien. Un poco mareado quizás.
—Es normal. Tenías un buen corte. Un poco más y hubiera sido tarde. Has tenido suerte. Conseguimos detener la hemorragia y restablecer tus constantes vitales. En unos días estarás restablecido. ¿Quieres llamar o que llamemos a alguien?
Antonio se quedó pensativo durante un instante… Sonrió para sus adentros recordando a su compañero de apartamento. Le echaría en falta, en especial por la comida, pero aun sin él estaba seguro de que sabría sobrevivir.
—No. Gracias.
—Bueno. Volveré a pasar mañana a esta hora. Si necesitas algo pulsas ahí —dijo señalando un pulsador que caía al borde de la mesilla.
Estaban ya en la puerta, cuando Antonio, de repente, se volvió para decir:
—Perdonen. Me trajo una señorita. ¿Saben qué ha sido de ella?
El médico miró a la enfermera que hizo un gesto de desconocer cualquier cosa sobre la concreta pregunta.
—No. Quizás en recepción…
—¿El camillero?
—Podría ser.
—¿Serían tan amables de contactar con él?
El médico volvió a mirar a la enfermera quien contestó:
—Ya preguntaré. A ver quién estaba de guardia. No sé si será fácil, pues hay bastantes en cada turno que cambian además de actividad a diario. Lo intento —volvió a repetir con una forzada sonrisa, cerrando la puerta de la habitación.
Antonio pensó que tanto el médico como la enfermera serían humanoides. Hacía décadas que venían ocupando la mayor parte de las plazas de personal sanitario en clínicas y hospitales pues habían demostrado ser muy idóneos para ello, luego le sobrevino la imagen de aquella misteriosa mujer y dudó de que pudiera volver a contactar con ella.
Al día siguiente le dieron el alta y a pesar de las gestiones para obtener algún conocimiento sobre la mujer que le había llevado al hospital, no obtuvo ninguna satisfacción.
Al llegar a su apartamento, antes de abrir la puerta, tuvo un presentimiento, o quizá no fuera tal sino que los detalles le inducían a pensar que algo extraño había sucedido: marcas de pisadas, el felpudo desplazado, un olor… Colocó el dedo índice en la pequeña pantalla y la puerta se abrió. Todo se hallaba movido. En general solía tenerlo ciertamente desordenado, pero los cajones y armarios al menos acostumbraba a conservarlos en su sitio, con la ropa apilada, y ahora se hallaba todo desparramado por el suelo, como si alguien hubiera buscado algo en los rincones más recónditos. Al fondo, desde otra habitación, le llegó el sonido suave de un dulce gemido de su compañero y entonces vio que venía hacia él, silencioso, con unos ojos que resplandecían entre el negro pelaje y la cola ligeramente levantada:
—¡Atila! Oh… ¿Qué ha sucedido?
El meloso gatito se acercó maullando hacia él. Lo acarició y luego levantó la vista mirando el salvaje aspecto en el que habían dejado su apartamento. ¿Quién o quiénes podrían haber sido? ¿Cómo habrían podido acceder burlando el sistema de seguridad? No tenía enemigos, o al menos eso pensaba. Procuraba no meterse en líos. En una pantalla introdujo unas claves para ver lo que habían captado las cámaras del interior. Curiosamente no se veía ningún movimiento. El mobiliario estaba como lo dejó, sin embargo, entre las 18:03 y las 18:47 del día anterior desaparece la imagen y es suplida por un barrido, luego vuelve la visibilidad con todo revuelto.
En ese instante recordó algo, dejó a Atila y fue asustado y precipitado directamente al cuarto de baño. Allí, tras el inodoro metió la mano, dio unos toquecitos con el pulgar en un punto concreto, como si se tratara de una clave en morse y finalmente pudo levantar una baldosa. Sopló con relajada satisfacción al palpar la cajita de madera de teca. La sacó. Dentro se hallaba lo que buscaba: el papiro enrollado, el trozo de pergamino que conformaba un cuadrado de veinte centímetros de lado, y un collar de bronce tallado en oro con determinadas inscripciones en latín. Además, un sobre contenía tres tarjetas con direcciones; numeradas del 1 al 3.
Había llegado el momento, pensó. No lo podía demorar más. Retuvo mentalmente el domicilio de la tarjeta número 1, a nombre de un tal Sylnius; introdujo la cajita en su mochila y salió precipitadamente a la calle.