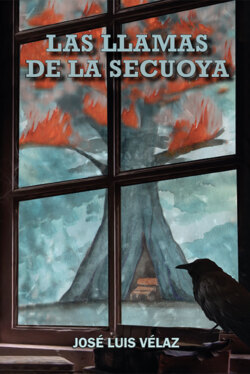Читать книгу Las llamas de la secuoya - José Luis Velaz - Страница 7
ОглавлениеI
Cuando el mundo todavía era mundo y aún se podía vivir en él, los árboles crecían hacia el sol, los riachuelos conducían aguas cristalinas y verdes praderas se perfilaban en los acantilados que asomaban a las grandes extensiones de la mar en una exuberante explosión de vida y naturaleza; hasta que el comportamiento, en una abyecta ceguera, de la especie humana acabara por destruirlo. Sin pesares, sin remordimiento. Lenta y estúpidamente.
No solo, desde su misma génesis, el ser humano había puesto su empeño en liquidar a sus propios congéneres, a aquellos que sentía diferentes o que simplemente le molestaban, evanecían su soberbia o vetaban sus intereses sino, además, a la misma naturaleza que le permitía vivir a la que en lugar de proteger y cuidar la utilizaba de forma irresponsable, cercenando sus recursos de manera contraria a las más elementales reglas naturales por la inmediatez de un provecho vacuo e inmediato en contra de su propia esencia. Ni la religión ni el ordenamiento cívico jurídico con que se habían dotado las distintas civilizaciones habían hecho posible detener la llegada de un anunciado caos.
Y el caos, así por fin, no tardó en llegar.
Tras la Tercera Guerra Mundial, que había irrumpido de manera muy similar a las anteriores, y en especial a la Primera, aunque con diferentes protagonistas iniciales, y antes de que llegara un armisticio, la gente llana, harta y desesperada, se había rebelado de manera muy violenta contra toda forma de poder y de liderazgo militar y religioso, pero también de forma seguida, sin solución de continuidad, contra todo tipo de dirigentes políticos primero y sindicales después, a quienes achacaban la culpa de todos los males de la humanidad por su incapacidad para resolver, sus ansias de poder en aras de acrecentar su propia vanidad y altanería y por sus reiteradas y falsas promesas incumplidas. Hordas de individuos anónimos indisciplinados que armados de fusiles y bayonetas surgían de los propios ejércitos matando a sus jefes y oficiales, se adueñaron de las calles sobrepasando a policías y a otros supuestos encargados del orden establecido, quienes acababan muriendo o uniéndose a las hordas salvajes, hasta que secuestraban y luego, sin tan siquiera seguir el ritual que a veces un juicio, aunque fuere sumarísimo, parecía justificar, daban muerte a los dirigentes, empezando por reyes, emperadores, presidentes y jefes de gobierno y siguiendo en orden descendente hasta quienesquiera que osaran mantener cualquier forma de jerarquía o se arrogaran algún tipo de representatividad.
La anarquía se había extendido por todos los países de la Tierra impetuosamente, y como si de un virus sin remedio se tratara, se había expandido de manera casi simultánea pues al poco ya no quedaba un solo lugar donde se mantuvieran organizaciones, de cualquier clase que fueran, como hasta entonces se habían conocido. Las fronteras quedaron rotas, abiertas y despejadas mientras turbas alocadas linchaban y cometían todo tipo de tropelías contra cualquier manifestación de poder fuera o no uniformado. Era como si al ser humano, de pronto, se le hubiera olvidado llorar.
Todo había comenzado en Gran Bretaña donde un primer conato de insurrección espontánea en el seno de su Ejército, sin apenas eco mediático, se extendió de manera fulminante cuando iban a ser procesados los causantes convirtiéndose en un estallido de ira irreflexivo y tenaz, que acabó con la vida de su primer ministro tras un inmenso reguero de sangre. Como un acto reflejo, un brote de similares características estalló en el continente europeo y luego en Estados Unidos, Rusia, China, en el resto de Europa, de Asia y América, en África y en Oceanía; en fin, tanto en Oriente como en Occidente, en el hemisferio norte como en el sur, no quedando pues, lugar en el mundo que se librara de la citada explosión.
La falta de esperanza en el futuro en medio de un planeta acabado cuyos recursos agotados resultaban insuficientes, desertizado, sin apenas agua aprovechable pues no llovía —y cuando lo hacía era de tal manera que solo provocaba daños irreparables—; fenómenos meteorológicos devastadores, naturaleza muerta, ciudades enterradas bajo desechos y detritus, islas de plásticos en medio del océano que habían acabado con casi toda la vida marina, aniquiladoras pandemias y guerras interminables sin conocerse muy bien a quiénes favorecían, habían hecho mucho tiempo antes que la raza humana desistiera de tener descendencia.
Por otro lado, la longevidad de las gentes que lograban salir indemnes de las citadas plagas y calamidades, había convertido en jóvenes a las personas con la edad que en otros tiempos eran consideradas ancianas, lo que unido a la escasa labor reproductora de la especie humana había hecho ascender la edad media de una forma alarmante. Hacía mucho tiempo que las personas pasivas habían superado a las activas y los sistemas públicos de pensiones no tardaron en quebrar. Los políticos, a pesar de las advertencias, reaccionaron tarde y mal, con una visión cortoplacista, diseñando sistemas impositivos para financiar las pensiones, lo que a su vez causaba grandes desequilibrios en el mercado, hasta que devino el crac.
En esta situación se estaba cuando, como de forma mimética en todos los lugares de la Tierra, explosionó la ira de los pueblos y los soldados, alentados por ingentes masas alteradas de ciudadanos hastiados, quebraron su disciplina pasando por las armas a sus superiores para luego atentar contra cualquier símbolo que representara el orden establecido. Gobernantes y políticos de cualquier ideología eran linchados y ejecutados, mas también, poco después, las hordas se encaminaban a los palacios de justicia donde vigilantes y funcionarios se sumaban a las masas alteradas prendiendo fuego a los edificios y dando muerte a fiscales, jueces, magistrados y a cualquiera que se les interpusiera; y al observar a periodistas haciendo su trabajo, retrasmitiendo la algarada, gritaban: «¡A la prensa!», y fue entonces cuando raudas las tropelías se dirigieron a las principales sedes de los medios de comunicación, pero estos se consumían ya entre las llamas causadas por sus propios empleados. Al mismo tiempo las puertas de las cárceles, todas hacinadas, se abrían y los presos salían alborozados mientras en medio de la euforia entonaban gritos de libertad.
El mundo se había vuelto loco.
La profecía de Aviamotola se había cumplido.