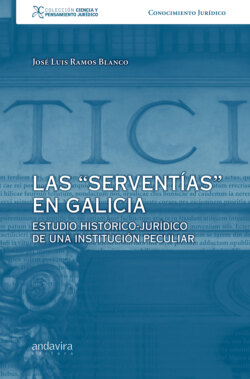Читать книгу Las "serventias" en Galicia - José Luís Ramos Blanco - Страница 27
6. LA “SERVENTÍA” Y LA SERVIDUMBRE DE PASO: ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS 6.1. INTRODUCCIÓN
ОглавлениеCon anterioridad a la Compilación de 1963, no existía en Galicia más Derecho que el de naturaleza consuetudinaria; simples normas o reglas no escritas establecidas de común acuerdo por los campesinos de un lugar o nacidas de antiguos mandatos o prácticas comúnmente aceptadas, con sus respectivas particularidades locales, transmitidas y respetadas rigurosamente, generación tras generación, y cuya observancia y acatamiento coexistieron con la necesaria y obligada aplicación del Código Civil123.
La incompatibilidad de algunos de los principios e instituciones del Código Civil con la realidad social y económica de Galicia permitió reforzar todavía más la importancia que dichas normas o reglas no escritas desempeñaban en la regulación de las distintas esferas de la vida campesina (jurídica, social, económica, etc.), supliendo las carencias del Código Civil e, incluso, contrariándolo en aquellos supuestos en los que no se ajustaba a las necesidades que demandaba la comunidad rural gallega124.
Dichos usos o costumbres, que contemplaban posibles soluciones establecidas al margen del Derecho para dar respuesta a aquellos problemas no resolubles a través de la aplicación del Código Civil, o al menos no adecuadamente, permitían hacer frente a las dificultades que habitualmente planteaba la lacra del minifundismo que imperaba en la región gallega. Sin embargo, esta falta de armonía originaba serias dificultades en el momento en que se formalizaban judicialmente las contiendas. El juez o tribunal correspondiente intervendría con la finalidad de ofrecer una solución a través del ordenamiento jurídico común a un problema que se había planteado en un espacio social muy concreto y particular. El hecho de que el juzgador tuviera que dar una respuesta conforme a Derecho a un conflicto surgido en un ámbito comunitario muy concreto, regido por unas reglas o normas consuetudinarias determinadas establecidas por los propios individuos de esa comunidad y al margen de cualquier regulación jurídica, cuyo cumplimiento y respeto se asentaría, en principio, exclusivamente en la convicción interna de la propia comunidad, explica y justifica que la solución obtenida al tratar de resolver el juez o tribunal correspondiente la disputa planteada aplicando el Código Civil no pudiese ser perfecta125.
En este contexto, las “serventías” no tenían adecuado encaje en el concepto técnico-jurídico tradicional de servidumbre de paso, aun cuando habitualmente se viniera utilizando dicha denominación para referirse a aquéllas. Difícilmente se podían conceptuar como derechos reales limitativos del dominio, establecidos con carácter perpetuo e inherentes a las fincas, sino más bien como derechos de paso enmarcados en el ámbito de las relaciones de vecindad, basados en una necesidad habitualmente compartida, y fundamentalmente temporales, que compaginaría perfectamente con el arraigado, absoluto y absorbente concepto de propiedad de la tierra existente en Galicia126.
Ya en la doctrina gallega más antigua latía la preocupación por los problemas que para Galicia suponía la aplicación de la regulación de la servidumbre de paso del Código Civil. Señala GARCÍA RAMOS, en relación al “agra”, que de sembrar todos los usuarios de las fincas en la misma época se derivarían grandes perjuicios en las plantaciones o costosas indemnizaciones para los fundos enclavados (artículo 564.3 del Código Civil). La costumbre ideó desde muy antiguo el medio de evitar este conflicto y hacer compatible el derecho de todos, sin necesidad de acudir a exigencias legales por un sencillo medio, cual es el de alternar con las otras fincas el cultivo de maíz y fruto blanco o bien sembrar tarde127.
Según HERVELLA, cuando por infracción de la costumbre se derivaba una cuestión judicial, resultaba imposible solventarla aplicando los principios de la servidumbre de paso, puesto que al no haber documento alguno ni de la constitución de la servidumbre, ni de su limitación, había que acudir forzosamente a la prueba testifical, la cual era muy difícil, ya por la edad que se exigía a los testigos que habían de declarar acerca del tiempo inmemorial128, ya porque los que se podían utilizar en la mayoría de los casos tenían un interés directo en el asunto, ya porque sus deposiciones no podían satisfacer al juzgador. De este modo, el testigo tenía que incurrir en la aparente contradicción de tener que decir que el demandado tenía derecho a pasar por el camino litigioso y, al mismo tiempo, que se trataba de una limitación que, aunque se viniera de hecho respetando, no podía manifestar de dónde arrancaba, ni en qué título se fundaba129.
La “serventía” no debe confundirse ni con una vía pública, puesto que cualquiera no estaba autorizado a utilizarla. Tampoco con la servidumbre de paso, aunque ambas compartan determinadas características.
La “serventía” y la servidumbre de paso tienen un mismo objetivo económico-social, que es el de proporcionar el paso a determinadas fincas desde la vía pública.
Ahora bien, no existe en la “serventía”, a diferencia de lo que ocurre en la servidumbre de paso, una relación de dependencia entre fundos, es decir, no cabe hablar de fincas(s) dominante(s) y fincas(s) sirviente(s), en la que el propietario del fundo sirviente deba soportar la realización de una determinada actividad por parte del titular del fundo dominante, o, en su caso, dejar de efectuar ciertos actos sobre su propio predio, que, en caso de que no existiese tal derecho real, no tendría por qué tolerar o abstenerse de realizar.
No obstante, como ya se indicó al tratar el concepto de “serventía”, tampoco sería correcto, a mi modo de ver, sostener que la misma conlleve necesariamente una situación de paridad, como entendía un sector doctrinal130. Los usuarios de las parcelas no se encontraban, con carácter general, en una situación de igualdad. No todos los fundos eran a la vez e indistintamente dominantes y sirvientes, habida cuenta de que, por ejemplo, en el caso de las “agras” no todos los predios debían soportar por igual las perturbaciones que acarreaba el paso efectuado sobre ellos por aquellos usuarios cuyas fincas carecían de una comunicación directa con la vía pública. El servicio de paso no se realizaba siempre con la misma frecuencia y por el mismo número de usuarios por todas y cada una de las fincas del “agra”. Incluso había parcelas que no tenían que soportar ningún tipo de perturbación al no estar afectadas por el itinerario de la “serventía”.
A pesar de las importantes variaciones que presentaban en las distintas regiones los caminos “serventíos”, dos eran las características que, mayoritariamente, las particularizaban frente a las servidumbres de paso.
Por una parte, el correcto funcionamiento de la “serventía” exigía el cumplimiento riguroso de un conjunto de obligaciones colectivas comúnmente acordadas por todos los usuarios: el tipo de cultivo común (o compatible) a sembrar, la apertura y cerramiento de las entradas y, en su caso, el orden en que habían de ser realizadas las labores agrícolas131.
Por otra, en la “serventía” el itinerario no era físicamente permanente –su trazado también era objeto de cultivo, quedando interrumpido su uso hasta el momento en que se recogiesen las cosechas– y su trazado podía variar cada año o por temporadas como criterio de reparto de las perturbaciones y perjuicios que el paso ocasionaba, y sólo podía hacerse uso del mismo durante determinadas épocas del año132.