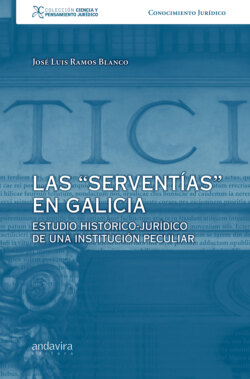Читать книгу Las "serventias" en Galicia - José Luís Ramos Blanco - Страница 28
6.2. LA FALTA DE RECONOCIMIENTO LEGISLATIVO DE LA INSTITUCIÓN DE LA “SERVENTÍA” EN LA LEY 147/1963, DE 2 DE DICIEMBRE, SOBRE LA COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL ESPECIAL DE GALICIA
ОглавлениеComo se acaba de indicar en el apartado precedente, promulgado el Código Civil en 1889, en Galicia predominaba todavía una sociedad de tipo agrario y una economía centrada, fundamentalmente, en el campo. Su funcionamiento se regulaba por normas consuetudinarias que ancestralmente venían siendo observadas por el pueblo gallego en sus relaciones con la tierra y en la organización de su vida familiar, y que resultaban incompatibles con algunos de los principios e instituciones del Código Civil. En la práctica, por tanto, las viejas costumbres133.
Precisamente, con la promulgación de la Ley 147/1963, de 2 de diciembre, sobre la Compilación del Derecho Civil Especial de Galicia (en adelante, la Compilación de 1963)134 se pretendió dar reconocimiento legal a aquellas instituciones de naturaleza consuetudinaria que, unidas a las vigentes, resultasen ser las más representativas del Derecho Civil gallego135. Para algún sector de la doctrina, la Compilación de 1963 constituyó un importante impulso renovador que permitió alcanzar la consolidación legislativa de un Derecho que, hasta aquel momento, sólo había podido manifestarse a través de las distintas prácticas o usos locales136. No obstante, a pesar de la ventaja que suponía su fijación por escrito, fundamentalmente para evitar o, en todo caso, facilitar las labores de resolución de los numerosos pleitos a que daba lugar la dispersión, el desconocimiento y la dificultad de la prueba del Derecho consuetudinario gallego, las sensaciones de la mayoría de la doctrina en relación a la Compilación de 1963 fueron, desde el momento mismo de su publicación, negativas137.
Entre las críticas doctrinales formuladas al contenido de la Compilación de 1963, tres fueron los aspectos que más controversia y debate habían generado. Por un parte, la inclusión en el articulado del mencionado cuerpo legal de determinadas instituciones consideradas por un sector doctrinal como de escasa vigencia y operatividad, o, incluso, inexistentes en la práctica de su tiempo. Por otra, la omisión de instituciones de manifiesto arraigo en la conciencia social y en la tradición jurídica gallega que aun venían siendo utilizadas de forma constante en la práctica jurídica gallega. Por último, la defectuosa regulación de algunas instituciones138.
Precisamente una de las instituciones que no pasaron a formar parte de la Compilación de 1963 fue la “serventía”, lo que no deja de sorprender si se tiene en cuenta que en su Exposición de Motivos se destacaba expresamente su trascendencia para permitir el acceso y la adecuada explotación de las fincas del “agra” que, en su mayoría, se hallaban enclavadas139. El Título quinto (“formas especiales de comunidad”), Capítulo tercero (“El «agro», «agra» o «vilar»”), se limitó a regular el régimen aplicable a la comunidad formada sobre el muro o cierre general del “agra” (artículos 91 y 92140), sin hacer referencia alguna a la “serventía”.
Dicha omisión ha sido criticada por un amplio sector de la doctrina gallega. Para unos, la Compilación de 1963 se ha ocupado exclusivamente de la regulación de los aspectos relativos al muro o cierre general del “agra”, dejando sin resolver el problema de los servicios de paso, cuya utilización requería necesariamente la coordinación de los cultivos y de las labores agrícolas a realizar en las fincas141.
Para otros, como MENÉNDEZ-VALDÉS GOLPE, tanto el capítulo dedicado al “agro” “agra” o “vilar”, como el siguiente (“muiños de herdeiros”), parecían tener una finalidad exclusivamente folklórica. Si algún problema de cierta trascendencia podía plantear el “agro”, era el relativo a “las servidumbres de paso” a través de las tierras integrantes del mismo y en beneficio recíproco de ellas; y este problema ha quedado sin resolver142.
Con la aprobación del Parlamento de Galicia de la Ley 7/1987, de 10 de noviembre, sobre la Compilación del Derecho Civil de Galicia, se adoptó e integró en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma el texto normativo de la Compilación de 1963, con las únicas modificaciones exigidas por la falta de armonía constitucional y estatutaria de alguno de sus preceptos y de vigencia de otros, sin que, por tanto, tampoco se procediese a regular la institución de la “serventía” gallega143.
_______
1 Cfr. RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., “Del Derecho privado en Galicia, al Derecho privado de Galicia: impresiones en torno a un proceso histórico (A propósito de la obra de RODRÍGUEZ ENNES, L., «Aproximación a la Historia jurídica de Galicia», Santiago de Compostela, 1999)”, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 4, A Coruña, 2000, p. 677.
2 Vid. a este respecto RODRÍGUEZ MONTERO, R. y RAMOS BLANCO, J. L., “La Antropología desde el Derecho: Derecho consuetudinario gallego y Etnografía”, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 19, A Coruña, 2015, pp. 187 y ss. Publicado también en Revista de Antropología Social, 24, Madrid, 2015, pp. 189 y ss.
3 Según BARREIRO FERNÁNDEZ, sin perjuicio de la importancia que paulatinamente fue adquiriendo la realidad urbana e industrial en Galicia, no perdió su condición de país campesino. En efecto, quien se introduzca en la historia económica de Galicia, sostiene dicho autor, aceptará que la tierra fue el factor determinante de la economía gallega hasta finales del siglo XIX. Cfr. BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R., Historia Contemporánea de Galicia, t. IV, Ediciones Gamma, A Coruña, 1984, p. 97. También CASAL, B., A Galicia Campesina, Ed. Galaxia, Vigo, 1984, p. 55; CORES TRASMONTE, B., Dereito autonómico de Galicia, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1987, pp. 147 y ss.
4 Cfr. Risco, V., Obras completas, t. III, Ed. Galaxia, S.A., Vigo, 1994, p. 484. En relación a la institución de la “casa” vid., entre otros, PAZ ARES, J. C., Instituciones al servicio de la Casa en el Derecho Civil de Galicia, Salamanca, 1964; LORENZO FERNÁNDEZ, X., “Etnografía: cultura material”, en Historia de Galiza, dir. por OTERO PEDRAYO, R., t. II, Ed. Akal, Madrid, 1979-1980, pp. 52 y ss.; FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de un viejo paisaje gallego, Centro de Investigaciones Sociológicas: Siglo XXI de España, Madrid, 1984, pp. 21 y ss.; DE FUENMAYOR CHAMPIN, A., “Derecho Civil de Galicia”, en Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, Barcelona, 1985, pp. 243 y ss.; SAAVEDRA, P., “Casa y comunidad en la Galicia interior”, en Parentesco, familia y matrimonio en la Historia de Galicia, Santiago de Compostela, 1989; LISÓN TOLOSANA, C., Antropología cultural de Galicia, 3ª ed., Ed. Akal, Madrid, 1990, pp. 303 y ss.; CARDESÍN, J. M., Tierra, trabajo y reproducción social en una aldea gallega (s. XVIII-XX): muerte de unos, vida de otros, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1992, pp. 47 y ss.; RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., “Sobre la prescripción legal de indivisibilidad de la casa y sus anexos en Galicia”, en De Gallaecia a Galicia. Historia, Lengua y Cultura, Ed. Andavira, A Coruña, s.f. (pero 2010), pp. 83 y ss.; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, F., “La invención de La Compañía”, en Initium: Revista catalana d’historia del dret, 20, 1, 2015, pp. 395 y ss.; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, F., La Compañía Familiar Gallega. Una historia, Andavira Editora, Santiago de Compostela, 2017.
5 Cfr. MARTÍNEZ-RISCO Y MACÍAS, S., El régimen jurídico de la propiedad territorial en Galicia a través de sus instituciones forales, Ed. Citania, Buenos Aires, 1958, p. 10; ADRIO BARREIRO, G., “Algúns aspectos do Dereito privado galego”, en Estudos do Dereito Civil de Galicia, Santiago de Compostela, 1973, p. 179; TABOADA CHIVITÉ, X., “Cultura material y espiritual”, en AA.VV., Los Gallegos, Ed. Istmo, Madrid, 1976, pp. 151 y ss.; BARREIRO MALLÓN, B., La jurisdicción de Xallas en el siglo XVIII. Población, sociedad y economía, 2ª ed., Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1978, p. 519; VILLARES, R., La propiedad de la tierra en Galicia (1500-1936), Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1982, pp. 17 y ss. y 182 y ss.; BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R., op. cit., pp. 121 y ss.; CASAL, B., op. cit., pp. 57 y 62 y ss.; FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., pp. 24 y ss. y 40 y ss.; AA.VV., Galicia en su realidad geográfica, dir. por MIRALBÉS BEDERA, R., Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 1984, pp. 223 y ss.; DE FUENMAYOR CHAMPIN, A., op. cit., p. 243; SAAVEDRA, P., Economía, Política y Sociedad en Galicia: La provincia de Mondoñedo, 1480-1830, Servicio de Publicaciones de la Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1985, pp. 140 y ss.; CARDESÍN, J. M., op. cit., pp. 38 y ss.; LISÓN TOLOSANA, C., op. cit., pp. 15 y ss.; SAAVEDRA, P., A vida cotiá en Galicia de 1550-1850, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1992, p. 84; FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Los protagonistas de la economía básica. La vanguardia ganadera y la casa en el este de la provincia de A Coruña, Diputación Provincial de A Coruña, A Coruña, 1998, pp. 20 y ss.; RODRÍGUEZ MONTERO, R P., Servidumbres y serventías. Estudios sobre su regulación jurídica y desarrollo jurisprudencial en Galicia, Ed. Netbiblo, A Coruña, 2001, pp. 142 y ss.; PÉREZ IGLESIAS, Ma. L. y LÓPEZ ANDÍON, J. M., “Galicia en el Censo agrario de 1999: una primera aproximación (I)”, en Xeográfica: Revista de Xeografía, Territorio e Medio Ambiente, 5, Santiago de Compostela, 2005, pp. 173 y ss.; PÉREZ IGLESIAS, Ma. L. y LÓPEZ ANDIÓN, J. M., “Galicia en el Censo agrario de 1999: una primera aproximación (II)”, en Xeográfica: Revista de Xeografía, Territorio e Medio Ambiente, 6, Santiago de Compostela, 2006, pp. 157 y ss.; SAAVEDRA, P., “Servidumbres y limitaciones de dominio en el sistema agropecuario de Galicia”, en AA.VV., Historia de la Propiedad. Servidumbres y Limitaciones de Domino. VI Encuentro Interdisciplinar celebrado en Salamanca los días 17-19 de septiembre de 2008, coord. por DE DIOS, S., INFANTE, J., ROBLEDO, R. y TORIJANO, E., Servicio de Estudios del Colegio de Registradores, Madrid, 2009, pp. 368 y ss.; PÉREZ GARCÍA, J. M., “Transformación y consolidación de un paisaje rural: minifundio y parcelación en las Rías Bajas Gallegas”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, LVII, 123, 2010 (enerodiciembre), Santiago de Compostela, pp. 219 y ss.
6 Cfr. MARTÍNEZ-RISCO Y MACÍAS, S., El régimen, op. cit., p. 10; OTERO VARELA, A., “Sobre la Compilación del Derecho Foral gallego”, en Anuario de Historia del Derecho Español, t. XXXV, Madrid, 1965, p. 555; AA.VV., Galicia en su realidad, op. cit., p. 223; FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., pp. 37 y ss.; DE FUENMAYOR CHAMPIN, A., op. cit., p. 243.
7 Cfr. FUENTESECA, P., «Prólogo» a la obra de PAZ ARES, J. C., Instituciones al servicio de la Casa en el Derecho Civil de Galicia, Salamanca, 1964, pp. 115 y ss.; LORENZO, X., A Terra, Ed. Galaxia, Vigo, 1982, p. 174; RODRÍGUEZ ENNES, L., “Proceso histórico de formación del Derecho Civil gallego”, en Derecho Civil gallego, coord. por REBOLLEDO VARELA, A. L., RODRÍGUEZ MONTERO, R. P. y LORENZO MERINO, F., Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1996, p. 17.
8 Cfr. BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R., op. cit., pp. 32 y ss.; FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., pp. 27 y 37. CARDESÍN, en cambio, distingue en la organización del suelo agrario de la parroquia de San Martiño do Castro (Lugo), a finales del siglo XIX, cuatro unidades fundamentales: “agras”, “cortiñas”, prados y montes. Vid. CARDESÍN, J. M., op. cit., pp. 130 y ss.
9 Cfr. BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R., op. cit., pp. 121 y ss.; CARDESÍN, J. M., op. cit., pp. 41 y ss.; REBOLLEDO VARELA, A. L., “La servidumbre de paso. El artículo 540 del Código Civil: interpretación e importancia en Galicia”, en La Ley, 1392, Madrid, 1986, p. 1; RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., Servidumbres, op. cit., p. 144.
10 Cfr. AA.VV., Galicia en su realidad, op. cit., pp. 224 y ss.
11 Cfr. AA.VV., Galicia en su realidad, op. cit., pp. 40 y ss.; CASAL, B., op. cit., pp. 17 y ss.; FIDALGO SANTAMARIÑA, J. A., Antropología de una parroquia rural, Ed. Caixa Rural Provincial de Ourense, Ourense, 1988, pp. 23 y ss.; LISÓN TOLOSANA, C., op. cit., pp. 15 y ss.; BOUHIER, A., Galicia ensaio xeográfico de análise e interpretación dun vello complexo agrario, traducido por CASAL, B., t. I, Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, Santiago de Compostela, 2001, pp. 19 y ss. y 93 y ss.
12 Vid. RAMOS BLANCO, J. L., “Notas sobre a consideración xurídica das eiras de mallar en Galicia”, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 19, 2015, A Coruña, pp. 163 y ss.; RAMOS BLANCO, J. L., “Notas sobre la consideración jurídica de las eiras de mallar en Galicia”, en Varia Studia. Libro Homenaje al Prof. Dr. Luis Rodríguez Ennes con ocasión de su septuagésimo aniversario, dir. por BARCIA LAGO, M. y FUENTESECA DEGENEFFE, M., Imprenta de la Diputación de Pontevedra, Pontevedra, 2015, pp. 839 y ss.
13 Cfr. GONZÁLEZ LÓPEZ, P., “Lembranza da loita polo dereito galego”, en Estudos do Dereito Civil de Galicia, Santiago de Compostela, 1972, p. 205; MARTÍNEZ-RISCO Y MACÍAS, S., “Institucións que acobexan formas de vida comunitaria”, en Libro del I Congreso de Derecho Gallego, dir. por CARBALLAL PERNAS, R. y Rico GARCÍA, M., cuya celebración tuvo lugar en A Coruña en los días 23 al 28 de octubre de 1972 promovido por el Ilustre Colegio de Abogados de Galicia y la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, editado por la Comisión Ejecutiva de dicho Congreso, A Coruña, 1974, pp. 286 y ss.; TENORIO, N., La aldea gallega, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1982, pp. 43 y ss.; LORENZO FILGUEIRA, V., Realidad e hipótesis de futuro del Derecho Foral de Galicia, Ayuntamiento de Pontevedra, Pontevedra, 1986, pp. 58 y ss.; GARCÍA RAMOS, A., Arqueología jurídico-consuetudinaria-económica de la región gallega, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 1989, pp. 35 y ss.
14 Cfr. SAAVEDRA, P., Economía, op. cit., p. 138; CARDESÍN, J. M., op. cit., pp. 221 y ss.
15 Cfr. FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., pp. 44 y ss.
16 Ibídem.
17 Cfr. BOUHIER, A., op. cit., pp. 15 y ss.
18 Cfr. PAZ ARES, J. C., “Especialidades del agro en el Derecho Foral de Galicia”, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 4, Madrid, 1965, p. 723.
19 Según BOUHIER, el término “agra” se empleaba, preferentemente, en la zona comprendida, de oeste a este, entre el cabo Finisterre al alto Navia, delimitada por una línea Arteixo-Mesía-Aranga-Cospeito-A Pastoriza al norte, y por una línea Porto do Son-Santiago-Arzúa-Guntín-Baleira, al sur. También se utilizaba, conjuntamente con el de “estivo”, en el extremo norte de las Montañas orientales (Meira-A Fonsagrada); “agro” en el área situada al sur de la zona donde dominaba el calificativo de “agra”. El límite meridional de dicha zona espacial partía de Catoira, pasaba por Campo Lameiro, Beariz, O Carballiño, Coles y terminaba en Pobra de Trives; “veiga” predominaba más al sur, en las montañas del dorsal Suído-Avión, en la baja Limia (montañas y valles al sudoeste de la alta Limia), en el valle de Mondoñedo y en el bajo Eo; “barbeito” en el sector de las mesetas y depresiones entre el Miño y Arnoia; “praza” en la alta Limia (depresión de la lagoa Antela y sus extremos); “chousa” en la parte del litoral situada entre Xove y Foz, y también en Vilaoudriz-Riotorto; “vilar” en el sector Vilalba-Abadín, y “estivo” en el extremo norte de las Montañas orientales (Meira-A Fonsagrada). Cfr. BOUHIER, A., op. cit., pp. 235 y ss.
20 Según el Diccionario de la Real Academia Gallega (en adelante, DRAG): “Agra”: “Gran extensión de tierra de cultivo dividida en leiras o agros que pertenecen a distintos dueños”. “Agro” (primera acepción): “Terreno de cultivo [por contraposición a terreno a bravo, souto, prado, seara, campo o aldea]”. Vilar”: “1. Conjunto de casas que forman, generalmente, un grupo separado dentro de la aldea. 2. Gran extensión de tierra de cultivo dividida en leiras o agros que pertenecen a distintos dueños”.
21 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, E., Diccionario enciclopédico gallego-castellano, t. I, Ed. Galaxia, Vigo, 1958-1961, p. 86. En términos similares define RICO VEREA el “agra” como “grande extensión de tierra de cultivo dividida en leiras o agros pertenecientes a diferentes dueños”. RICO VEREA, X., “Nomes comúns de predios, leiras e terreos en xeral”, en Revista Xurídica Galega, 1, Asociación Revista Xurídica Galega, Vigo, 1992, p. 408.
22 DÍAZ FUENTES, A., Dereito Civil de Galicia. Comentarios á Lei 4/1995, Edicios do Castro, Sada, 1997, p. 101.
23 Así se deduce, como se verá, de los artículos 91 y 92 de la Ley 147/1963, de 2 de diciembre, sobre Compilación del Derecho Civil Especial de Galicia (en adelante, la Compilación de 1963), en los que no se establecía ninguna distinción en cuanto al significado de los términos “agro”, “agra” o “vilar”.
24 Vid. también MOURE MARIÑO, P., “Lei 4/1995 do 24 de maio, de Dereito Civil de Galicia. Comentario ó título III: dereitos reais”, en Dereito Civil de Galicia (Comentarios á Lei 4/1995 do 24 de Maio), coord. por BARREIRO PRADO, J. J. R., SÁNCHEZ TATO, E. A. y VARELA CASTRO, L., Asociación Revista Xurídica Galega, Vigo, 1996, p. 120; REBOLLEDO VARELA, A. L., “Comentario al artículo 31 de la Ley de Derecho Civil de Galicia”, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, t. XXXII, vol. 1ª, dir. por ALBALADEJO, M. y DÍAZ ALABART, S., Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1997, p. 316; REBOLLEDO VARELA, A. L., Los derechos reales en la Ley 4/1995, de 24 de mayo, de Derecho Civil de Galicia (Montes vecinales en mano común, aguas, servidumbre de paso y serventía), Revista Xurídica Galega, Santiago de Compostela, 1999, p. 354; BUSTO LAGO, J. M., “La serventía en el Derecho civil gallego”, en AA.VV., Tratado de Servidumbres, coord. por REBOLLEDO VARELA, A. L., Ed. Thomson Aranzadi, Navarra, 2008, p. 1114 (nota 33).
25 Ibídem., p. 88. En términos similares define Rico VEREA el “agro” como “1.º Terreno cultivado o cultivable; eido, veiga, leira, terreno. 2.º Extensión de tierra de cultivo –leira o conjunto de leiras-, por lo regular pequeña, perteneciente a un solo dueño”. Rico VEREA, X., op. cit., p. 408.
26 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, E., Diccionario enciclopédico gallego-castellano, t. III, Ed. Galaxia, Vigo, 1958-1961, p. 418.
27 PAZ ARES J. C., “Especialidades, op. cit., p. 723. También MARTÍNEZ-RISCO Y MACÍAS, S., “Lagunas institucionales en la Compilación del Derecho Civil Especial de Galicia”, en Foro Gellego, 135-136, A Coruña, 1967, p. 317; LÓPEZ GRAÑA, J. A., “La servidumbre de paso «do agro»”, en Libro delI Congreso de Derecho Gallego, dir. por CARBALLAL PERNAS, R. y Rico GARCÍA, M., cuya celebración tuvo lugar en A Coruña en los días 23 al 28 de octubre de 1972 promovido por los Ilustres Colegios de Abogados de Galicia y la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, editado por la Comisión Ejecutiva de dicho Congreso, A Coruña, 1974, p. 454; AA.VV., Galicia en su realidad, op. cit., p. 223; FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., p. 45; LORENZO FILGUEIRA, V., op. cit., p. 66; CARDESÍN, J. M., op. cit., pp. 132 y ss.; MOURE MARIÑO, P., op. cit., p. 120; CABANA, A., “Lo que queda de las agras. La evolución del paisaje agrario en Galicia: A Terra Chá (1954-1968)”, en Ager: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, 7, Zaragoza, 2008, p. 41; SAAVEDRA, P., “Servidumbres, op. cit., p. 370.
28 Cfr. BOUHIER, A., op. cit., p. 235.
29 En la descripción de las distintas zonas de predominio de la estructuración del suelo labradío en “agras” se seguirá, fundamentalmente, el estudio exhaustivo realizado por BOUHIER sobre el complejo agrario gallego realizado entre 1959-1976. BOUHIER, A., op. cit., pp. 233 y ss.
30 Con el término “bancal”, se hace referencia a una superficie llana, o de débil pendiente, sostenida en su parte inferior por un talud de tierra (“ribazo”).
31 Con el término “socalco” se designa a una figura muy similar, aunque a diferencia del bancal, el “socalco” se apoyaba en su parte inferior, no en un talud de tierra, sino en un muro de contención formado por piedras o de piedras y tierra.
32 Los campos cerrados son terrenos formados por la asociación de parcelas muy grandes, cercadas de forma irregular, con una superficie de 2 a 3 o 4 hectáreas cada una, repartidas entre el labradío, el tojal (“toxal”) y el pasto, sin que los límites que separan los trozos se encuentren materializados por señales concretas, muros (“valados”).
33 Para ver con detalle los municipios afectados vid. BOUHIER, A., op. cit., p. 239.
34 Las “cortiñas” son las parcelas más próximas a las casas, sometidas a un cultivo muy intensivo de cereales y cultivos hortícolas de manera individual por cada familia, sin imperar ningún régimen de cultivo colectivo –como sí ocurre con las “agras”–. Las “cortiñas”, cercadas con el fin de aumentar su protección, se llevan los mayores cuidados, especialmente en la fertilización y el riego, y se les reservan las tierras más fértiles. Cfr. CABANA, A., “Lo que queda, op. cit., pp. 41 y ss.
35 Los “quartiers” –también llamados “cuarteles” o “campos”– son subsectores que dividen el interior del “agra”, aunque sin delimitación por hito físico alguno, y en el que quedan agrupadas, según los casos, un número más o menos amplio de parcelas.
36 Un área equivale a una unidad de superficie de cien metros cuadrados.
37 Según FERNÁNDEZ DE ROTA, el tamaño de las explotaciones era, de ordinario, reducido. Tomando como base el Censo de 1972 para comparar los Municipios de Pontedeume (Mariña), Vilarmaior (Mariña y transición a “Zona Media”) y Monfero (“Zona Media” y Montaña), afirma dicho autor que la mayor amplitud media de las explotaciones se encontraba en la “Zona de Montaña”. Si en la “Zona Media” el intervalo más frecuente era de 5 a 9,90 hectáreas, en la Montaña se situaba entre las 10 y 19,90 hectáreas. No obstante, hay que tener en cuenta que buena parte de estas explotaciones de mayor tamaño de la zona de la Montaña era improductiva o, en todo caso, de baja productividad. El problema del minifundio se agravaba si se tiene en cuenta el tamaño de las parcelas que formaban una explotación. Además, la superficie media por parcela era, en el Municipio de Monfero, de 0,329 hectáreas, y en el de Vilarmaior de 0,218 hectáreas. Sin embargo, eran frecuentes las parcelas inferiores al “ferrado” (que en dicha zona equivalía a 548 metros cuadrados). Cfr. FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., pp. 24 y ss. En relación al tamaño de las explotaciones y al grado de parcelación vid. también CASAL, B., op. cit., pp. 57 y ss.; BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R., op. cit., pp. 121 y ss. y 199 y ss.; SAAVEDRA, P., Economía, op. cit., pp. 215 y ss.; LISÓN TOLOSANA, C., op. cit., pp. 16 y ss.; SAAVEDRA, P., A vida, op. cit., p. 84.
38 Para ver los municipios afectados por el sistema de las grandes “agras” vid. BOUHIER, A., op. cit., p. 282 (nota 97).
39 Cfr. CARDESÍN, J. M., op. cit., pp. 132 y ss.
40 Para ver con detalle los municipios afectados vid. BOUHIER, A., op. cit., p. 350.
41 Para ver con detalle los municipios afectados vid. Ibídem, p. 358.
42 Para ver con detalle los municipios afectados vid. Ibídem, p. 376.
43 Para ver con detalle los municipios afectados vid. Ibídem, p. 388.
44 Para ver con detalle los municipios afectados vid. Ibídem, p. 404.
45 Cfr. GARCÍA RAMOS, A., Estilos consuetudinarios y prácticas económico-familiares y marítimas de Galicia: Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Imp. del Asilo de Huérfanos del S.C. de Jesús, Madrid, 1909, pp. 95 y ss.; BLANCO-RAJOY ESPADA, B. y REINO CAAMAÑO, J., “Diversas formas de condominio en la región gallega”, en Foro Gallego, 47-48, mayo-junio 1948, pp. 195 y ss.; MARTÍNEZ-RISCO Y MACÍAS, S., “Lagunas, op. cit., p. 727; LÓPEZ GRAÑA, J. A., op. cit., pp. 454 y ss.; LORENZO FILGUEIRA, V., op. cit., p. 66; RODRÍGUEZ PARDO, J. L., “Os dereitos reais na Lei de dereito civil de Galicia”, en Revista Xurídica Foro Gallego, 189, A Coruña, 1996, pp. 50 y ss.; DÍAZ FUENTES, A., Dereito Civil, op. cit., p. 101; ESPÍN ALBA, I., “Comunidades de bienes”, en AA.VV., Manual de Derecho civil gallego, coord. por LETE DEL Río, J. M., Ed. Colex, Madrid, 1999, pp. 86 y ss.; DÍAZ FUENTES, A., “Instituciones”, en Galicia. Dereito, coord. por GARCÍA CARIDAD, J. A., t. L, Hércules de Ediciones, A Coruña, 2006, p. 120; SAAVEDRA, P., “Algunhas diversidades internas na Galicia dos séculos XVI-XIX”, en Lingua e territorio, Consello da Cultura Galega: Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2006, p. 119.
46 Destaca LORENZO FILGUEIRA que “desde el problema de los «marcos» o mojones dispuestos para señalar las lindes –el cierre más alto dificultaría el cultivo- hasta el problema de las servidumbres de paso de unas a otras; desde los muros de cierre generales, hasta los cultivos similares a fin de llevarlos a cabo de la manera más conveniente a todos; desde las aguas en común, hasta los pastoreos de ganados en momentos en que no existe cultivo específico y queda «a campo» el agro antes de la siembra, los pequeños–grandes problemas de la comunidad, se resuelven a medio de reglas costumbristas”. LORENZO FILGUEIRA, V., op. cit., p. 66. Vid. también GARCÍA RAMOS, A., Arqueología, op. cit., pp. 95 y ss.; PAZ ARES, J. C., “Especialidades, op. cit., pp. 723 y ss.; LÓPEZ GRAÑA, J. A., op. cit., pp. 455 y ss.; FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., pp. 24 y ss.; FIDALGO SANTAMARIÑA, J. A., op. cit., p. 21; LISÓN TOLOSANA, C., op. cit., pp. 17 y ss.; CARDESÍN, J. M., op. cit., pp. 133 y ss.; SAAVEDRA, P., A vida, op. cit., pp. 84 y ss.; MOURE MARIÑO, P., op. cit., pp. 154 y ss.; RODRÍGUEZ PARDO, J. L., op. cit., pp. 50 y ss.; DÍAZ FUENTES, A., Dereito Civil, op. cit., pp. 102 y ss.; RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., Servidumbres, op. cit., p. 143.
47 Vid., en relación a los distintos sistemas de cierre, LORENZO FERNÁNDEZ, X., A Terra, Ed. Galaxia, Vigo, 1982, pp. 178 y ss. y FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., pp. 43 y ss.
48 Señala LORENZO que “siendo, en general, las heredades pequeñas, conviene que los elementos de cierre ocupen poco. Para esto suelen hacer un solo muro los vecinos que tienen fincas juntas, rodeándolas todas, y separando después unas de las otras con marcos o con cierres sencillos que muchas veces no son más que un surco o un camino”. LORENZO FERNÁNDEZ, X., “Etnografía, op. cit., pp. 182 y ss. Vid. también FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. pp. 47 y ss.; LISÓN TOLOSANA, C., op. cit., pp. 44 y ss.
49 Cfr. Risco, V., “Una parroquia gallega en los años 1920-1925”, en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, tomo XV, Madrid, 1959, p. 405; PAZ ARES, J. C., “Especialidades, op. cit., p. 724; AA.VV., Galicia en su realidad, op. cit., p. 231; SAAVEDRA, P., Economía, op. cit., p. 140; CARDESÍN, J. M., op. cit., p. 132; BOUHIER, A., op. cit., pp. 235 y ss.
50 Disponían las ordenanzas de la ciudad de Mondoñedo, dictadas el 28 de marzo de 1503, en donde se dividieron las heredades y viñas de la ciudad en nueve “agras” que “e fechas las dichas agras según de uso se contiene, mandamos que las dichas viñas y heredades anden siempre así juntas y colocadas y que ninguno sea osado desfacer ni faga sebe ni cerradura ni extrema alguna entre medio, salvo las viñas y ortas de hortaliça que las cierren y cerquen de sobre sí, no hembargante que sean dentro destas dichas agras, porquestén mejor cerradas y guardadas y con menos costo y trabajo de todos (…)”. Tomado de SAAVEDRA, P., Economía, op. cit., p. 138.
51 Cfr. TABOADA CHIVITÉ, X., op. cit., p. 153; AA.VV., Galicia en su realidad, op. cit., p. 231; LORENZO FILGUEIRA, V., op. cit., p. 66; LISÓN TOLOSANA, C., op. cit., p. 18; CARDESÍN, J. M., op. cit., p. 133.
52 En relación a los “marcos” vid. TABOADA CHIVITÉ, X., op. cit., p. 153; LORENZO FERNÁNDEZ, X., A Terra, op. cit., pp. 178 y ss.; FERNÁNDEZ DE ROTA, J. M., Antropología de, op. cit., p. 43; LORENZO FILGUEIRA, V., op. cit., p. 66; LISÓN TOLOSANA, C., op. cit., p. 18; CARDESÍN, J. M., op. cit., p. 133.
53 Cfr. FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., pp. 47 y ss.; LISÓN TOLOSANA, C., op. cit., pp. 18 y ss.; CARDESÍN, J. M., op. cit., p. 133; RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., Servidumbres, op. cit., p. 150.
54 Los valores y creencias tradicionales condenaban enérgicamente estas prácticas con penas especiales que sufrirían después de la muerte. Así, en la “Terra Chá” (Provincia de Lugo) se decía que “el que cambia un marco entre dos fincas robando tierra al vecino tiene que volver después de muerto a poner bien el marco o a pedir a un familiar que lo haga”. En Cuadremón, donde a los “marcos” llamaban “pedreiros”, se aparecían los muertos que cambiaron un “pedreiro” para pedir a alguien por caridad que lo volviera a poner en su sitio; ésta era la única forma de liberarse del castigo divino. LISÓN TOLOSANA, C., op. cit., p. 20. También FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., pp. 47 y ss.; RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., Servidumbres, op. cit., pp. 150 y ss.
55 Cfr. BOUZA-BREY TRILLO, L., Panorama conxectural do estado do dereito privado no Reino Suévico da Gallaecia, Oficina Gráfica da Livraria Cruz, Braga, 1962, pp. 18 y ss.; FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., pp. 43 y ss.
56 Cfr. FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., p. 44; LISÓN TOLOSANA, C., op. cit., pp. 17 y ss.; RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., Servidumbres, op. cit., pp. 149 y ss.
57 Cfr. BLANCO-RAJOY ESPADA, B. y REINO CAAMAÑO, J., op. cit., pp. 195 y ss.; Risco, V., “Una parroquia, op. cit., p. 405; PAZ ARES, J. C., “Especialidades, op. cit., p. 724; Risco, V., “Estudo etnográfico da Terra de Melide”, en Terra de Melide, Ediciós do Castro, Sada, 1978, p. 394; FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., p. 43; FIDALGO SANTAMARIÑA, J. A., op. cit., p. 21; GARCÍA RAMOS, A., Arqueología, op. cit., p. 96; CARDESÍN, J. M., op. cit., p. 134; RODRÍGUEZ PARDO, J. L., op. cit., p. 51; DÍAZ FUENTES, A., Dereito Civil, op. cit., p. 101; BOUHIER, A., op. cit., p. 334.
58 Cfr. BOUHIER, A., op. cit., p. 334; PAZ ARES, J. C., “Especialidades, op. cit., p. 724.
59 El término “poriclo” también se empleaba para hacer referencia a otra modalidad de entrada destinada al paso de personas, y que consistía en un hueco que se abría en el muro o pared de piedra que se solía estrechar con la colocación de dos piedras, una a cada lado, para limitar, como se ha dicho, el acceso únicamente a las personas. Cfr. Risco, V., “Estudo, op. cit., p. 324.
60 Cfr. Risco, V., “Estudo, op. cit., p. 324. También HERVELLA FERREIRA, A., Las comunidades familiares y la compañía gallega después de la publicación del Código civil, Imprenta de El Eco de Lemos, Monforte, 1898, pp. 133 y ss.; BLANCO-RAJOY ESPADA, B. y REINO CAAMAÑO, J., op. cit., pp. 195 y ss.; PAZ ARES, J. C., “Especialidades, op. cit., p. 724; LORENZO, X., A Terra, op. cit., pp. 183 y ss.; GARCÍA RAMOS, A., Arqueología, op. cit., p. 95; DÍAZ FUENTES, A., Dereito Civil, op. cit., p. 101.
61 Cfr. HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., pp. 133 y ss.; PAZ ARES, J. C., “Especialidades, op. cit., p. 723; Risco, V., “Estudo, op. cit., p. 324; LORENZO, X., A Terra, op. cit., pp. 710 y ss.; FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., p. 43; LORENZO FILGUEIRA, V., op. cit., p. 66; BOUHIER, A., op. cit., p. 346.
62 Cfr. HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., pp. 133 y ss.; PAZ ARES, J. A., “Especialidades, op. cit., p. 724; Risco, V., “Estudo, op. cit., p. 324; LORENZO, X., A Terra, op. cit., pp. 183 y ss.; FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., p. 43; LORENZO FILGUEIRA, V., op. cit., p. 66; GARCÍA RAMOS, A., Arqueología, op. cit., p. 96; CARDESÍN, J. M., op. cit., p. 134; BOUHIER, A., op. cit., p. 264.
63 Cfr. BOUHIER, A., op. cit., p. 334; FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., pp. 127 y 235.
64 El cierre y la apertura de las entradas del “agra” estaban sometidos, a menudo, a un riguroso control por parte de los propios usuarios de las fincas del “agra” o por el Concejo. Así, por ejemplo, en la provincia de Mondoñedo, eran los justicias los que se ocupaban de esta tarea. En este sentido, una ordenanza del concejo de Mondoñedo de 1540 mandaba a los alcaldes ordinarios de la ciudad que visitasen “las seves de las nobidades de alrededor desta ciudad e concejo con dos labradores e que las agan cerrar a costa de sus dueños”, y “quelque tuviere la seve abierta de las nobidades pague o sea obligado de pagar los cotos del ganado a los couteiros, e no el dueño del ganado, e más el daño (…)”. Cfr. Hordenanzas echas por la Justicia y regimiento de la ciudad de Mondo, las quales por Relación fueron sacadas de los libros Antiguos y cadernos de la Arca de concejo desta dha. ciudad por Ero. Ros. De Luaces, Regidor (…): 9/6937, tomado de SAAVEDRA, P., Economía, op. cit., p. 142. Señala GARCÍA RAMOS que la colectividad de Taboadelo tenía encomendado su gobierno, dirección y administración a una Junta de individuos, que, por antonomasia, se conocía con la denominación de “Xunta dos homes”. Ejercía esta agrupación, entre otras, funciones judiciales, procurando el respeto para la propiedad ajena, castigando los atentados contra la propiedad y la entrada de ganados en fincas de otro dueño. Las sanciones consistían en multas, que ingresaban en beneficio de los intereses comunes y se destinaban a obras de utilidad parroquial. Cfr. GARCÍA RAMOS, A., Arqueología, op. cit., pp. 99 y ss. También LISÓN TOLOSANA, C., op. cit., p. 119.
65 Cfr. PAZ ARES, J. C., “Especialidades, op. cit., pp. 723 y ss.; HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., pp. 133 y ss.; FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., pp. 45 y ss.; CARDESÍN, J. M., op. cit., pp. 134 y ss.; RODRÍGUEZ PARDO, J. L., op. cit., pp. 50 y ss.; DÍAZ FUENTES, A., Dereito Civil, op. cit., p. 103; BOUHIER, A., op. cit., pp. 263 y ss. y 343 y ss.
66 Cfr. FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., pp. 45 y ss. En ciertas épocas o para determinadas faenas, los campesinos tenían que asociarse. Este hecho, junto con el respeto al calendario agrícola, otorgaba a las labores agrícolas un carácter comunitario. Cada familia precisaba a las demás, aunque no les gustase: el que tenía una sola vaca debía ponerse de acuerdo con otro vecino para hacer un par; el que no tenía ninguna, se veía obligado a trabajar unos días en las tierras de un labriego que los tuviese, para que éste le prestase después los bueyes, carro y arado. Estos trueques (“trocos”) se conocían en Ourense con los nombres de “xeira” y “tornaxeira”. Cfr. SAAVEDRA, P., A vida op. cit., pp. 94 y ss.
67 Op. cit., pp. 263 y ss. en relación a la zona de pequeñas “agras”.
68 Pareja de bueyes o de vacas uncidos a un carro o arado. Los animales debían ser parejos e iguales en altura para que la labor de tiro pudiera distribuirse de manera equilibrada entre ambos.
69 Término que hace referencia a que su forma se aproxima a la de un cuadrilátero.
70 Los nombres dados a este tipo de caminos fueron múltiples: Risco: “servidumbre alternativa de vía”, en MARTÍNEZ-RISCO Y MACÍAS, S., “Lagunas, op. cit., p. 317; PAZ ARES: “servidumbre de paso”, en “Especialidades, op. cit., p. 725; GARCÍA RAMOS: “sendero” o “sendeiro” (para el paso de personas) y “servidumbre de paso de ganados” (para el paso de animales), en Arqueología, op. cit., pp. 95 y ss.; LORENZO: “sendeiro” (para paso de personas) y “camiño de carro” (para el paso de carros), en A Terra, op. cit., p. 710; HERVELLA FERREIRA: “servidumbre alternativa de vía”, en op. cit., p. 133; Risco: “servidumbre alternativa de vía” y “caminos serventíos”, en “Lagunas, op. cit., p. 317. FERNÁNDEZ DE ROTA: “carreiros” y “camiños serventíos”, en Los protagonistas, op. cit., p. 236; BOUHIER: “temporeiros”, en op. cit., p. 325; RODRÍGUEZ MONTERO: “serventía alternativa de agra” o “serventía de año y vez”, en “Problemática jurídica de las serventías”, en Foro gallego, 191-192, A Coruña, 2002, p. 165; DÍAZ FUENTES: “serventía de año y vez” o “serventía de una sola mano”, en “Instituciones”, op. cit., p. 173.
71 MARTÍNEZ-RISCO Y MACÍAS, S., “Lagunas, op. cit., p. 317. También DÍAZ FUENTES, A., “Hacia la superación del déficit normativo de los pasos en Galicia”, en Foro gallego, 190, A Coruña, 2002 (2º semestre), pp. 29 y ss.; RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., “Problemática, op. cit., p. 166.
72 Cfr. DÍAZ FUENTES, A., “Hacia la, op. cit., p. 30; RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., “Problemática, op. cit., p. 167.
73 Según RODRÍGUEZ MONTERO, todos los fundos eran indistintamente y a la vez, dominantes y sirvientes. Así, según dicho autor, las relaciones de dependencia no serían exclusivas de un fundo para con otro, sino mutuas, compartidas entre todos los predios para los que se establece. Cfr. RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., “Problemática, op. cit., pp. 167 y ss. Vid. también DÍAZ FUENTES, A., “Hacia la, op. cit., p. 30.
74 Señala DÍAZ FUENTES que “es esencial el interés común o generalizado en la serventía, del que ni siquiera se puede excluir al primero de la fila, con la idea de que todos los demás pasan por su terreno, y él por ninguno de los otros; ni el último, que pasa por todos y no sufre tránsito de ninguno; y sin embargo, a parte de la frecuencia de varias parcelas del mismo dueño en situaciones diferentes con respecto al camino, todos obtienen la ventaja de la fijeza, pues ya el sujetarse al mismo itinerario es una ventaja para el primero, seguridad proporcionada por el curso sucesivo unificado de la vía, lo mismo que la acepta el último, aunque desde el punto de vista de su acceso hubiera postulado otro itinerario (…)”. DÍAZ FUENTES, A., “Hacia la, op. cit., p. 31.
75 Vid. ARTIME PRIETO, M., “Estudios del Derecho Civil de Galicia. Apostillas a las conclusiones del I Congreso de Derecho Gallego”, en Foro Gallego, 162-163, A Coruña, 1974, p. 153; GARCÍA RAMOS, A., Arqueología, op. cit., pp. 96 y ss.
76 Cfr. LORENZO, X., A Terra, op. cit., p. 710.
77 Cfr. BOUHIER, A., op. cit., p. 265.
78 Ibídem.
79 El “legón” consiste en una especie de azadón o azada grande, que no es de las de pala cuadrangular, sino de las de dos picos, para cavar y esponjar las tierras labradías. Cfr. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, E., Diccionario enciclopédico gallego-castellano, t. II, Ed. Galaxia, Vigo 1958-1961, p. 521.
80 Cfr. BOUHIER, A., op, cit., p. 333.
81 Cfr. DÍAZ FUENTES, A., “Hacia la, op. cit., p. 31.
82 Cfr. BOUHIER, A., op. cit., pp. 333 y ss.
83 Cfr. FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., p. 43. En este mismo sentido vid. RODRÍGUEZ PARDO, J. L., op. cit., p. 51. También MOURE MARIÑO y RODRÍGUEZ MONTERO parecen referirse a los “arredores” como posibles lugares de tránsito, al señalar que el paso se efectuaba, con carácter general, por las cabeceras de las fincas, en las que, precisamente, se encontraban situados los “arredores”. Cfr. MOURE MARIÑO, P., op. cit., pp. 155 y 171; RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., “Problemática, op. cit., p. 166.
84 Cfr. GARCÍA RAMOS, A., Arqueología, op. cit., p. 95.
85 Ibídem.
86 Cfr. MARTÍNEZ-RISCO Y MACÍAS, S., “Lagunas, op. cit., p. 317; DÍAZ FUENTES, A., Dereito civil, op. cit., pp. 132 y ss.; BOUHIER, A., op. cit., pp. 421 y 476; DÍAZ FUENTES, A., “Hacia la, op. cit., pp. 29 y ss.
87 Vid. lo dispuesto a este respecto en p. 46.
88 Según CARDESÍN todavía en los años 50 del siglo pasado existían en la comarca de la “Terra Chá” “agras” que se encontraban sometidas a un barbecho bienal. Cfr. CARDESÍN, J. M., op. cit., p. 215. En este sentido también BOUHIER, A., op. cit., pp. 405 y ss. y p. 420. Respecto a la desaparición del barbecho en las distintas zonas de Galicia vid., entre otros, RODRÍGUEZ GALDO, M. X. y DOPICO, F., Crisis agrarias y crecimiento económico en Galicia en el siglo XIX, Ediciós do Castro, A Coruña, 1981, pp. 33 y ss.; VILLARES, R., La propiedad de la tierra en Galicia (1500-1936), Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1982, pp. 25 y ss. y 190 y ss.; BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R., op. cit., pp. 124 y ss.; FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., p. 27; SAAVEDRA, P., Economía, op. cit., pp. 140 y ss., 167 y ss. y 180 y ss.; CARDESÍN, J. M., op. cit., pp. 131 y ss.; SAAVEDRA, P., A vida, op. cit., pp. 79 y ss.
89 Cfr. HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., pp. 133 y ss. En este sentido vid. también DÍAZ FUENTES, A., Dereito civil, op. cit., pp. 132 y ss.; BOUHIER, A., op. cit., pp. 421 y 476; DÍAZ FUENTES, A., “Hacia la, op. cit., pp. 29 y ss.
90 Vid. MARTÍNEZ-RISCO Y MACÍAS, S., “Lagunas, op. cit., p. 317. En este sentido también FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., p. 45.
91 Según RODRÍGUEZ MONTERO, el camino “serventío” era mutable físicamente, se transformaba apareciendo y desapareciendo, y sólo se abría alternativamente al tránsito; cuando la vía se sembraba –en determinadas temporadas, y de acuerdo con los usos establecidos–, el cultivo interrumpía el tránsito (desaparición del camino) hasta que se recogía la cosecha (aparición del camino). Cfr. RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., “Problemática, op. cit., p. 169. También DÍAZ FUENTES, A., “Hacia la, op. cit., p. 30.
92 Cfr. PAZ ARES, J. C., “Especialidades, op. cit., p. 725. También MARTÍNEZ-RISCO Y MACÍAS, S., “Lagunas, op. cit., p. 317; FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., p. 45; LISÓN TOLOSANA, C., op. cit., p. 18; LORENZO MERINO, F. J., El Derecho Civil de Galicia y la Propuesta de Compilación del 22 de marzo de 1991, Publicacións da Asociación Galega de Estudios Xurídicos, Santiago de Compostela, 1992, p. 42; RODRÍGUEZ PARDO, J. L., op. cit., p. 51; DÍAZ FUENTES, A., “Hacia la, op. cit., p. 30; DÍAZ FUENTES, A., “Instituciones, op. cit., p. 120; SAAVEDRA, P., “Servidumbres, op. cit., p. 370.
93 Cfr. BOUHIER, A., op. cit., p. 344.
94 Ibídem.
95 Ibídem. Según CARDESÍN, a finales del siglo XIX, en la parroquia de San Martiño (Ayuntamiento de Castro de Rey, provincia de Lugo), la mayor parte de la superficie cultivada estaba dedicada al centeno, en régimen de año y vez. Durante el año en que las tierras quedaban a barbecho, las fincas se convertían en un espacio forrajero, quedando abiertas al pastoreo de los ganados de todos los vecinos. Ganados, cuyos excrementos constituían la única fuente de estiércol que recibían esas tierras. Para garantizar esta alternancia de aprovechamientos, el terrazgo se dividía en cuatro grandes “hojas”: el Agra de Francos (unas 32 hectáreas), la de Fioqueira (sobre 30 hectáreas), la de Casás (29,4 hectáreas) y la de Cal (17,8 hectáreas). Esta última estaba ya reducida a cultivo intensivo, y las otras tres se explotaban en régimen de año y vez. De este modo, el año que la de Francos se sembraba, las de Casás y Fioqueíra quedaban en barbecho. Es decir, el terrazgo se dividía en dos grandes “hojas”, una sembrada y otra convertida en campo de pasto común. Parejamente toda casa distribuía sus fincas en dos “manos”, de forma que esa casa disponía todos los años de suficiente superficie a sembrar. Las reducidas dimensiones, la estrechez de las fincas y su configuración en bandas de tipo “lanière”, impedían dar acceso a todas las parcelas mediante sendas y cerrar las lindes con muro o seto, debido a la pérdida excesiva de terreno que ello conllevaría, y que, en ocasiones, harían imposible maniobrar con una yunta dentro de muchas. Tales dificultades se superarían a través de un sistema de obligaciones colectivas establecidas sobre el terrazgo: un calendario agrícola y la rotación coordinada de las “agras”. De esta manera, todas las fincas de un mismo “agra” debían rotar conjuntamente, llevando, por ejemplo, centeno en el año de nones y quedar en barbecho en el año de pares. Según este autor, el sistema de obligaciones colectivas sobre las “agras” se mantuvo en San Martiño durante el siglo XIX, mientras el barbecho se suprimía fuera de ellas. No se trataba de un caso aislado, puesto que en la Meseta de Lugo el barbecho bienal empezó a romperse en las “agras” con la introducción de la patata entre los años 1890 y 1920, movimiento que se generalizaría a partir de 1925. Cfr. CARDESÍN, J. M., op. cit., pp. 131 y ss. También HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., pp. 133 y ss.; CABANA, A., “Lo que queda, op. cit., pp. 41 y ss.
96 Cfr. BOUHIER, A., op. cit., pp. 346 y ss. Según CARDESÍN, el paso quedaba prohibido cuando las plantas empezaran a brotar, momento en el cual se cerraban las “agras” hasta la cosecha. Cfr. CARDESÍN, J. M., op. cit., p. 134. En relación a la provincia de Mondoñedo, señala SAAVEDRA que una vez levantado el fruto, las “agras” se franqueaban a los ganados. Cfr. SAAVEDRA, P., Economía, op. cit., p. 140.
97 Cfr. BOUHIER, A., op. cit., pp. 347 y ss.
98 Ibídem, p. 348.
99 Ibídem, p. 349.
100 Ibídem, pp. 356 y ss.
101 Ibídem, p. 373.
102 Son cierres consistentes, principalmente, en largos palos o barras de castaños que se apoyan sobre los “galleiros” de palos clavados verticalmente en la tierra. Un “galleiro” es un soporte formado por dos palos que en su extremo superior se divide en dos partes, entre las cuales se colocan las barras a las que acabamos de referirnos.
103 Cfr. BOUHIER, A., op. cit., pp. 383 y ss.
104 Ibídem, pp. 413 y 419.
105 Vid., en relación al barbecho bienal en la zona de la depresión de Maceda, Ibídem, pp. 405 y ss.
106 La “xesta” es un arbusto bravo de la familia de las leguminosas, con muchas ramas delgadas y flexibles, hojas pequeñas y escasas, y flores amarillas o blancas, del que existen varias especies.
107 Cfr. BOUHIER, A., op. cit., pp. 398 y ss.
108 Ibídem, pp. 334 y ss.
109 Cfr. TENORIO, N., op. cit., pp. 29 y ss.; MOURE MARIÑO, P., op. cit., p. 154.
110 En este sentido, señala PAZ ARES que, a consecuencia de los derechos de paso, surgía la limitación lógica de que las fincas colindantes con los accesos al “agra” y –por su orden– las sucesivas, serían las últimas en efectuar las labores de siembra y las primeras en llevar a cabo las de recolección de cosechas, pues, si así no se hiciera, los predios sembrados prematuramente sufrirían las consecuencias perjudiciales de los daños originados por el paso, a través del suyo, para cultivar las fincas intermedias, y este mismo fenómeno se produciría en el momento de retirar las cosechas. Cfr. PAZ ARES, J. C., “Especialidades, op. cit., pp. 726 y ss. También GARCÍA RAMOS, A., Arqueología, op. cit., p. 97; FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Los protagonistas, op. cit., p. 236; DÍAZ FUENTES, A., “Instituciones, op. cit., p. 120.
111 En este sentido, aunque referido a la zona de las pequeñas “agras”, FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A., Antropología de, op. cit., p. 43.
112 Cfr. TENORIO, N., op. cit., pp. 29 y ss.; CARDESÍN, J. M., op. cit., p. 134; MOURE MARIÑO, P., op. cit., p. 154; BOUHIER, A., op. cit., pp. 334 y ss.
113 Cfr. BOUHIER, A., op. cit., pp. 413 y 421.
114 Para ver los municipios incluidos en esta zona vid. Ibídem, pp. 139 y ss.
115 Para ver los municipios incluidos en esta zona vid. Ibídem, p. 102 (nota 4).
116 Para ver los municipios incluidos en esta zona vid. Ibídem, pp. 179 y ss.
117 Para designar a estos taludes de tierra los campesinos utilizaban términos muy variados: “cómaro” o “comareiro” en la zona de Betanzos-Miño-Pontedeume, y “ribazo” en la zona de Neda-Ferrol.
118 Vid. en relación a los tipos de caminos de servicio general de acceso a los bancales BOUHIER, A., op. cit., p. 118.
119 Cfr. BOUHIER, A., op. cit., pp. 179 y ss.
120 Para ver los municipios afectados vid. Ibídem, p. 455 (nota 292).
121 Extensas parcelas más o menos regulares sin separación entre ellas por medio de ningún tipo de obstáculo, valla, seto o muro.
122 Vid. también en relación a este tipo de caminos HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., pp. 133 y ss.
123 Cfr. FFUENMAYOR CHAMPÍN, A., op. cit., pp. 242 y ss.; GARCÍA RAMOS, A., Arqueología, op. cit., pp. 7 y ss.
124 Señala GARCÍA RAMOS que “el Derecho consuetudinario de Galicia, que en su mayor y más peculiar parte está por investigar, conocer y estudiar, fué, durante mucho tiempo, materia espigada más por los literatos y poetas que por los abogados y jurisconsultos. (…) Los jurisconsultos gallegos no se ocuparon de hacer investigaciones positivas y personales, buscando las costumbres allí donde se producen y se practican, sino que se limitaron á comentar aquello que habían recibido por tradición oral, teniéndolo de buena fe por únicas instituciones. (…) Y no es que hayamos carecido de juristas de nota, que sí los hubo de gran reputación, sino que apenas si concedían importancia á las prácticas rurales, que no se atrevían á llevar á la discusión oficial forense, temerosos del éxito, por la desafección con que los Tribunales las reciben, las estudian y las desechan. Lo cierto es que ni aún en el Congreso jurídico español celebrado en el año 1886 nuestros delegados regnícolas no alegaron otras costumbres jurídicas que las relativas á foros, compañía familiar y aparcería, y aun en ésta no han descendido al casuismo, que es en donde más se denotan las especialidades. Y, sin embargo, el Derecho consuetudinario, con mayor extensión, vivía latente en la vida jurídica, se practicaba en las diarias relaciones de la familia, en las contrataciones, alguna vez se discutía su eficacia en los Tribunales, superviviendo á la indiferencia de aquellos que debían observarlo con cariño y recogerlo con amor, para evitar que el legislador dejase de reconocer su existencia legal. Siquiera lo silencien los Códigos, el pueblo sigue practicándolo, porque piensa con Tomás de Aquino que no hay motivo para que cambien las leyes cuando no han mudado las costumbres. Galicia, por su historia, por sus orígenes, tiene condiciones para haber creado costumbres jurídicas, algunas de las que desaparecieron por abulia de los jurisperitos regionales, que no han sabido ó no han querido defenderlas para evitar su anulación legislativa”. GARCÍA RAMOS, A., Estilos, op. cit., pp. 5 y ss. También DÍAZ FUENTES, A., “La suerte del derecho foral gallego”, en Revista Xurídica Galega, 7, A Coruña, 1994, p. 301; RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., Galicia y su Derecho Privado. Líneas históricas de su formación, desarrollo y contenido, Ed. Andavira, Santiago de Compostela, 2012, pp. 30 y ss.
125 Cfr. RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., Servidumbres, op. cit., pp. 151 y ss. DÍAZ FUENTES afirma que una sociedad que en el pasado usó poco de instrumentos escritos y que, en cambio, las costumbres tienen gran aceptación social, un régimen jurídico que exigía título documentado para reconocer la existencia de servidumbres de paso, era una implantación malévola, perturbadora, no sólo por ser contraria a la realidad y a la conveniencia social, sino porque al informarse el ciudadano de que la posesión inveterada no servía para adquirir el paso, en contra de los usos que él, su padre y sus abuelos ejercitaron o soportaron durante muchos años, la ley venía a desempeñar el oficio intrigante, alzando las voluntades que estaban espontáneamente aquietadas. Y tratándose de un territorio de proverbial minifundio, en que las relaciones de vecindad se multiplicaban, ese régimen jurídico instauraba un semillero de pleitos, porque la más eficaz defensa frente a la acción negatoria del vecino, hallándose generalmente todos en situación de dependencia recíproca, era suscitar otra contra él, y desde que ambos se viesen privados de sus pasos respectivos les llevaría a plantear nuevas acciones de constitución forzosa de servidumbre, de tal modo que un antojo inicial podía ser causa de cuatro litigios. Cfr. DÍAZ FUENTES, A., “La suerte, op. cit., p. 298.
126 Cfr. RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., Servidumbres, op. cit., p. 153.
127 Cfr. GARCÍA RAMOS, A., Arqueología, op. cit., p. 97. Las particularidades del “agra” planteaban una serie de problemas en relación a la explotación de las fincas sitas en su interior de nada fácil solución, en mayor medida debido al criterio sostenido, hasta la promulgación de la Compilación, de que en Galicia se aplicaba directamente el Código Civil. Sin embargo, la fuerza de la costumbre y su arraigo en la conciencia de los labradores permitió garantizar el máximo respeto hacia las prácticas consuetudinarias existentes y, por consiguiente, lograr reducir el número de conflictos y disputas a las que el Código Civil no conseguía dar respuesta Cfr. PAZ ARES, J. C., “Especialidades, op. cit., p. 728.
128 Respecto a la prescripción inmemorial vid. también LORENZO FILGUEIRA, V., op. cit., pp. 68 y ss.; RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., Servidumbres, op. cit., pp. 154 y ss.
129 Cfr. HERVELLA FERREIRA, A., op. cit., p. 134. También “Ponencia sobre el Derecho Civil de Galicia que eleva al Congreso Nacional de Derecho Civil de Zaragoza la Delegación Territorial”, en Foro Gallego, 11-12, 1945, A Coruña, pp. 315 y ss.
130 Cfr. DÍAZ FUENTES, A., “Hacia la, op. cit., p. 31.
131 Cfr. MARTÍNEZ-RISCO Y MACÍAS, S., “Lagunas, op. cit., p. 317. También RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., “Problemática, op. cit., p. 166.
132 Vid. autores citados en nota anterior.
133 Cfr. GIBERT, R., “El Derecho civil de Galicia, en Revista Nuestra Tiempo, 113, Pamplona, 1963, pp. 539 y ss.; CASTÁN TOBEÑAS, J., “La Compilación de Derecho civil especial de Galicia”, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, núm. XLVII, Madrid, 1963 (diciembre), pp. 14 y ss.; LORENZO FILGUEIRA, V., op. cit., pp. 39 y ss. DÍAZ FUENTES, A., “La suerte, op. cit., pp. 295 y ss.
134 En relación al proceso formativo de la Compilación de 1963 vid. RODRÍGUEZ MONTERO, R., “El proceso formativo de la Compilación del Derecho Civil Especial de Galicia de 2 de diciembre de 1963: síntesis histórica”, en AA.VV., Homenaje al Profesor Armando Torrent, Ed. Dykinson, Madrid, 2016, pp. 867 y ss.
135 Idea manifestada expresamente en la Exposición de Motivos de la citada Ley: “En él se ha procurado recoger con fidelidad las instituciones forales que están actualmente vigentes, como medio para que, tras un período de divulgación, estudio y vigencia, pueda llegarse a la formación de un futuro Código General del Derecho Civil español, que comprenda «las instituciones del Derecho Común, de los Derechos territoriales o forales, y las peculiares de algunas regiones, teniendo en cuenta su espíritu y forma tradicional, su arraigo en la conciencia popular y las exigencias de la evolución jurídica social». Aunque de las instituciones jurídicas peculiares de Galicia se destacan, con acusada personalidad, los foros y la compañía familiar, ello no quiere significar que éstas sean las únicas especiales en la región y que sólo ellas deban figurar en la Compilación. A su lado se han desarrollado otras instituciones, también con personalidad propia, que llenan necesidades del agro gallego y que responden a la necesidad, bien de impedir la atomización de la propiedad o a la de subsanar sus efectos al racionalizar el aprovechamiento y cultivo de las fincas”.
136 Cfr. CASTÁN TOBEÑAS, J., “La Compilación, op. cit., pp. 23 y ss.; GIBERT, R., op. cit., p. 537; DÍAZ FUENTES, A., “La suerte, op. cit., pp. 299 y ss.
137 Cfr. LORENZO MERINO, F. J., El Derecho Civil de Galicia y la Propuesta de Compilación del 22 de marzo de 1991, Publicacións da Asociación Galega de Estudios Xurídicos, Santiago de Compostela, 1992, p. 13.
138 Vid., en relación a las indicadas críticas, RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., Galicia, op. cit., pp. 107 y ss. También MARTÍNEZ-RISCO Y MACÍAS, S., “Lagunas, op. cit., pp. 307 y ss.; LORENZO MERINO, F. J., El Derecho Civil, op. cit., p. 13.
139 La Exposición de Motivos establecía que “el aumento de la población, de un lado, y las Leyes desamortizadoras, de otro, han producido en Galicia la división y subdivisión sucesiva de las fincas. Dentro del antiguo cercado del «agra» o «vilar» existen ahora multitud de parcelas que pertenecen a diversos propietarios. Su pequeña extensión y el quedar la mayoría de ellas enclavadas sin salida a camino público imponen que su cultivo sea uniforme y que se rija en el mismo un orden tradicional de rotación. Este género de cultivo uniforme, que en cierto modo se ha venido a anticipar a las concentraciones parcelarias, se impone para el mejor aprovechamiento del suelo y como consecuencia de la escasa extensión de las parcelas”.
140 Artículo 91 de la Compilación de 1963: “El muro, cercado o cierre que circunde el agro «agra» o «vilar», pertenece en comunidad a los propietarios de las parcelas sitas en dicho agro, y todos ellos deben contribuir, en proporción a la respectiva extensión de la finca de cada uno, a los gastos de su limpieza y conservación y la de las cancelas. Sin embargo, si los propietarios de las fincas colindantes con el muro vinieran en la posesión de aprovechar las zarzas, esquilmos o árboles que allí nazcan, conservarán ese derecho”. Artículo 92 de la Compilación de 1963: “Cuando por cualquier título se transmita el dominio de alguna parcela sita en agro, se entenderá también transmitida la parte ideal que representaba en dicho muro circundante”.
141 Cfr. ABRAIRA LÓPEZ, C., El Derecho Foral Gallego. Estudio crítico de la Compilación del Derecho Civil Especial de Galicia, Porto y Cía Editores, Santiago de Compostela, 1970, p. 88. Vid. también “Ponencia de la Delegación de Galicia en el Congreso Nacional de Derecho Civil de Zaragoza de 1945”, en Foro Gallego, 11-12, A Coruña, 1945, pp. 315 y ss.; MARTÍNEZ-RISCO Y MACIAS, S., “Lagunas, op. cit., pp. 317 y ss.; LOSADA DÍAZ, A., en “Encuesta: El Derecho Especial de Galicia”, en Foro Gallego, 153-154, A Coruña, 1972, p. 58; CARBALLAL PERNAS, R., “Ante a revisión do Dereito Civil Especial de Galicia”, en Estudos do Dereito Civil de Galicia, Santiago de Compostela, 1972, p. 66; LORENZO FILGUEIRA, V., op. cit., pp. 68 y 116; LORENZO MERINO, F. J., El Derecho civil, op. cit., p. 42; LORENZO MERINO, F. J., “A Compilación de Dereito Civil de Galicia de 1963 e o seu significado”, en Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial galego, t. V, vol. I, Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela, 2004, pp. 311 y ss.
142 Cfr. MENÉNDEZ-VALDÉS GOLPE, E., Las particularidades de Derecho patrimonial en el Noroeste de España, ante la Compilación gallega y el Código Civil, Becerreá, 1964, p. 223. Este autor, en 1972, sostuvo que “aun cuando la Compilación no lo haya hecho, sería cosa de estudiar si el texto revisado debería recoger alguna de las servidumbres mencionadas y tratadas por los foralistas gallegos: en especial la de paso por las fincas que integran el “agro”. Sin embargo, hay que resaltar que la vigencia de dicha servidumbre no es general: hay zonas de Galicia en las que se hace uso de las mismas, y otras en las que no. Por tanto, pienso que se trataría más bien de una costumbre “propter legem”, y en el caso de ser reconocidas legalmente se debería condicionar su vigencia a la prueba del uso local”. MENÉNDEZ-VALDÉS GOLPE, E., “Algunas suxerencias ao Congreso de Dereito Galego”, en Libro del I Congreso de Derecho Gallego, cuya celebración tuvo lugar en A Coruña en los días 23 al 28 de octubre de 1972 promovido por los Ilustres Colegios de Abogados de Galicia y la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, A Coruña, 1974, pp. 588 y ss.
143 En relación a la Ley 7/1987, de 10 de noviembre, sobre la Compilación del Derecho Civil de Galicia vid. LORENZO MERINO, F. J., “El Derecho Civil de Galicia y la Constitución de 1978”, en Revista Derecho Privado y Constitución, 2, Madrid, enero-abril 1994, pp. 87 y ss.; LETE DEL RIO, J. M., “La Constitución de 1978 y la integración del Derecho Civil de Galicia”, en AA.VV., Manual de Derecho civil gallego, coord. por LETE DEL Río, J. M., Ed. Colex, Madrid, 1999, pp. 26 y ss.; RODRÍGUEZ MONTERO, R. P., Galicia y su Derecho, op. cit., pp. 114 y ss.