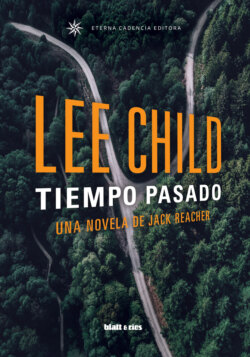Читать книгу Tiempo pasado - Lee Child - Страница 4
Uno
ОглавлениеJack Reacher tomó el último sol del verano en una ciudad pequeña en la costa de Maine y después, como las aves arriba en el cielo, empezó su larga migración hacia el sur. Pero no siguiendo la costa, pensó. No como los turpiales y los azulejos y los mosqueros y las reinitas y los colibríes de garganta roja. En vez de eso se decidió por una ruta diagonal, sur y oeste, desde el ángulo superior derecho del país hasta el rincón de abajo a la izquierda, quizás pasando por Syracuse, y Cincinnati, y Saint Louis, y Oklahoma City, y Albuquerque, y todo recto hasta San Diego. Que para alguien del Ejército como Reacher estaba un poco llena de gente de la Marina, pero que era más allá de eso un buen lugar para empezar el invierno.
Iba a ser un viaje épico, y uno que hacía años no hacía.
Tenía muchas ganas de emprender ese viaje.
No llegó lejos.
Caminó alejándose de la costa dos kilómetros más o menos y llegó hasta una carretera del condado y sacó su dedo pulgar. Era un hombre alto, apenas algo menos de dos metros con zapatos, de constitución maciza, todo hueso y músculos, no particularmente agraciado, nunca muy bien vestido, por lo general un poco despeinado. No una propuesta terriblemente atractiva. Como siempre la mayoría de los conductores disminuían la velocidad y echaban un vistazo y seguían de largo. El primer coche preparado para arriesgarse a recogerlo llegó después de cuarenta minutos. Era un Subaru familiar de hacía un año, conducido por un tipo de mediana edad, delgado, con pantalones chinos y una camisa caqui nueva. Lo viste su esposa, pensó Reacher. El tipo tenía anillo de boda. Pero debajo de las buenas telas había un cuerpo de trabajador. Un cuello ancho y nudillos grandes y rojos. El un tanto sorprendido y algo reticente jefe de algo, pensó Reacher. El tipo de persona que empieza haciendo agujeros para clavar postes y termina teniendo una empresa de vallados.
Lo que resultó ser una buena suposición. En la primera conversación quedó demostrado que el tipo había empezado con nada a su nombre más allá del martillo de su padre, y había terminado siendo el propietario de una empresa de construcción, responsable de cuarenta empleados, y de las esperanzas y sueños de una buena cantidad de clientes. Terminó su historia con un pequeño gesto facial, en parte modestia yanqui, en parte genuina perplejidad. Como diciendo: ¿cómo pasó eso? Atención al detalle, pensó Reacher. Este era un tipo muy organizado, lleno de nociones y curas y máximas y convicciones de hierro, una de las cuales era que al final del verano era mejor mantenerse alejado tanto de la Ruta Uno como de la I-95, y de hecho salir sin más de Maine tan rápido como fuera posible, lo que quería decir en poco tiempo y por un camino alternativo, por la Ruta Dos, directo al oeste hacia New Hampshire. Hasta un lugar justo al sur de Berlín, donde el tipo conocía un montón de rutas secundarias que lo llevarían hasta Boston más rápido que cualquier otro camino. Que era hacia donde el tipo estaba yendo, para una reunión por unas encimeras de mármol. Reacher estaba contento. Nada en contra respecto a Boston como lugar de partida. Nada de nada. Desde ahí era un tramo recto hasta Syracuse. Después de lo cual Cincinnati era fácil, vía Rochester y Buffalo y Cleveland. Quizás incluso vía Akron, Ohio. Reacher había estado en lugares peores. Mayormente de servicio.
No llegaron a Boston.
El tipo recibió una llamada al móvil, después de cincuenta y pico minutos yendo hacia el sur por las ya mencionadas carreteras secundarias. Que eran exactamente como se las promocionaba. Reacher tuvo que admitir que el plan del tipo era consistente. No había nada de tráfico. Ningún embotellamiento, ningún retraso. Avanzaban con ahínco, a cien kilómetros por hora, sin ningún problema. Hasta que sonó el teléfono. Estaba conectado a la radio del coche, y apareció un nombre en la pantalla de navegación, con una foto muy pequeña como ayuda visual, en este caso de un hombre con la cara roja, un casco de seguridad en la cabeza y un sujetapapeles en la mano. Cierto tipo de encargado en alguna obra. El tipo al volante tocó un botón y el sonido del teléfono llenó el coche, desde todos los altavoces, como sonido envolvente.
El tipo al volante le habló al salpicadero del parabrisas y dijo:
—Mejor que sean buenas noticias.
No lo eran. Era algo relacionado con un inspector de obras de la municipalidad y el conducto de metal dentro de la chimenea de un hogar en un recibidor, que estaba correctamente aislada, tal como decía el código, salvo que no se lo podía demostrar de manera visual sin tirar abajo la mampostería, que a esa altura ya era de tres pisos, casi terminada, con los albañiles ya contratados para un trabajo nuevo la semana siguiente, o sin arrancar la carpintería a medida de madera de nogal en el comedor del otro lado de la chimenea, o la carpintería del armario de arriba, que era palisandro y más complicado aún, pero el inspector estaba obcecado con eso y necesitaba verlo él mismo.
El tipo al volante le dirigió una mirada rápida a Reacher y dijo:
—¿Qué inspector es?
El tipo en el teléfono dijo:
—El nuevo.
—¿Sabe que va a recibir un pavo por el Día de Acción de Gracias?
—Le dije que aquí estamos todos del mismo lado.
El tipo al volante le volvió a dirigir una mirada rápida a Reacher, como buscando autorización, o pidiendo disculpas, o ambas cosas, y después volvió a mirar hacia el frente y dijo:
—¿Le ofreciste dinero?
—Quinientos. No los quiso.
Entonces se perdió la señal de móvil. El sonido empezó a salir entrecortado, como un robot ahogándose en una piscina, y después quedó mudo. La pantalla decía que estaba buscando.
El coche siguió avanzando.
Reacher dijo:
—¿Por qué alguien querría una chimenea en un recibidor?
—Es acogedor como bienvenida —dijo el tipo al volante.
—Yo creo que históricamente estaba diseñado para repeler. Era defensivo. Como la fogata ardiendo en la entrada de la caverna. Estaba pensado para mantener alejados a los depredadores.
—Tengo que volver —dijo el tipo—. Lo siento.
Disminuyó la velocidad y frenó en la gravilla. Solo, en las carreteras secundarias. Ningún otro coche. La pantalla decía que todavía estaba buscando señal.
—Voy a tener que dejarte aquí —dijo el tipo—. ¿Está bien?
—No hay problema —dijo Reacher—. Me llevaste parte del recorrido. Te lo agradezco mucho.
—No hay de qué.
—¿De quién es el armario de palisandro?
—De él.
—Haz un agujero grande y que el inspector revise. Después le das al cliente cinco razones de sentido común por las que debería instalar una caja fuerte de pared. Porque este es un tipo que quiere una caja fuerte de pared. Quizás todavía no lo sabe, pero un tipo que quiere una chimenea en el recibidor quiere una caja fuerte de pared en el armario del dormitorio. No cabe duda. La naturaleza humana. Vas a sacar algo. Le puedes cobrar a él el tiempo que lleva hacer el agujero.
—¿Estás en el negocio?
—Fui policía militar.
—Mmh —dijo el tipo.
Reacher abrió la puerta y bajó, y volvió a cerrar la puerta, y se alejó caminando lo suficiente como para darle espacio al tipo para que diera la vuelta con el Subaru, de arcén de grava a arcén de grava, todo a lo ancho de la carretera, y después se volviera a ir por donde había venido. Todo lo cual el tipo hizo, con un breve gesto que Reacher tomó como un apenado ademán de buena suerte. Después se volvió cada vez más y más pequeño en la distancia, y Reacher se dio vuelta y siguió caminando, al sur, hacia donde se dirigía. Donde fuera le gustaba mantener el impulso. La carretera en la que estaba era de dos carriles, lo suficientemente ancha, bien mantenida, con curvas aquí y allá, con un poco de subidas y bajadas. Pero ningún problema para un coche moderno. El Subaru había estado yendo a cien. Igual no había tráfico. De ningún tipo. No venía nada, de ninguno de los dos lados. Silencio total. Solo un suspiro de viento en los árboles, y el tenue zumbido del calor que subía del asfalto.
Reacher siguió caminando.
Tres kilómetros más adelante la carretera por la que iba se desviaba un poco hacia la izquierda, y una nueva carretera de igual tamaño y aspecto se abría hacia la derecha. No exactamente una curva. Más como una elección equitativa. Un cruce clásico en forma de Y. Mover apenas el volante a la izquierda, o mover apenas el volante a la derecha. Tu decisión. Ambas opciones se perdían de vista entre árboles que de tan imponentes en algunos lugares formaban un túnel.
Había un cartel.
Una flecha inclinada hacia la izquierda decía “Portsmouth”, y una flecha inclinada hacia la derecha decía “Laconia”. Pero la opción de la derecha estaba escrita en letra más pequeña, y tenía una flecha más pequeña, como si Laconia fuera menos importante que Portsmouth. Un mero desvío, a pesar de que la ruta era del mismo tamaño.
Laconia, New Hampshire.
Un nombre que Reacher conocía. Lo había visto en históricos papeles familiares de todo tipo, y lo había oído mencionar de vez en cuando. Era el lugar de nacimiento de su difunto padre, y donde había sido criado, hasta que a los diecisiete años se escapó para unirse a los Marines. Esa era la vaga leyenda familiar. De qué había escapado no había sido especificado. Pero nunca regresó. Ni una vez. Reacher mismo había nacido más de quince años después, momento para el cual Laconia ya era un detalle muerto del pasado lejano, tan remoto como el Territorio de Dakota, donde se decía que algún ancestro anterior había trabajado y vivido. Nadie de la familia fue nunca a ninguno de los dos lugares. Ninguna visita. Los abuelos murieron jóvenes y rara vez se los mencionaba. Aparentemente no había tías o tíos o primos o ninguna otra clase de parientes lejanos. Lo que era estadísticamente poco probable, y sugería algún tipo de ruptura. Pero nadie más allá de su padre tenía alguna información verdadera, y nadie nunca hizo un verdadero intento para que él les diera alguna información. Ciertas cosas no se hablaban en las familias marines. Mucho después como capitán del Ejército a Joe, el hermano de Reacher, lo destinaron al norte y dijo algo acerca de quizás intentar encontrar la vieja casa familiar, pero nunca salió nada de eso. Probablemente Reacher mismo había dicho algo así, de vez en cuando. Tampoco había estado nunca allí.
Izquierda o derecha. Su decisión.
Portsmouth era mejor. Tenía autopistas y tráfico y autobuses. Era un tramo recto hasta Boston. San Diego reclamaba. El noreste estaba a punto de ponerse frío.
¿Pero qué importaba un día más?
Se dirigió a la derecha, y eligió la bifurcación en la carretera que llevaba a Laconia.
En ese mismo momento del final de la tarde, a casi cincuenta kilómetros de distancia, yendo hacia el sur por otra carretera secundaria iba un Honda Civic en no muy buen estado, conducido por un hombre de veinticinco años llamado Shorty Fleck. Al lado de él en el asiento del acompañante iba una mujer de veinticinco años llamada Patty Sundstrom. Eran novio y novia, ambos nacidos y criados en Saint Leonard, que era un pequeño y distante pueblo en New Brunswick, Canadá. No pasaba mucho allí. La noticia más importante en la memoria reciente del pueblo era de hacía diez años, cuando un camión que transportaba doce millones de abejas volcó en una curva. El periódico local informó con orgullo que el accidente era el primero de esas características en New Brunswick. Patty trabajaba en un aserradero. Era la nieta de un tipo de Minnesota que se había escabullido hacia el norte cincuenta años atrás, para evitar ir a Vietnam. Shorty tenía unas tierras en las que producía patatas. Su familia había vivido en Canadá desde siempre. Y él no era particularmente bajito. Quizás en algún momento lo había sido, de niño. Pero ahora él suponía que era lo que cualquier persona que lo viese llamaría un tipo promedio.
Estaban tratando de ir sin ninguna parada de Saint Leonard a Nueva York. Lo que se lo mirase como se lo mirase era un viaje duro. Pero ellos veían una gran ventaja en hacerlo. Tenían algo para vender en la ciudad, y ahorrarse una noche en un hotel iba a maximizar la ganancia. Habían planeado la ruta, haciendo una vuelta hacia el oeste pare evitar a los veraneantes que desde las playas se dirigían a sus hogares, usando las carreteras secundarias, el dedo aplastado de Patty en el mapa, su mirada recorriendo el horizonte en busca de curvas y carteles. Lo habían medido en el papel, y supusieron que era algo viable.
Salvo que habían salido más tarde de lo que les habría gustado, debido un poco a la desorganización general, pero en mayor medida a que a la envejecida batería del Honda no le gustaban las recientemente frescas temperaturas otoñales que soplaban desde la Isla del Príncipe Eduardo. El retraso los dejó en una larga fila en la frontera de Estados Unidos, y después el Honda empezó a recalentarse, y necesitó que se lo tratara con cuidado por debajo de los ochenta kilómetros por hora durante un rato largo.
Estaban cansados.
Y hambrientos, y sedientos, y con ganas de ir al baño, e iban retrasados, y por detrás de lo planificado. Y frustrados. El Honda estaba recalentándose otra vez. La aguja estaba rozando lo rojo. Había como un chirrido debajo del capot. Quizás faltaba aceite. No había manera de saberlo. Todas las luces del tablero habían estado encendidas continuamente durante los últimos dos años y medio.
—¿Qué hay más adelante? —preguntó Shorty.
—Nada —dijo Patty.
Su dedo estaba sobre una zigzagueante línea roja, con la indicación de un número de tres dígitos, y a la que se la veía correr de norte a sur a través de una forma dentada sombreada verde pálido. Un área forestal. Que coincidía con lo que estaba afuera de la ventana. Los árboles se amontonaban, quietos y oscuros, cargados con las pesadas hojas del final del verano. El mapa mostraba aquí y allá diminutas líneas rojas como de telaraña, como las venas en la pierna de una señora vieja, que eran presumiblemente todos caminos hacia algún lugar, pero ninguno grande. Ninguno con probabilidades de tener un mecánico o un taller o agua para el radiador. La mejor opción estaba a unos treinta minutos, por unos caminos al este del sur, un pueblo con su nombre impreso no tan pequeño y en seminegrita, lo que quería decir que tenía que haber al menos una estación de servicio. Se llamaba Laconia.
—¿Podemos hacer treinta kilómetros más? —dijo ella.
Ahora la aguja estaba hundida en el rojo.
—Quizás —dijo Shorty—. Si caminamos los últimos veintinueve.
Disminuyó la velocidad y siguió avanzando con un hilo de gasolina, lo que generaba menos calor nuevo en el motor, pero lo que también hacía que corriera menos aire por las aletas del radiador, por lo que el calor viejo no se podía ir tan rápido, por lo que en el corto plazo la aguja de la temperatura siguió subiendo. Patty arrastró la punta de su dedo hacia delante por el mapa, siguiendo el paso con lo que ella consideraba su velocidad estimada. Un poco más allá a la derecha había una vena como de telaraña. Un camino estrecho, que daba vueltas cruzando la tinta verde hacia algún lugar a más o menos tres centímetros. Sin el ruido del viento de su ventana que cerraba mal podía oír los ruidos del motor. Traqueteando, golpeando, rechinando. Empeorando.
Entonces más adelante a la derecha vio la entrada a un camino estrecho. La vena como de telaraña, puntual. Pero más como un túnel que un camino. Estaba oscuro adentro. Los árboles se cerraban arriba. En la entrada sobre un poste torcido por las heladas había un cartel, que tenía atornilladas unas letras de plástico ornamentadas, y una flecha que apuntaba hacia el túnel. Las letras formaban la palabra “Motel”.
—¿Deberíamos? —preguntó ella.
Respondió el coche. La aguja de la temperatura estaba clavada en el tope. Shorty podía sentir el calor en las espinillas. Todo lo que estaba por debajo del capot se estaba asando. Por un segundo se preguntó qué podría pasar si en cambio seguían de largo. La gente hablaba de motores que explotaban y se derretían. Que eran formas de hablar, por supuesto. No iba a haber charcos de metal derretido. No iba a explotar nada. Simplemente se iba a morir, de manera pacífica. O se iba a parar. Iba a seguir rodando amablemente hasta detenerse.
Pero en el medio de la nada, sin ningún tipo de tráfico y sin señal de móvil.
—No tenemos opción —dijo, y frenó y siguió y dobló hacia el túnel. De cerca vieron que las letras de plástico del letrero habían sido pintadas de dorado, con pincel fino y mano firme, como una promesa, como si el motel fuera un lugar de categoría. Había un segundo letrero, idéntico, que miraba hacia los conductores que venían del otro lado.
—¿Vale? —dijo Shorty.
El aire se sentía frío en el túnel. Fácil quince grados menos que en la carretera principal. Las hojas caídas del otoño anterior y el barro del invierno anterior estaban todos apisonados en los costados.
—¿Vale? —volvió a preguntar Shorty.
Pasaron por encima de un cable que cruzaba el camino de lado a lado. Una cosa gruesa de goma, no mucho más pequeña que una manguera de jardín. Como las que tenían en las estaciones de servicio, para hacer sonar un timbre adentro, para que el empleado salga a ayudarte.
Patty no respondió.
—¿Cuán malo puede ser? —dijo Shorty—. Figura en el mapa.
—El camino está marcado.
—El letrero era bonito.
—Sí —dijo Patty—. Coincido.
Siguieron conduciendo.