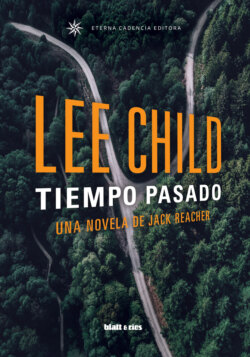Читать книгу Tiempo pasado - Lee Child - Страница 9
Seis
ОглавлениеPatty y Shorty estaban solos en la habitación diez, sentados juntos en la cama sin hacer. Mark los había invitado a desayunar a pesar de todo. Se había dado vuelta para irse y después se volvió a dar vuelta con una sonrisa indulgente en el rostro, todos amigos, no seamos estúpidos. Patty había querido decir que sí. Shorty dijo que no. Habían ido adentro y habían tomado agua tibia con el vaso de los cepillos de dientes, parados frente al lavabo del baño.
—Solo te vas a sentir peor cuando tengas que pedirle que nos dé el almuerzo —dijo Patty—. Deberías haber acabado con ello de inmediato. Ahora se va a hacer cada vez más grande en tu cabeza.
—Tienes que admitir que eso fue raro —dijo Shorty.
—¿Qué lo fue?
—Todo lo que acaba de pasar.
—¿Que fue qué?
—Lo viste. Estuviste ahí.
—Dímelo con tus propias palabras.
—¿De mi propia boca? Suenas como él. Viste lo que sucedió. Empezó con una vendetta extraña en mi contra.
—Lo que yo vi fue a Peter donando su tiempo voluntariamente para ayudarnos. Se puso a trabajar enseguida. Yo todavía ni siquiera estaba despierta. Después lo que vi fue que lo estabas maltratando y diciéndole que lo había empeorado.
—Coincido con que ayer el coche no estaba funcionando espectacular, pero ahora directamente no funciona. ¿Qué otra cosa puede haber pasado? Obviamente algo hizo.
—Tu coche ya tenía muchas cosas mal. Quizás arrancarlo anoche fue la gota que colmó el vaso.
—Fue raro lo que me hizo hacer.
—Te hizo decir la verdad, Shorty. A esta hora ya habríamos llegado a Nueva York. Ya habríamos hecho el negocio. Ahora podríamos estar conduciendo hacia una de esas concesionarias en las que te toman cualquier cosa en parte de pago. Podríamos haber conseguido algo mejor. Podríamos haber hecho el resto del camino con estilo.
—Lo lamento —dijo Shorty—. En serio.
—Quizás el mecánico lo pueda arreglar.
—Quizás directamente deberíamos tirarlo e irnos. Antes de que tengamos que pagar otros cincuenta dólares por la habitación.
—¿A qué te refieres con irnos?
—Caminando. Podríamos caminar hasta la carretera y hacer autostop. Dijiste que había un lugar treinta kilómetros más adelante. Podrían tener un autobús.
—El camino entre los árboles tenía más de tres kilómetros. Tú irías cargando la maleta. Es más grande que tú. No la podemos dejar aquí. Y después todo lo que conseguiríamos de todas maneras es una carretera secundaria. Sin tráfico. Lo planeamos así, ¿te acuerdas? Podríamos esperar allí todo el día a que alguien nos lleve. Especialmente con una maleta grande. Ese tipo de cosa hace que la gente no tenga ganas. No paran. Quizás ya tienen el maletero lleno.
—Vale, quizás el mecánico lo va a arreglar. O al menos nos podría llevar hasta la ciudad. En su camioneta. Con la maleta grande. Podemos pensar algo desde ahí.
—Otros cincuenta dólares sin duda van a dejar marca.
—Es peor que eso —dijo Shorty—. Cincuenta dólares son una gota en el océano. Podríamos quedarnos aquí toda la semana, comparado con lo que va a costar el mecánico. Esos tipos cobran un recargo por acercarse hasta el lugar en el que estás, ¿lo puedes creer? Lo que básicamente es como que te paguen por seguir vivo. No es así cuando cultivas patatas, déjame que te diga. Que los mecánicos comen, por cierto. Les encantan las patatas. Patatas fritas, croquetas de patata, al horno con queso y panceta. ¿Qué pasaría si yo les pidiera que me pagaran por pensar en cultivarles una patata?
Patty se puso de pie de golpe, moviendo la cama, y dijo:
—Salgo a tomar un poco de aire.
Cruzó hasta la puerta y giró el picaporte y tiró. No pasó nada. Estaba trabada de vuelta. Revisó la cerradura.
—Esto es lo que me pasó anoche —dijo.
Shorty se bajó de la cama y se acercó.
Giró el picaporte.
La puerta abrió.
—Quizás estás girando mal el picaporte —dijo él.
—¿Cuántas maneras hay de girar un picaporte? —dijo ella.
Él cerró la puerta y se quedó a un paso.
Ella se acercó y lo intentó otra vez. Agarró de la misma manera, giró de la misma manera, tiró de la misma manera.
La puerta se abrió.
—Raro —dijo.
Estaba soleado en el centro de Laconia, con el sol algo bajo, como en los primeros días de otoño, pero todavía tan caluroso como en verano. Reacher llegó al café enfrente del semáforo a las once y diez, cinco minutos antes de la hora, y se sentó en una pequeña mesa de hierro en un rincón del patio, desde donde podía ver la acera que llevaba hasta el café desde la puerta de la municipalidad. No estaba seguro de qué tipo de persona esperaba que fuera Carter Carrington. Aunque había algunas pistas. Una, a Elizabeth Castle le parecía absurdo imaginarse a ese tipo como su novio. Dos, se había encargado de aclarar que no era ni siquiera un amigo. Tres, el tipo estaba confinado en el área administrativa. Cuatro, se lo mantenía lejos de los clientes. Cinco, era un apasionado de la metodología de censos.
Estos indicios no eran buenos.
El patio tenía también una puerta lateral, para el aparcamiento. Iba y venía gente. Reacher pidió café solo normal, en vaso para llevar, no porque planease salir corriendo, sino porque no le gustaba el aspecto de las alternativas para el servicio de mesa, que eran más o menos del tamaño y peso de orinales. Malas tazas para café, según él, pero a otras personas les debían resultar satisfactorias, porque el patio se estaba llenando. En poco tiempo quedaron solo tres sitios vacíos. Uno de los cuales era frente a Reacher, inevitablemente. Un hecho de su vida. A la gente no le parecía abordable.
La primera persona que se acercó por el lado de la municipalidad fue una mujer de alrededor de cuarenta años, animada, competente, probablemente a cargo de alguna sección importante. Les dijo “hola” y “qué tal” a un par de clientes, cortesías de rutina con compañeros de trabajo, y tiró su bolso en un asiento vacío, no el que estaba frente a Reacher, y después se dirigió al mostrador para pedir lo que fuese que quisiera. Reacher miró la acera. A la distancia vio que un tipo salía de la municipalidad, y empezaba a caminar hacia allí. Incluso de lejos quedaba claro que era alto e iba bien vestido. Su traje estaba bien, y su camisa era blanca, y su corbata elegante. Tenía cabello rubio, corto, pero un poco rebelde. Como si hiciera lo mejor que pudiese. Estaba bronceado y parecía en forma y fuerte y lleno de vigor y energía. Tenía presencia. Contra el ladrillo viejo parecía una estrella de cine en un set de rodaje.
Salvo que caminaba con una cojera. Muy leve, pierna izquierda.
La mujer que había ido al mostrador volvió con una taza y un plato, y se sentó donde había reservado su lugar, lo que dejaba solo dos sitios vacíos, uno de los cuales fue inmediatamente ocupado por otra mujer, probablemente otra jefa de sección, porque les dijo “hola” y “qué tal” a otro montón de gente distinta. Lo que dejó la única silla libre del patio justo enfrente de Reacher.
Entonces entró el tipo estrella de cine. De cerca era todo lo que Reacher había visto a la distancia, y además atractivo, de un modo más bien recio. Como un vaquero que fue a la universidad. Alto, largo, capaz. Quizás treinta y cinco años. Reacher apostó algo consigo mismo a que el tipo era exmilitar. Todo lo indicaba. En un segundo le armó al tipo una biografía totalmente imaginaria, del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Reservistas en una universidad del oeste a una herida en Iraq o Afganistán, y un tiempo en el Centro Médico Militar Walter Reed, y después la desvinculación y un trabajo nuevo en New Hampshire, quizás un puesto ejecutivo, quizás algo que lo requiriera para litigar con la ciudad. Estaba sosteniendo un café en vaso para llevar y una bolsa de papel apenas transparente de mantequilla. Examinó el patio y localizó el único sitio vacío. Caminó hacia allí.
Las dos jefas de sección dijeron: “Hola, Carter”.
El tipo les devolvió el hola, con una sonrisa que probablemente las mató, y después siguió su camino. Se sentó enfrente de Reacher.
Que dijo:
—¿Su nombre es Carter?
—Sí, así es —dijo el tipo.
—¿Carter Carrington?
—Encantado. ¿Y usted es?
Sonó más curioso que molesto. Hablaba como un hombre culto.
—Una mujer que se llama Elizabeth Castle me sugirió que hablara con usted —dijo Reacher—. Del departamento de registros de la ciudad. Mi nombre es Jack Reacher. Tengo una pregunta acerca de un viejo censo.
—¿Es un problema legal?
—Es algo personal.
—¿Está seguro?
—El único problema es si me voy a subir al autobús hoy o mañana.
—Soy el abogado de la ciudad —dijo Carrington—. También soy un friki de los censos. Por cuestiones éticas tengo que estar completamente seguro de con cuál de los dos usted cree que está hablando.
—El friki —dijo Reacher—. Lo único que quiero es información de contexto.
—¿De hace cuánto?
Reacher le dijo, primero el año en el que su padre tenía dos, y después el año en el que tenía doce.
—¿Cuál es la pregunta? —dijo Carrington.
Entonces Reacher le contó la historia, los papeles familiares, la pantalla del ordenador del cubículo dos, la llamativa ausencia de personas de apellido Reacher.
—Interesante —dijo Carrington.
—¿En qué sentido?
Carrington hizo una pausa.
Dijo:
—¿Usted también fue marine?
—Ejército —dijo Reacher.
—Eso no es común, ¿no? Que el hijo de un marine decida formar parte del Ejército, quiero decir.
—Fue común en mi familia. Mi hermano también lo hizo.
—Es una respuesta en tres partes —dijo Carrington—. La primera parte es que hubo errores aleatorios de todas clases. Pero dos veces seguidas es estadísticamente improbable. ¿Cuántas posibilidades hay? Por lo que, sigamos. Y ni la parte dos ni la parte tres reflejan con toda exactitud a los ancestros teóricos de una persona teórica. Por lo que tiene que aceptar que estoy hablando teóricamente. En general, como en la mayor parte de la gente la mayor parte del tiempo, la vasta mayoría, nada personal, muchas excepciones, ese tipo de cosas, ¿vale? Así que no se ofenda.
—Vale —dijo Reacher—. No lo haré.
—Concéntrese en el recuento de cuando su padre tenía doce. Ignore el anterior. El último es mejor. Para entonces habían pasado siete años de la Depresión y el New Deal. Contar era realmente importante. Porque más gente equivalía a más dólares federales. Puede estar seguro de que los gobiernos estatales y municipales intentaron como locos no perderse a nadie ese año. Pero les pasó igual, incluso así. La segunda parte de la respuesta es que los porcentajes perdidos más altos fueron entre inquilinos, desempleados, gente de bajos niveles de ingresos y educación, gente que recibía asistencia pública. Gente en los márgenes, en otras palabras.
—¿Cree que a la gente no le gusta escuchar eso sobre sus abuelos?
—Le gusta más que escuchar la parte tres de la respuesta.
—¿Que es?
—Sus abuelos se estaban escondiendo de la ley.
—Interesante —dijo Reacher.
—Sucedía —dijo Carrington—. Obviamente nadie con una orden de captura federal iba a completar el formulario de un censo. Otros creían que mantener un perfil bajo los podía ayudar en el futuro.
Reacher no dijo nada.
Carrington dijo:
—¿Qué hacía en el Ejército?
—Policía Militar —dijo Reacher—. ¿Usted?
—¿Qué le hace pensar que estuve en el Ejército?
—Su edad, su porte, sus modales, su aspecto, su aire de persona capaz y decidida, y su cojera.
—Lo notó.
—Fui entrenado para eso. Fui policía. Mi suposición es que tiene una pierna artificial en la parte baja. Apenas detectable, por lo tanto, una muy buena. Y el Ejército tiene las mejores, hoy en día.
—Nunca estuve en el Ejército —dijo Carrington—. No pude.
—¿Por qué no?
—Nací con una enfermedad rara. Tiene un nombre largo y complicado. Significaba que no tenía tibia. Todo lo demás estaba ahí.
—Por lo que lleva una vida entera de práctica.
—No busco compasión.
—Nadie está siendo compasivo. De todas formas, lo lleva bien. Camina casi perfecto.
—Gracias —dijo Carrington—. Cuénteme cómo era ser policía.
—Fue un buen trabajo, mientas duró.
—Vio el efecto de los delitos en las familias.
—Algunas veces.
—Su padre se unió a los Marines a los diecisiete —dijo Carrington—. Tiene que haber un motivo.
Patty Sundstrom y Shorty Fleck estaban sentados afuera de la habitación, en las sillas de plástico bajo la ventana. Miraban el lugar donde se abría el camino entre los árboles y esperaban que llegase el mecánico. No llegó. Shorty se puso de pie y volvió a intentarlo con el Honda una vez más. A veces dejar algo apagado por un rato lo arreglaba. Tenía un televisor que era así. Más o menos una de cada tres veces se encendía y no tenía sonido. Había que apagarlo y volver a intentar.
Giró la llave. No pasó nada. Encendido, apagado, encendido, apagado, en silencio, no había ninguna diferencia. Volvió a su silla. Patty se puso de pie y cogió todos los mapas que tenían en la guantera. Los llevó con ella hasta su silla y los desplegó sobre sus rodillas. Encontró su ubicación actual, al final de la vena de dos centímetros como de telaraña, en el medio de la silueta verde pálido. El área forestal. Que parecía tener en promedio ocho kilómetros de ancho, y quizás once de arriba abajo. La punta de la vena como de telaraña estaba descentrada en el espacio, a tres kilómetros del límite este pero a cinco del oeste. Más o menos igual del norte y del sur. La silueta verde tenía una línea tenue alrededor, como si todo fuera una misma propiedad. Quizás el bosque le pertenecía al hotel. No había mucha cosa más allá, salvo por la carretera de dos carriles por la que ellos habían venido, que se alejaba hacia el este y hacia el sur, a la ciudad con el nombre impreso en seminegrita. Laconia, New Hampshire. Más bien a cincuenta kilómetros de distancia que a treinta. Su suposición el día anterior había sido optimista.
—Quizás la mejor apuesta va a ser lo que tú dijiste —dijo ella—. Deberíamos olvidarnos del coche y subirnos a la grúa. Laconia está cerca de la I-93. Podríamos hacer autostop hasta la intersección. O coger un taxi, incluso. Por menos dinero que una noche más aquí, probablemente. Si podemos llegar a Nashua o a Manchester podemos llegar a Boston, y después podemos tomar el autobús barato a Nueva York.
—Lo lamento por lo del coche —dijo Shorty—. En serio.
—No sirve de nada llorar sobre la leche derramada.
—Quizás el mecánico lo puede arreglar. Puede que sea fácil. No entiendo cómo puede estar tan muerto. Quizás hay algún cable suelto, tan simple como eso. Una vez tuve un estéreo, no encendía para nada. Yo le daba golpes y más golpes, y después vi que el cable se había salido del enchufe. Parecía así de muerto.
Oyeron pasos sobre la tierra. Steven dobló la esquina y caminó hacia ellos. Pasó frente a la habitación doce, y la once, y luego se detuvo.
—Venid a comer —dijo—. No os toméis a pecho lo que dijo Mark. Está enfadado, eso es todo. De verdad os quiere ayudar, y no puede. Pensó que Peter lo iba a arreglar en dos minutos. Se sintió frustrado. Le gusta que las cosas salgan bien para todos.
—¿Cuándo viene el mecánico? —dijo Shorty.
—Me temo que aún no lo hemos llamado —dijo Steven—. El teléfono estuvo sin tono durante toda la mañana.