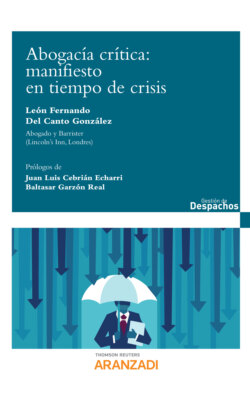Читать книгу Abogacía Crítica: manifiesto en tiempo de crisis - León Fernando Del Canto González - Страница 7
INTRODUCCIÓN: NUESTRA GENEALOGÍA
Оглавление“Pertenezco a una tribu que, desde siempre, vive como nómada en un desierto del tamaño del mundo. Nuestros países son oasis de los que nos vamos cuando se seca el manantial, nuestras casas son tiendas vestidas de piedra, nuestras nacionalidades dependen de fechas y de barcos. Lo único que nos vincula, por encima de las generaciones, por encima de los mares, por encima de la Babel de las lenguas, es el murmullo de un apellido”. — Orígenes (MAALOUF, 2004).
En medio de esta crisis epidémica del coronavirus que sin duda transformará todas y cada una de las instituciones, la Abogacía en España está afrontando en estos momentos su crisis particular. Principios, valores, actitudes y formas de actuar que parecían bien establecidas, ya no sólo se cuestionan. Se tambalean. No es extraño. Pero esta crisis nos está ofreciendo también la posibilidad de reflexionar y transformar una institución desorganizada y poco funcional, donde se ampara nuestra profesión.
La problemática que tenemos delante nos da la posibilidad de adoptar posiciones más críticas para reformar una profesión, e institución, que comenzó el Siglo XXI con lastres del Siglo XIX. Así, con el objeto de realizar un trabajo productivo, desde el presente debemos mirar hacia el futuro, tirando siempre de nuestras memorias y de la historia, y de lo que ellas podamos aprender.
Este estudio crítico es fundamentalmente propositivo y nace de una preocupación, que como insider, planteo desde las tripas y el corazón de la profesión que ejerzo. Al tratar de encontrarle sentido a la misma, ha sido inevitable buscar claves para solucionar la evidente crisis que enfrentamos, y al hacer esto desde la propia profesión, no he podido resistirme a plantear un trazado, una propuesta de Teoría Crítica (HORKHEIMER, 1972), que pueda servir de marco a posteriores análisis.
Una Teoría Crítica, que por lo que tiene de propositiva, puede servir simultáneamente como un Manifiesto (YANOSHEVSKY, 2009). Y aquí, he de insistir, que he pedido prestada la voz a una gran mayoría de la abogacía española: la abogacía independiente. Una abogacía que, aunque mayoritaria, no se encuentra representada, tal y como trataré de evidenciar en este trabajo.
Pues bien, en primer lugar, como Manifiesto, mientras miramos al futuro con esperanza y de forma propositiva, recordamos a quienes nos precedieron: nuestra genealogía. De hecho, muy poco podríamos construir sin considerar la aportación a la Abogacía de nuestras progenitoras y progenitores. Y en esa contribución que, como dejaremos ver en las siguientes páginas, es diversa y variada, destacamos la influencia del periodismo y la academia, dos columnas fundamentales que sostienen la Abogacía.
Igualmente, fruto de la historia y de un mestizaje de influencias culturales, sociopolíticas y de sistemas jurídicos distintos, narrada con mayor o menor acierto, destacamos la memoria, cuyas huellas, sus llaves, subyacen en la realidad que vemos y que constantemente (nos) tratamos de explicar.
En segundo lugar, como Teoría Crítica, tenemos que mirar al presente, la realidad que tenemos justo delante de nuestros ojos, y que en este año 2020 ha cambiado para siempre. Y aquí, el primer problema al tratar de estudiar la Abogacía es su falta de teorización en España.
Y en este intento de teorización, que desarrollaremos, es importante distinguir, entre distintas acepciones que podrían considerarse al hablar de Abogacía, tales como:
– Abogacía como institución (la única que escribiremos con mayúscula);
– abogacía corporativista (la formada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y los Colegios de Abogadas y Abogados);
– abogacía de negocios (modelo de la firma estadounidense), y
– abogacía independiente, cajón de sastre donde incluimos al pequeño bufete y profesionales independientes, que constituyen el grueso de la profesión a nivel global.
La Abogacía como institución o profesión, distinción que formará parte de uno de nuestros ejes argumentales, no ha sido objeto de estudio, académicamente hablando, en nuestro país a diferencia de EE. UU., el Reino Unido, Alemania o Latinoamérica. Es precisamente parte de esa bibliografía, estudios y debates sobre la Abogacía, tanto desde la Sociología como desde el Derecho, que han servido de base a este trabajo.
Consecuencia de esta falta de estudios específicos en nuestro país, es que no existe una Teoría General de la Abogacía, más allá de las disertaciones sobre problemas concretos que desde el Derecho Procesal, la Deontología, o la gestión de los despachos profesionales, se han publicado sobre la abogacía, como profesión.
Por lo tanto, a la hora de plantear la posibilidad de una Teoría Crítica de la Abogacía, la ‘no-existencia’ de una Teoría General de la abogacía, presenta para comenzar una problemática difícil de solventar. Es decir, no tenemos como punto de partida una posición teórica que pueda servirnos de base para refutar. Carece la Abogacía, ontológicamente, de la necesaria estructuración teórica en España, tanto desde la sociología de las profesiones, como desde las Ciencias Jurídicas. Por tanto, nuestros estudios críticos se dirigirán a una especie de diana móvil, que trataremos de ir centrando en la medida de lo posible.
De ahí, la importancia de recurrir a distintos enfoques, que de alguna forma ayuden a focalizar, a centrar cada uno de los problemas que discutiré, y con ello ayudar, quizás, a esbozar algunos puntos que nos permitan delimitar esa teoría, hoy inexistente. Teoría necesaria para configurar nuestra identidad, profesional e institucional, y que nos pueda ayudar a consensuar un concepto más preciso, desde donde continuar el estudio en profundidad de la Abogacía.
Igualmente quiero destacar que, aunque algunas de las herramientas que utilizaré en este trabajo proceden tanto de la Sociología Jurídica, como de los Estudios Críticos del Derecho (CLS), donde las perspectivas de género, raza y clase proveen el eje articulador, mi perspectiva se encuadra de manera amplia en el paradigma sociopolítico del Estado Social y Democrático de Derecho propuesto por nuestra Constitución. Este será el marco de análisis crítico propuesto para estudiar la Abogacía como institución y profesión. Estudio crítico que, como dijimos anteriormente, hará la función de Manifiesto.
Habiendo dicho esto, y volviendo a la genealogía que da título a la introducción, tenemos que situar en primer lugar la cadena de transmisión de conocimientos, que, a modo de ADN, configura la profesión y la institución hoy. Esta herencia, ese saber acumulado en el ejercicio de la Abogacía, no es fruto de una ni de dos formas de mirar y describir el mundo, sino de un mestizaje de perspectivas que se extiende, más allá de nuestra órbita europea, la cual, no nos olvidemos, se remonta, únicamente, a tan sólo unos pocos cientos de años, y a un reducido marco geográfico.
Una genealogía, que más allá del concepto de civilización occidental, lo que quiera que ello signifique (KHATAMI, 2006), de sus conflictos o diálogos, nos obliga a ampliar nuestro marco hacia el Oriente, Latinoamérica o África, al tratarse la Abogacía de un arquetipo universal bastante identificable en casi todas las organizcs e idiosincrasia.
Hay en el discurso (de Khatami) un punto crítico respecto a Occidente, no sin antes destacar “la exuberancia y vitalidad de la cultura europea”. El punto crítico es el pretencioso universalismo de esta cultura, auto considerada como el espejo a seguir debido a sus logros extensivos a todas las culturas (obviamente también a la civilización musulmana). Europa es una civilización más, diferente a las otras y contemplada como diferente por esas otras culturas y no como la civilización ejemplar a la que las demás deben imitar. Lo dice Khatami delicadamente, sin altisonancias, tras destacar los valores de la cultura europea (expresión en palabras de Khatami equivalente a occidental): “Ha llegado el tiempo para que Europa dé otro paso adelante y se vea a sí misma diferente, como otras la ven”. (SORIANO, 2011).
Insistimos en esta idea de que la Abogacía, como discutiremos más adelante, no es patrimonio de ‘Occidente’. El concepto de defensa o representación se encuentra fuertemente enraizada en el pensamiento colectivo universal. Existe como una especie de ADN en la mayor parte de agrupaciones humanas, sociedades, ciudades, naciones, pueblos y estados, que hoy conocemos; desde los orígenes mismos de sus primeras estructuras tribales.
En este sentido, y desde la psicología, también proponemos pensar la Abogacía como un arquetipo (JUNG, 1968), que se encuentra por debajo, fuera, o más allá, de nuestra experiencia consciente, formando parte del concepto jungiano del ‘inconsciente colectivo’.
En definitiva, la forma en que entendemos la Abogacía responde a una herencia cultural y social, que determina no sólo como la ejercemos, sino como percibe el resto de nuestra sociedad tanto la profesión, como la institución que representa.
Esta conceptualización que hoy tenemos de la Abogacía obedece, por tanto, a una transmisión de conocimiento, consciente e inconsciente, que es necesario reconocer y articular. Nuestro ejercicio no tendría sentido, ni por tanto continuidad, si no dedicásemos un tiempo a reflexionar críticamente, y, a articular algunas propuestas aplicables a la realidad que nos toca vivir. A mejorar sus problemas; afrontar su crisis. Se trataría, al menos, de intentar entregar lo que hemos recibido a quienes nos sucedan, sino en las mismas, al menos no en peores condiciones.
Ese tiempo para pensar con cierta distancia tenemos que negociarlo, y la mayor de las veces, arañárselo a nuestro día a día. Haber tenido la disponibilidad necesaria para desarrollar este trabajo no ha sido fácil.
El tiempo libre, el no facturable, el esencial para el progreso de las ideas, es un bien escaso, y cuesta darle cabida en la abogacía nuestra de cada día. Haberlo obtenido se lo debo a mi equipo y a mi familia, sin cuya ayuda no podría siquiera haberme planteado este proyecto.
Continuador del pequeño despacho que León José del Canto y su socio, comenzaron en Jerez de la Frontera (1981), nuestro proyecto adoptó en Inglaterra la forma de Del Canto Chambers bajo los auspicios del General Council of the Bar en el año 2006. El paso por Nueva York en los Estados Unidos, por México y por Qatar, ha influido sin duda en la forma en la que hoy entiendo la Abogacía.
Con casi cuarenta años de historia letrada internacional, tocaba emplear un poco de ese tiempo y reflexionar sobre la esta institución y su práctica profesional, con la esperanza, si es posible, de que quienes nos sucedan lo hagan mucho mejor.
Cualquier profesional de la abogacía con algunas décadas a cuestas ha pasado por distintos momentos más o menos difíciles y seguramente ha cometido numerosos errores. Yo los he cometido, personal y profesionalmente, y este trabajo es, en buen grado, fruto de estos. No sabemos qué nos deparará el futuro, y menos en momentos como los actuales, de especial incertidumbre, pero lo que sí podemos asegurar es que, con una perspectiva crítica, colectivamente, apoyándonos mutuamente, seremos capaces de enfrentar mejor las crisis y realizar los cambios necesarios para seguir procurando viabilidad y cierta estabilidad a nuestra profesión y a la institución que la sustenta.
No, no creo que la abogacía sea un camino solitario, ni creo en el artificio de distinguir entre una vida personal y otra profesional, o una vida privada y otra pública. Las oportunidades de aprendizaje y el apoyo profesional que me han brindado tanto mis clientes y clientas, como compañeros y compañeras, forman ya parte de mi vida personal, y sobre todo de la abogacía que practico. Abogadas y abogados en España, barristers y solicitors en el Reino Unido, attorneys en Estados Unidos, muhamis en países árabes, y otros hombres y mujeres de leyes de tradiciones diversas, han contribuido a hacerme entender mejor la Abogacía, el Derecho y la Justicia, pero también mi propia realidad; la vida misma.
A las y los abogados internacionalistas, a veces nos pasa como en la historia de los peces que narra Bianchi (2017). “Dos peces están nadando en un estanque. ‘¿Sabes qué?’, le pregunta el pez a su amigo. ‘No, dime’. ‘El otro día estaba hablando con una rana. Y me dijo que estamos rodeados de agua’. Su amigo lo mira con gran escepticismo: ‘¿Agua? ¿Qué es eso? ¡Muéstrame un poco de agua!’”.
Como en el caso de los peces, el agua en que nos desenvolvemos a diario no es otra cosa que el paradigma sociopolítico y cultural que sustenta los sistemas jurídicos (FARIÑAS DULCE, 2006), y de el que, por vivir en el mundo del Derecho Positivo, la abogacía olvida su existencia en la práctica internacional.
La experiencia que he tenido en varios sistemas jurídicos, pertenecientes a distintas perspectivas o formas de mirar y entender el mundo, refuerza mi convicción del valor sociopolítico de la Abogacía como institución. Pero también me ha hecho comprender que no existe un sistema mejor que otro, y que demasiadas veces caemos en el error de interpretar aquellas sociedades y sistemas jurídicos distintos al nuestro de forma demasiado simplista, sin entender el paradigma que las sustenta.
Si tan solo pudiésemos analizarlos desde una perspectiva comparada advertiríamos que cada sistema presenta grandes niveles de complejidad y todos tienen sus fortalezas y debilidades. Lo mismo es aplicable a los modelos profesionales en los que la abogacía se practica en cada país (DEL BARRIO, 2014).
Al estudiar Derecho en el sistema civil o continental, aprendí cómo la letra de la ley, el Derecho codificado y la dogmática jurídica, contribuyen a la seguridad jurídica, aunque al hacerlo creen en demasiadas ocasiones un complicado sistema de relaciones jurídicas y procesales que provoca dilaciones y resultados contrarios a la justicia material, la que se escribe con mayúsculas.
Por otra parte, haber practicado la abogacía bajo el paraguas del sistema anglosajón, en jurisdicciones tan distintas como EE. UU., Inglaterra, Hong Kong o India, me ha permitido entender la importancia de la defensa jurídica fundamentada en un Derecho menos codificado, el valor de la Jurisprudencia (DEL BARRIO, 2018) y los principios del derecho que fundamentan el concepto de la Rule of Law.
Pero, he de decir también, que habiéndolo vivido en primera persona me apena ver como la influencia estadounidense ha modelado una abogacía de negocios que ha contribuido a la desafección de la ciudadanía por nuestra profesión.
Esto, también sucede en España, y en Europa en general. Observamos, así, como la abogacía dedica demasiado poco tiempo a la problemática de la ciudadanía y sus derechos. Abogadas y abogados nos hemos convertido demasiadas veces en artífices de una preocupante judicialización de la realidad político social1 y económica, por un lado. Y por otro, nos atrapa la obsesión por regular con excesivo celo, encorsetándolas, las relaciones sociales o mercantiles.
Hemos convertido el acuerdo de voluntades, el contrato, en auténticas biblias, que, desde mi punto de vista han desnaturalizado la flexibilidad de los acuerdos y la buena fe de las partes, un concepto ajeno al Derecho Ingles2, cuya perspectiva define las relaciones contractuales en el tráfico jurídico internacional.
Estas son cuestiones que afectan al progreso sociopolítico, pero también al Derecho y la propia Abogacía, que debería adoptar un papel más activo en nuestra sociedad. Una gran mayoría pensamos que la abogacía debería construir puentes mucho más sólidos con la ciudadanía y los agentes sociales y económicos. Asumir muchos de los postulados del activismo, curiosamente, como nos indica el término advocacy en inglés, y que debería convertirse en una agente activa del tejido social y político. Pero, sobre todo, entender directamente su problemática, sus debates, disputas y conflictos, más allá del confinamiento a lo estrictamente judicial o la artificiosidad contractual que tantas veces construimos.
En realidad, tanto el sistema jurídico anglosajón, como el continental no constituyen compartimentos estancos, y se vinculan cada vez más entre sí, así como con otros sistemas jurídicos a nivel internacional. Mi práctica como barrister en Inglaterra, por ejemplo, me llevó indirectamente a trabajar en el sistema jurídico del mundo árabe. Un sistema jurídico que abarca un arco muy amplio en los 26 países donde la lengua árabe se habla de forma oficial, conviviendo en muchos de ellos, junto a los principios de sharía3, los sistemas continental y anglosajón, adoptando en estos países diferentes configuraciones según la materia. Así a nivel mercantil predomina el anglosajón, mientras que en Derecho Civil y procesal, parece tener una mayor influencia el sistema continental –todo ello basado en mi observación personal, sin que haya realizado un estudio comparativo sobre los mismos–.
En la mayoría de los países árabes, el reconocimiento de la abogacía como profesión se limita a una licencia o autorización profesional, y en ellos, los Colegios no existen o juegan el papel de meras asociaciones. La abogacía en esos países, como ocurre en India o Pakistán también, ejerce la defensa de una forma muy pragmática, representando al cliente procesal o extraprocesalmente con muchas menos reglas profesionales que en Europa o América.
Al ser países donde no existe la colegiación profesional, y muchas veces no requerir siquiera un grado en Derecho formalmente, la maestría en Derecho se limita a demostrar a nivel procesal un conocimiento de la materia ante el órgano judicial o ministerial correspondiente. Aunque desde una óptica europea podríamos percibir dicha falta de regulación, como falta de profesionalidad, la percepción pública de la abogacía es algo más positiva y cercana a la ciudadanía, quizás influenciada por un ejercicio donde la argumentación es más vigorosa, arriesgada y obviamente menos encorsetada y ritual.
A nivel procesal muchos de estos países utilizan una jurisprudencia muy variada, en una gran parte procedente de Egipto, Sudán, Siria, Líbano y Jordania y que, al no existir codificaciones oficiales, depende en una gran medida del órgano judicial que dicta la sentencia concreta, condicionada por su acceso a dicho cuerpo jurisprudencial.
Esta situación la encontramos, con sus diferencias, también en Latinoamérica, África y el Sur de Asia en general; sin que por ello podamos restar un ápice de vigor a su Abogacía. Lo menciono como una pequeña muestra del enorme universo que se abre tras cada uno de los sistemas jurídicos.
Mi experiencia como abogado en algunos de dichos sistemas ha contribuido a mi interés –hay quien dice que obsesivo– por estudiar la práctica de la abogacía como una institución de carácter global, no solo legal, sino sociopolítico, y en gran medida, cultural.
Una visión de la Abogacía, con mayúsculas, como una entidad arquetípica, en el sentido jungiano citado anteriormente. Así, desde el inconsciente colectivo, la Abogacía parecería existir arquetípicamente como una institución, que como profesión se dedica a la defensa de los intereses de parte, y lo que se percibe como Justicia material, en la resolución de conflictos. Algo que vemos en todos los sistemas jurídicos.
El proceso de entender una institución tan universal requiere, desde mi punto de vista, invertir un tiempo y esfuerzo necesario para familiarizarnos con los distintos sistemas jurídicos. En primer lugar, a través del idioma. Seguido de una inmersión en su realidad social, política, económica, cultural e, incluso, religiosa. Una contextualización necesaria, no solo para entender la problemática jurídica, sino para poder establecer una relación adecuada con las personas y la realidad social en dichos sistemas, y sobre todo en su búsqueda de la Justicia. Por último, o en paralelo, requiere estudiar y tratar de conocer la teoría del sistema jurídico concreto, su derecho positivo y los rudimentos, al menos, de su práctica forense.
La Abogacía se entiende de forma distinta en cada país, incluso dentro de las distintas familias jurídicas, aunque comparte muchas características comunes. Al estar la abogacía preocupada por la defensa de los intereses de parte en base al Derecho, es esencial entender en primer lugar que el Derecho, nuestra herramienta, no existe de la misma forma en todas las culturas.
Así, por ejemplo, el concepto de Derecho en Occidente, y en particular lo que entendemos por Justicia, puede encontrar equivalencias, sin emocionarnos demasiado, en el concepto de Dharma en India, maqāsid al-sharı¯ʿa en árabe o kamachik en la lengua quichua americana. Sin embargo, he de reconocer que, la complejidad de dichas manifestaciones se expresa a veces de formas tan distantes de, y tan distintas a, nuestro paradigma eurocéntrico, que resulta muy difícil entenderlas.
Es precisamente ante esa imposibilidad de comprender tan enorme realidad, cuando el silencio, la reflexión y la escucha activa, necesariamente humilde, se revelan como las únicas herramientas posibles con las que cuenta el jurista internacional. Se trata, simple y llanamente, de reconocer nuestra ignorancia y no perder la esperanza de poder entender la problemática a que nos enfrentamos.
A través de estas reflexiones sobre la Abogacía como institución, heredera de los principios ilustrados, y una forma de activismo, la advocacy británica, me resulta imposible no hablar del periodismo, el cuarto poder, y la primera columna sobre la que se sostiene la Abogacía internacional.
Es precisamente este otro poder, el de los medios, una de las grandes influencias en mi forma de mirar la Abogacía. Aunque no estudié periodismo, he trabajado y sigo haciéndolo muy de cerca con periodistas, y admiro su profesión profundamente. De entre ellos destaco en primer lugar la influencia de Wadah Khanfar, el famoso periodista palestino y director general de Al Jazeera Networks, que fue mi principal mentor, y amigo, en el sentido profundo del término, en el mundo árabe.
Trabajando con él, entendí lo que significa dar voz a quienes no la tienen. En un Oriente Medio convulso durante la ‘Primavera Árabe’; de Wadah aprendí la importancia geopolítica que para Europa debería tener ‘El Oriente’, Al Sharq, y la mirada neocolonialista y a veces xenófoba que no nos deja ver su realidad.
Fue en ese Oriente, a través de mi papel como miembro de Al Sharq Fórum Foundation, donde tuve la oportunidad de trabajar con activistas, intelectuales y reporteros de guerra que me contaron sus historias y su visión; y que cambiaron mi forma de mirar al oriente, radicalmente. Allí tuve el privilegio de conocer, con gran dolor, a Jamal Khashoggi, asesinado hace apenas dos años por el régimen saudí, al defender posiciones disidentes a través del periodismo.
En España, me siento muy orgulloso de contar con Juan Luis Cebrián, director de El País durante muchos años, buenos y malos, que, desde una perspectiva mucho menos revolucionaria pero igualmente profunda, me enseñó como la realidad jurídica de nuestro país está fuertemente politizada e influenciada por los grupos de poder económico ‘de toda la vida’.
En los EE. UU. fue mi trabajo con Arianna Huffington que, con HuffPost primero y con Thrive ahora, puso de manifiesto la necesidad de reportar de forma abierta las distintas realidades, haciendo frente a múltiples problemas del paradigma patriarcal que arrastraba dicha profesión (aunque inevitablemente se hayan creado otros como la precarización provocada por el exceso de contenidos gratuitos). Y en ese mismo país, entre las periodistas, va mi reconocimiento para Lara Setrakian, directora de News Deeply, que planteó un proyecto de periodismo de profundidad –quizás demasiado avanzado para los tiempos que vivimos–.
Por último, y volviendo de nuevo a España, es preciso reconocer el trabajo que Carlos Berbell realiza como periodista jurídico en Confilegal, cuyos contenidos independientes aterrizan cada día en los despachos de las y los principales agentes y operadores jurídicos en nuestro país, y que me ha permitido ser parte de su proyecto a través de mi columna sobre Abogacía Crítica.
Y por supuesto, y al mismo nivel que el periodismo, a esa segunda columna que sostiene la Abogacía: la academia. En ellas quiero hacer una mención muy especial a aquellas profesoras y profesores que han contribuido definitivamente a este trabajo y con algunas de las cuales sigo trabajando y entre quienes incluyo, sin un orden particular, a las profesoras Hilary Sommerlad, Ulrike Schultz, Natalia del Barrio y María José Fariñas y a los profesores Duncan Kennedy y Richard Abel. Quiero mencionar muy especialmente al Profesor de Derecho Internacional Privado, pero sobre todo amigo, Miguel Checa Martínez, a quien tengo que reconocer su apoyo incondicional a lo largo de los años, más allá de la Universidad, en mi carrera profesional alrededor del mundo. Ellas y ellos han contribuido en los últimos años a mejorar mi formación como jurista, pero sobre todo a formar mi aproximación crítica al Derecho y a la Abogacía.
Por último, estas reflexiones no serían posibles sin una cierta fe en la existencia de la Justicia con mayúsculas; esta es mi confesión utópica. Así, destacaré aquí el papel y la influencia que ha tenido en mi pensamiento la filósofa y activista feminista Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, así como compañeros juristas a los que puedo llamar amigos, como Baltasar Garzón y Antonio Manuel Rodríguez, que desde la judicatura y la universidad respectivamente, me han enseñado mucho, posiblemente más de lo que creen.
Todas y todos forman ya parte de nuestra genealogía. Personas que piensan y actúan con coherencia a través del activismo, a quienes admiro, porque abogan por un compromiso con la sociedad, que no puede divorciarse del trinomio ilustrado: Libertad, Igualdad y Fraternidad.
1. “El término ‘judicialización’ es usado actualmente para señalar la creciente intervención de los tribunales –creciente si la comparamos con otros momentos históricos– en un amplio espectro de prácticas y relaciones sociales. Esto quiere decir que gran parte de las diferencias y asperezas antaño resueltas por la costumbre o las instituciones de distinto tipo, desde la familia y la Iglesia hasta los sindicatos y los partidos políticos, devienen ahora en materia judicializable” (MARTIN MENDEZ, 2018).
2. “La diferencia radical del sistema inglés de contratos con la mayor parte de los sistemas continentales consiste en la inexistencia del principio de buena fe tanto para la celebración como para el cumplimiento de los contratos. El sistema inglés no contempla un principio general de buena fe contractual como el del art. 1546 de nuestro Código Civil (Chile o art 7.1 CC español). Ello no obsta a que el ordenamiento solucione algunos problemas derivados de la mala fe de cualquiera de los contratantes mediante otros mecanismos distintos a la exigencia de buena fe. Esto refleja la naturaleza casuística del Common Law y su rechazo a adoptar principios generales, prefiriendo –en palabras de Lord Bingham (Thomas Henry Bingham)– distintas ‘soluciones particulares (piecemeal solutions) como respuesta a situaciones de injusticia manifiesta’. De manera tal que en ocasiones el Derecho inglés prefiere regular caso a caso aquellas situaciones que en un sistema continental se verían normalmente cubiertas por el principio de buena fe contractual” (PINO EMHART, 2014).
3. La sharía es un código moral y de conducta basado en el islam. Es un cuerpo muy amplio de interpretaciones y normas que adquieren categoría de Ley en aquellos países o comunidades donde se considera fuente de Derecho. Se trata de normas muy detalladas, incluyendo cuestiones rituales, cosas permitidas y prohibidas, y criterios para diferenciar lo que es y no aceptable, sobre todo a nivel social. Según el DRAE “Del ár. šarı¯’ah [al-isla¯mı¯ya]; propiamente ‘camino o senda [del islam]’. 1. f. Ley religiosa islámica reguladora de todos los aspectos públicos y privados de la vida, y cuyo seguimiento se considera que conduce a la salvación”.