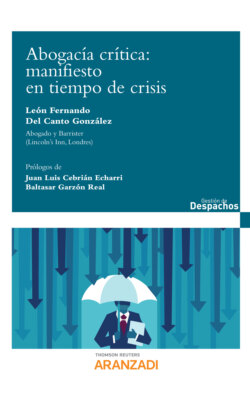Читать книгу Abogacía Crítica: manifiesto en tiempo de crisis - León Fernando Del Canto González - Страница 9
LA NECESARIA AUTOCRÍTICA
ОглавлениеPienso que una revisión crítica de la Abogacía ayudará a remediar parte de la desafección que la ciudadanía parece expresar tantas veces hacia nosotros y nosotras. En España, ni nuestra profesión, ni la institución que la sustenta, se ha sometido a un proceso crítico de revisión. Esto influye sin duda en la falta de participación en sus instituciones, que no parecen oír a sus miembros. Y como consecuencia, las críticas que no se hacen, acaban buscando su espacio en medios y redes sociales.
Una realidad que puso de manifiesto el I Congreso organizado en Córdoba por la Red de Abogadas y Abogados Independientes, en noviembre del año 20192, y que, en esta crisis del coronavirus, parece haber explotado ya a nivel mediático.
Como tantas otras corporaciones, desde que se aprobó la Constitución de 1978, el Consejo General de la Abogacía y los Colegios de Abogadas y Abogados, la abogacía corporativista3, ha intentado acercarse a la ciudadanía a través de programas diversos. El resultado no parece demasiado exitoso a tenor de la escasa participación de los miembros en los Colegios, que a través del sistema de ‘lista completa’ no facilita una representación diversa. Pero que tampoco mejora en relación con el CGAE, y la falta de legitimidad que muchas y muchos abogados le otorgan, derivada de la negativa a adaptar sus sistemas electorales a los principios constitucionales que deberían regir las asociaciones profesionales.
Quizás algo que le ha fallado a esta corporación que gobierna a más de 250.000 profesionales, ejercientes y no, es pensar que la ciudadanía bien entendida empieza por sus propios miembros. La inclusión y la participación comienza en casa, y a estas corporaciones parece costarles entender que deben someterse tanto al escrutinio público, como a la crítica, con total transparencia, respondiendo ante sus miembros.
Como consecuencia de dicha falta de inclusión, la abogacía corporativista española se encuentra muy desorganización. Una calificación que no obedece exclusivamente a un juicio de valor. En La medición y la importancia de la desorganización institucional (CUBER, 1938), el sociólogo estadounidense diagnostica la desorganización institucional en base a tres criterios:
– Disminución de la participación, cualitativa o cuantitativa, de sus miembros.
– Estado de desasosiego, confusión y, a veces, conflicto abierto entre quienes la dirigen y sus propios miembros.
– Tendencia por parte de sus dirigentes a ‘experimentar’ con innovaciones (a veces incoherentes entre sí, en cuanto a propósito o método) en un intento de encontrar una solución a sus problemas.
La abogacía corporativista padecería, de acuerdo con el criterio de Cuber, una grave desorganización, al serle de aplicación directa los tres criterios anteriores. Siendo quizás, el más destacable, la falta de participación de sus miembros.
Cualquier asociación profesional, y no olvidemos que, en su traducción al lenguaje constitucional, la abogacía corporativista es precisamente una asociación profesional, ha de responder a los principios exigidos por el artículo 22 CE y a la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del Derecho de Asociación.
Esta abogacía corporativista requiere, como veremos más adelante, una reorganización profunda, y no una mera restructuración. La abogacía necesita transformarse. Para ello ha de realizar una aproximación a la realidad efectiva, y no olvidemos, también afectiva –con sentido y sensibilidad–.
De no acometer esta transformación, no solo la abogacía corporativista, sino todos y todas sus profesionales, perderemos nuestro potencial para contribuir al progreso del Estado Social y Democrático de Derecho, convirtiéndonos en una profesión puramente técnica, cuasi industrial, que según pronostican con cierto aire distópico algunas autoras y autores, terminaría ejecutada por robots. Yo no lo creo.
Esta transformación que planteamos no es nada fácil de afrontar. Es normal que la abogacía ‘de toda la vida’ experimente los problemas derivados de la adaptación de una profesión antigua a los tiempos modernos. Pero en este caso no hablamos de una mera adaptación a la realidad, sino de relación con la propia realidad.
Algunos de estos problemas nos vienen dados por la falta de adaptación constitucional de la abogacía corporativista y la adecuada regulación legal de nuestra profesión, que se han dejado para demasiado tarde. Pero también por nuestra historia y formación profesional, donde la importancia de la dogmática jurídica y su presentación como ciencia en las facultades se une a la falta de una aproximación crítica al estudio del Derecho.
Mención aparte merecería la escasa formación que recibimos para el ejercicio práctico de la profesión y en las llamadas soft skills, tan necesarias para relacionarnos con una ciudadanía, que además de experimentar importantes recortes en su calidad de vida, y que se verán incrementados por la crisis, encuentra dificultades en el ejercicio diario de sus derechos y libertades. Un problema, el de la falta de una asignatura sobre Abogacía, en nuestras facultades de Derecho, del que hablaremos más adelante.
Es por ello por lo que al enfrentarnos como juristas a las presiones y a la velocidad en la que nuestra realidad se transforma, y más que nunca ahora, nos encontramos demasiadas veces, individual y colectivamente, con una incapacidad de respuesta efectiva al cambio.
Dejando aparte la enorme problemática filosófica que se plantea en momentos de crisis, muchos de nuestros retos tienen su origen en la internacionalización del paradigma neoliberal4. Y por favor no me mal o bien interpreten desde derechas o izquierdas. Me refiero al concepto neoliberal como un paradigma socioeconómico y político, una forma de entender el desarrollo de los estados y sus sociedades a nivel global, que se presentó como una respuesta a las ineficiencias financieras del Estado Social y Democrático de Derecho.
Pero también, un paradigma jurídico mercantilista que ha contribuido al desarrollo de la influencia del Derecho transnacional5 y hasta a la forma en que vivimos nuestras identidades6, sujetas a la supranacionalidad de la sociedad global del siglo XXI, corporativa y digital en buena medida.
Una sociedad que en este año 2020 se enfrenta por primera vez al ejercicio de un poder ‘biopolítico’7 por parte de sus propios estados, y a nivel supranacional, sin precedentes, ante la amenaza desatada por la COVID-19.
La realidad es que, pese al gran colapso del 2007, las soluciones de los programas neoliberales fundamentados en recortes del gasto público y privatizaciones indiscriminadas, más de diez años después, no parecen haber sido capaces de conseguir una sociedad más igualitaria, pero tampoco han servido para resolver los problemas financieros que atribuían al Estado Social, ni mucho menos los medioambientales, pero tampoco, y muy recientemente, los epidemiológicos, y sus consecuencias.
Desde la perplejidad, al enfrentarnos a esta crisis; tanto desde nuestra profesión como desde el Derecho, es difícil no sentirse impotente. Tenemos que reconocer que, en nuestra realidad compleja, posiblemente tardaremos décadas en comprender y decodificar muchos problemas que ni siquiera podemos identificar en la actualidad, la mayoría de los cuales escapan a nuestro ámbito de decisión e influencia.
Sin embargo, existen otros problemas concretos y específicos que sí podríamos resolver como profesión, como aquellos circunscritos a nuestro país, y de entre los que citamos: la falta de regulación legal de la abogacía, nuestra raquítica representación en el sistema de justicia institucional, el muy necesario gran pacto de Estado por la Justicia, la imprescindible incorporación de tecnologías específicas en nuestros despachos (BORDONE, 2003), la adecuada regulación de las grandes firmas profesionales o la creación de modelos de gestión más acordes a una abogacía independiente y de pequeños despachos, que nos permitan vivir con dignidad, por citar algunos.
Si fracasamos en resolver estos problemas, de los que somos agentes y responsables, será fundamentalmente por nuestra falta de reflexión crítica, diálogo constructivo y proposiciones concretas, de Ley o no de Ley.
Tratándose de la profesión más numerosa dentro de nuestro sistema de justicia, no hay excusas para que la abogacía no se convierta en el gran agente de cambio, un activista, en dicho sistema.