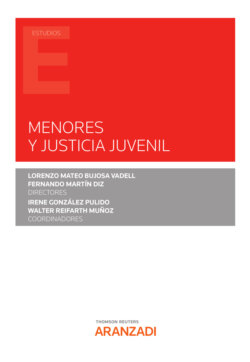Читать книгу Menores y justicia Juvenil - Lorenzo Mateo Bujosa Vadell - Страница 51
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. ESTADO DE LA CUESTIÓN
ОглавлениеEl número de menores condenados por sentencia firme tuvo una variación anual del 3,28% alcanzando la cifra de 14.112 en 2019, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)2. Otras fuentes hablan de que os delitos cometidos por menores crecen un 52%, con casi mil juzgados. Los procesos de violencia de género se disparan un 46% con una media de 30 cada día; y los abusos sexuales aumentan en un 51% nace el sexting y toda una serie de delitos novedosos aunados con las nuevas tecnologías, etc. Pero claro, la categorización (a la luz de los perfiles psicológicos o criminales) no es la misma si se trata de un agresor sexual oportunista, que un brujo, un portalero, un grupal o un hedonista sádico, de un conocido o un desconocido, de uno que ataca a una víctima de alto riesgo o de una de un riesgo estado bajo, de un delito planificado o cometido espontáneamente y con armas de oportunidad, etc. Datos que no solo apuntarían a una vertiente policial o forense sino también muy a tener en cuenta de cara a intervenciones socioeducativas, psicoterapéuticas y/o para las medidas intra o extrajudiciales que se consideren pertinentes. Uno de los objetivos básicos de esta investigación es llegar a un conocimiento permita establecer las necesarias bases jurídico-científicas de una eficaz intervención con menores infractores. Pero hablar de intervención, es analizar el fenómeno desde un punto de vista dimensional más que categorial. La perspectiva categórica favorece el diagnóstico frente a la dimensional que apoya mas a los tratamientos o intervenciones. Pero paradójicamente habitualmente se habla de delincuencia juvenil (punto de vista categorial) cuando lo que realmente hay son delincuencias en plural (punto de vista dimensional)3. En base a estos planteamientos, debemos atinar más en ¿cómo se inician desde la infancia, se consolidan en la adolescencia y progresan esos patrones conductuales específicamente delictivos de los adultos? y por ello consideramos prioritario y deseable poder realizar análisis de las conductas infractoras (perfiles directos) lo más rigurosos posibles.
Desde postulados psicologicistas hay que aceptar cambios evidentes en las diferentes maneras de concebir el mundo y la identidad personal. Las premisas de la psicología evolutiva y de la criminología del desarrollo, deben de ser revisados pues no pueden vivir en un mausoleo de conocimiento añejo y como esclavos impertinentes de su nostalgia resistirse a cambiar. Cada vez hay menos tiempo para la infancia y la inocencia, la adolescencia se prolonga hasta edades insospechable (nadie quiere ser mayor, los adultos se disfrazan de adolescentes hasta acuñarse el término de “sugar daddy” rozando la pederastia, el problema social es que si nadie quiere ser el adulto ¿quién firma entonces?; la vida adulta se acorta debido a las dificultades en la inserción dentro del mundo laboral y senectud se prolonga hasta el marasmo debido a los avances de la medicina en general.
Un acercamiento mas social nos muestra que los adolescentes prefieren identificarse con Joker antes que a la figura justa de Batman4; tiene más atractivo interpersonal el “malote o la malota” que el “gafapasta”5 y vivimos en una sociedad que prefiere los extremos. El “vale todo” como extremo deporte, los radicalismos políticos, el sexo extremo etc. Donde los antiguos esquemas de la psicología evolutiva, basados en las competencias o destrezas de desarrollo y sus fases, se han quedado obsoletos para el tema que nos ocupa.
Por otro lado, de la revisión bibliográfica, previa a cualquier proyecto de investigación, uno se percata de que se están estudiando hasta el marasmo los factores personológicos, sociales y jurídicos como si fuera una puerta giratoria. Año tras año más de lo mismo, y no nos encontramos con estudios rigurosos que analicen, extramuros de las instituciones donde evidentemente muchas de estas cuestiones si se tienen en cuenta, específicamente los modus operandi de los infractores, ni se clasifican según estas variables de una forma ordenada. Si el modus operandi se especializa con independencia de que se cometan menos delitos estamos ante potenciales delincuentes adultos en una escalada de perfeccionamiento muy peligrosa social y jurídicamente hablando. Los menores infractores aumentan, pero ¿aumenta su especialización en los delitos? ¿Se mantienen estáticos, evolucionan o involucionan en su modus operandi? ¿Aumenta su versatilidad criminal?, ¿Dónde es más probable geográficamente que vuelvan a reincidir estos jóvenes?, ¿Qué periodo de enfriamiento tienen por delitos?, etc. Serían aspectos muy a tener en cuenta si realmente queremos trabajar, prevenir y detener razonablemente estas conductas. En este aspecto sumamos a una investigación de resultados (personalidad + variables sociales= delito), la investigación de proceso, es decir, cómo actúan, cuando y donde mediante el análisis de las conductas delictivas de estos menores.
Por otro lado, otra cuestión de la que nos percatamos es que no existe una clasificación tipológica en cuanto al modus operandi, escena, víctimas etc del menor que esté ni validada ni consensuada por la comunidad científica. Pero evidentemente, no tiene nada que ver un agresor de progenitores (que se arriesga poco porque en el fondo afectivamente ataca a una persona que le quiere y que posiblemente no le deje de querer) que un agresor sexual, un grafitero o contra la propiedad y dentro de los mismos habría que establecer subcategorías delimitadas y definidas a nivel de cómo se planifican, que desencadenantes previos hay y como se ejecutan dichos delitos. Y por último hemos constatado que los investigadores de la violencia con un metodología muy instrumental y reduccionista han aportado relativamente pocos datos para reducir el riesgo de violencia o de reincidencia6.
Un término muy recurrente y aceptado es el de carrera delictiva7, también denominado criminología del desarrollo8 entendiendo esta como el análisis de las etapas sucesivas por las que suelen transcurrir aquellas personas que comenten delitos. Ya sea evolucionando, involucionando o permaneciendo de forma estática en su modus operandi.
De una forma muy resumida se entiende que los procesos delictivos pueden seguir las siguientes rutas:
Pero para tomar cierta distancia con el simplificismo habría a la par que tener en cuenta los factores y circunstancias que vinculan dichas etapas:
Entre ellas veremos:
a.– Factores de riesgo: Que predicen con mayor o menor grado de confianza el delito.
b.– Factores de protección: Cuando hacen menos probable que se repita el delito.
Si bien todos estos factores ‘pueden ser dinámicos o estáticos, de ahí la importancia de evaluar de forma exhaustiva el modus operandi en su totalidad y realizar incluso gráficas y algoritmos delictivos.
Siguiendo a Heilbrum9 la valoración del riesgo tiene dos compontes, por una parte, la predicción y por otra la gestión del riesgo. Como predictores tendríamos aquellos que anticipan la aparición probable de un determinado evento.
Entendemos que si podemos predecir, en un grado razonable, se podrían generar los mecanismos adecuados para la prevención de los delitos. Pero si nos quedáramos solo en la predicción tendríamos tantas posibilidades de acertar como de errar en nuestros pronósticos, por ello le uniremos los ya famosos factores personológicos o sociales predisponentes otros de carácter desencadenantes o de oportunidad.
Nuestra intención es realizar análisis diferenciales y para elaborar estos perfiles y determinar el tiempo de validez de la predicción distinguiremos tres tipos de riesgo, siguiendo la línea ya muy estructurada por el YLS/CMI 2.0 (2010):
a) Un riesgo inmediato.
b) Un riesgo a medio.
c) Un riesgo a largo plazo.
Por otro lado, estableceremos el perfil de los menores infractores en base a los factores predictores del riesgo dividiéndolos en estáticos (factores de diagnóstico) y dinámicos (factores de pronóstico) (y entendiendo que pueden ser acumulativos y convergentes)10.
Entenderemos como factores estáticos:
1.– Historial de violencia.
2– Grado de psicopatía.
3– Edad de comisión del primer delito.
4.– Abuso de sustancias.
5.– Fugas de casa o violación de las medidas judiciales.
6.– El género.
7.– Personalidad.
8.– Psicopatología.
9.– Aspectos psicosociales (estructura familiar, historias de maltrato, abusos sexuales, abandono, tipo de familia, problemas escolares, de lectura o escritura, cambios de trabajo y residencia familiar, etc.).
10.– Modus operandi (métodos de ataque, de aproximación, de ejecución, de control, de selección, tipos de escenas, nivel de planificación, clases de armas, actos de precaución, de simulación, etc).
Entre los factores dinámicos:
1.– Uso de sustancias.
2.– Ira/cólera.
3.– Impulsividad/irritabilidad/crisis clásticas.
4.– Afecto negativo.
5.– Problemas de relaciones.
6.– Otros. (firma, rituales, análisis de las víctimas, vinculación de deli-tos …) (contra el patrimonio, personas, libertad sexual. Etc).
7.– Movilidad geográfica, los maping de criminalidad y la geoperfilacion o los perfiles geográficos.
El objetivo último de estos perfiles sería el de por grupos de delitos y factores tanto predisponentes como precipitantes, o estáticos y dinámicos, poder establecer con mayor garantía digamos mejor, homogeneidad y coherencia los diversos Programas de Prevención General para la Reducción de la Reincidencia Delictiva, en base al estudio y/o tratamiento individualizado y personalizado de cada menor.
Por ello creemos, que no se puede plantear un método sin una teoría que lo sustente y en esa línea nos asentaremos en la Teoría del Triple Riesgo Delictivo de Redondo11 que nos puede servir de apoyo teórico para las pretensiones de este estudio. El punto de arranque es la convivencia social. Realmente es esa convivencia impera la consensuado y lo empático. Hay más conductas prosociales que antisociales. En la sociedad los mecanismos formales (la familia, la escuela, etc) y los informales (la ley, la policía) tienden a ser altamente efectivas por sí mismos.
No obstante hay minorías que cometen delitos más o menos graves. Y esto es lo que nos hace preguntarnos ¿Por qué en sociedades pacíficas algunas personas infringen la ley en contra de la convivencia social?
Para responder a estas preguntas y poder intervenir en todos los niveles posibles de las conductas delictivas, en nuestro caso de menores, necesitamos:
a.– Describir.
b.– Explicar.
c.– Predecir.
d.– Prevenir.
Precisamente por eso necesitamos conocer exhaustivamente como operan en cada delito, pues si desconocemos ese análisis de conducta muchas de las conclusiones sobre el perfil del menor infractor estarían indebidamente sesgadas.