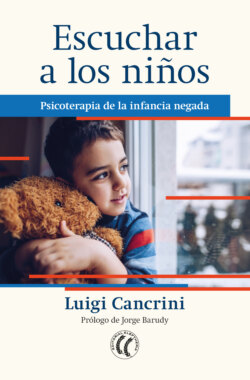Читать книгу Escuchar a los niños - Luigi Cancrini - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PREFACIO Repetición traumática y expresar verbalmente el dolor
ОглавлениеClara Mucci
«Ay, Nicholas –dijo–, la vida es dura, y en el mundo que nos rodea suceden muchas cosas tristes. Sin embargo, puedo decirte que al Señor le gusta bromear, y el de otra vez es uno de sus chistes favoritos».
KAREN BLIXEN, Ultimi racconti (Últimos cuentos)
Karen Blixen, la enigmática escritora danesa de principios del siglo XX que pasó los años más significativos su vida en Kenia, nos da en uno de sus cuentos, escrito en inglés, el misterioso mensaje sobre el papel de la repetición en la vida de los seres humanos. El «otra vez», dice, es una de las bromas favoritas de un principio divino aún más evasivo o incluso burlón que está sucediendo en la vida y en el mundo.
El principio de repetición es quizás uno de los principios más significativos que fundamentan la práctica psicoterapéutica; por un lado, en forma de repetición del dolor dentro de la terapia, la puesta en práctica de un pasado traumático, y, por otro lado, es el modo que abre la posibilidad de una «abreacción», una purificación de los afectos negativos y una liberación de ellos y del dolor, como escribió Freud al principio de su innovador método terapéutico a finales del siglo XIX. La transferencia y la contratransferencia, así como la transmisión y la revitalización traumática intergeneracional, tienen en su interior un principio de repetición. Pero también la liberación del trauma en la terapia pasa por una repetición y una travesía por el dolor que, sin embargo, es la preparación y la transición a la vida.
El vínculo entre el dolor despertado por la terapia, el recuerdo de los traumas pasados y la liberación a través la simbolización y la expresión verbal –por lo tanto, el uso de la vida y no de la muerte de la repetición dentro de la terapia–, aunque va más allá del trauma que se supone que la terapia debe implicar, ya está muy claro en el primer Freud de los Estudios sobre la histeria, cuando por primera vez se preguntó sobre el mecanismo de esa patología que era entonces una verdadera epidemia entre las mujeres burguesas de la época. Freud escribe (1892-1895, p. 302, la cursiva es mía):
[...] Por lo general, al principio de nuestro trabajo, la paciente estaba libre de dolor; cuando, por el contrario, una pregunta o una presión en la cabeza de la paciente era un recordatorio, se notaba inmediatamente una sensación dolorosa, sobre todo con tal vivacidad que hacía que la paciente se sacudiera y se llevara la mano al punto doloroso. El dolor así despertado se mantuvo durante todo el tiempo que la paciente estuvo dominada por los recuerdos, alcanzó su punto culminante cuando estaba a punto de pronunciar la parte esencial y decisiva de su comunicación, y desapareció con las últimas palabras de la propia comunicación. Poco a poco, aprendí a utilizar este dolor despierto como una brújula; cuando se quedaba en silencio, pero admitía que aún sentía dolor, sabía que aún no lo había dicho todo y yo le insistía para que continuase con la confesión hasta que las palabras se hubieran llevado el dolor.
En la histeria, el dolor se extiende por todo en el cuerpo convertido en una serie de síntomas que se disuelven y se liberan al expresarlo verbalmente. El dolor psíquico también se libera al expresarlo en palabras o en la transición a un modo no verbal e implícito que exprese lo nuevo, la libertad de los vínculos pesados y destructivos de los acontecimientos mortificantes.
Luigi Cancrini ha hecho de este «arte de la liberación » (Cancrini, Vinci, 2013, pp. 6-7) la fórmula vital de la psicoterapia, y de «dar voz al dolor » (en primer lugar, al niño y al adolescente maltratado) su vocación, su profesión, su compromiso político, su vida.
Dale palabras al dolor ya en 1996 expresó la compleja y a la vez simple, clara, inmediata y valiente visión de Cancrini, por sus implicaciones psicológicas, éticas, sociales y políticas. Era un libro dedicado a la depresión, el mal omnipresente de nuestro tiempo, y Cancrini se enfrentó a aquellos que, dándole una definición genética, privaron al dolor allí encerrado de su posibilidad de expresión. Por el contrario, como síntoma, la depresión protesta, habla, delira y pide, aunque en total pasividad y destructividad –y, por lo tanto, debe encontrar una voz–, no ser silenciada por la droga.
Hoy, con Escuchar a los niños, definido por el propio Cancrini como «la continuación natural» de esos dos volúmenes fundamentales sobre el trauma y la terapia que son Océano borderline, publicado por Paidós en 2007, y Cuidando las infancias infelices (Raffaello Cortina, 2012), este autor nos ofrece otra pieza de su preciosa experiencia y reflexión clínica y científica, con un viaje al dolor en gran parte invisible y sumergido de esa minoría de la raza humana, tal vez aún más doloroso porque no tiene derechos y no está representada por la voz de la ley y la edad, que es la de los niños maltratados.
Cancrini se ha comprometido desde hace mucho tiempo en muchos frentes; como escribió al principio de Cuidando las infancias infelices (2012, pág. 3):
La experiencia clínica que ha permitido todos estos encuentros me ha hecho pasar de los servicios para niños en dificultades al hospital psiquiátrico, de la tranquilidad del estudio a la vivacidad de las situaciones propuestas por la enseñanza, de las comunidades para drogadictos a las de niños y adolescentes, desde las familias multiproblemáticas de los suburbios urbanos hasta los desastres emocionales de las familias aparentemente más afortunadas, desde el Zen de Palermo hasta las vilas de Buenos Aires, desde el dolor confuso de los niños maltratados hasta la confusión violenta de los maltratadores, desde el desconcierto de los emigrantes hasta el desconcierto ideológico de sus «enemigos» más integrados.
Cancrini tiene aquí el coraje (el camino está ya muy claro en los dos volúmenes anteriores) de representar y denunciar, con su trabajo y con la descripción precisa de las terapias que realiza o supervisa en el Centro de Ayuda al Niño Maltratado y a la Familia del Ayuntamiento de Roma como en los Centros de Estudio de Terapia Familiar y Relacional fundados por él en toda Italia, que el dolor, el sufrimiento, los traumas repetidos y la distorsión de las relaciones en familias a menudo violentas y sin ayuda tienen consecuencias devastadoras para el cuerpo y la mente de los niños. Que si no se reparan o procesan lo antes posible, pueden dar lugar a graves enfermedades psicológicas y mentales como los trastornos de la personalidad («el océano borderline»), incluidas las enfermedades antisociales que están aumentando en la actualidad.
Como escribe Martin Teicher (2000), el maltrato y la crueldad producen heridas difíciles de curar o que quizás nunca sanen completamente. Y las heridas de los primeros años de vida –fundamentales para el desarrollo del cuerpo-mente, la formación de la autoestima, la representación en relación con el otro, la imagen del cuerpo, el significado y el valor de la vida humana– son las más profundas. Si los traumas, los malos tratos, los abusos psicológicos, físicos y sexuales son siempre graves, aún más graves y destructivos para la psique parecen ser los causados por una figura de apego, por una mano que en lugar de golpear debería ayudar a crecer, sostener, calmar, acariciar. Lo que se rompe es la confianza en ese otro a quien el niño se dirige instintivamente (y ésta es la dinámica del apego, el comportamiento relacional primario basado en la biología) para obtener protección y tranquilidad. De todos los traumas provocados por el ser humano, los que se producen dentro de las familias por los cuidadores son los más graves precisamente porque socavan una confianza fundamental en la vida, las relaciones y el otro ser humano y afectan a la raíz de ese acosador doméstico que podría devastar y arruinar su propia vida (como la personalidad límite con riesgo de suicidio) (Mucci, 2014) o la vida de otros (como los antisociales, que en lugar de representar el papel de víctimas prefieren dirigir la violencia en contra del otro).
Como explican los especialistas en apego y los clínicos de trauma y el desarrollo traumático como Giovanni Liotti (Liotti y Farina, 2011), la disociación no está causada por un trauma catastrófico natural como un terremoto o un tsunami, sino que es uno de los resultados más graves del trauma y el maltrato producido por el ser humano. Es el segundo de los niveles de traumatización que describí en Trauma y perdón (Mucci, 2014), mientras que el primero es el relacional infantil, tal como lo articuló Allan Schore, debido a la falta de sintonía madre-hijo (que también puede ser una causa de disociación, incluso en ausencia de un verdadero abuso y maltrato) (Schore, 1994; Liotti y Farina, 2011).
El abuso y el maltrato en sus múltiples facetas –el tema de los dos libros anteriores– son capaces de causar síntomas graves y patologías mentales, desde la depresión hasta la ansiedad, pasando por los trastornos de la personalidad y el suicidio; sin embargo, la terapia, cuando interviene a tiempo y eficazmente, puede evitar la patologización del dolor y erradicar este peligroso vínculo víctima-acosador que siempre dejará huellas catastróficas.
La neurobiología del maltrato y el abuso, tal como la describen y notifican médicos, neurocientíficos e investigadores como Schore (1994), Siegel (1999), Cozolino (2006), van der Kolk (2014), Teicher (2000), Briere (1992), Lanius (Lanius, Vermetten, Pain, 2010), no deja dudas sobre las dramáticas consecuencias para la salud física y mental, desde el exceso de cortisol hasta la alteración del eje HHA (hipotalámico-hipofisario-adrenal), junto con el debilitamiento del sistema inmunitario y la desregulación neurobiológica y afectiva. Es decir, la desregulación de todos los circuitos neurobiológicos, como se indica incluso en los estudios epigenéticos que tienen como protagonistas a las familias de roedores (Hofer, 2014), macacos y monos rhesus (Suomi, Harlow, 1972) y cuya proximidad a nuestros mecanismos de desarrollo afectivo, motivacional y social es muy evidente (Panksepp, Biven, 2012).
Ya en Océano borderline, Cancrini denunció la limitación de los manuales de diagnóstico como el DSM que, entre otras cosas, restringen el uso del término trastorno límite de la personalidad (TLP) a una patología bien definida. De hecho, Cancrini está de acuerdo con el significado más amplio que Otto Kernberg le ha dado a la manera de operar del trastorno de personalidad límite: una entidad caracterizada por una identidad difusa, con una defensa primaria generalizada que preserva el análisis de realidad, en una amplia gama de trastornos de personalidad histérica-histriónica, narcisista, paranoica, esquizoide y límite propiamente dicha (Clarkin, Yeomans, Kernberg, 1999). El término TEPT, trastorno de estrés postraumático, utilizado como es bien sabido por primera vez en el DSM-III en 1980 para tratar de definir la sintomatología presentada por quienes a menudo regresaban psicológicamente dañados de gravedad por el trauma de la guerra de Vietnam, no distingue entre el trauma producido por el ser humano (violencia, maltrato, violación, abuso) y el trauma de una catástrofe natural. Y lo que es aún más grave, aunque indica un solapamiento entre los síntomas del TEPT y los de los trastornos de la personalidad, desde hace décadas los diversos consejos del DSM (que después de doce años de debates ha permanecido sin cambios salvo por el añadido de la sección III, incluso en la última edición) nunca han reconocido las consecuencias destructivas y patológicas de los traumas y abusos acumulativos que se producen repetidamente y que continúan durante años en el silencio de las familias. Esto ya lo habían pedido primero Bessel van der Kolk y Judith Herman repetidamente con el reconocimiento de los traumas complejos o TEPT complejo, y luego el trastorno de los traumas del desarrollo, como van der Kolk propuso de nuevo en 2011. La demanda de van der Kolk de un reconocimiento oficial del grado en que el abuso y el maltrato infantil es un fenómeno patológico recibió esta breve respuesta de la junta de la APA (Asociación Americana de Psicología): «La noción de que las experiencias adversas en el desarrollo conducen a un trastorno evolutivo sustancial es más una intuición clínica que una prueba de investigación» (carta de respuesta del APA a la propuesta de van der Kolk, mayo de 2011, en van der Kolk, 2014).
Cualquiera que trabaje con niños maltratados, y Cancrini lo ha hecho durante más de treinta años, conoce la devastación que produce una mala crianza o una «infancia infeliz» o negada. Y, sin embargo, tanto en la clínica como en la investigación hay dificultades que también a nivel de la contratransferencia causan estos problemas.
Por otra parte, no reconocer los verdaderos traumas debidos a la violencia, el abuso y el incesto ya era fuente de fuertes desacuerdos entre los psicoanalistas en los años treinta. Cuando Freud renunció a sus «neuróticos», es decir, a creer las historias de los histéricos, Ferenczi se interpuso con su visión del trauma real (Mucci, 2008) y la consecuente identificación con el agresor que implanta en el niño la agresión y el sentimiento dividido de culpa del maltratador, que a partir de ese momento se interioriza y queda incorporado en esa relación destructiva (Ferenczi, 1932; Mucci, 2014). Para mantener una relación con el objeto, el niño se culpará a sí mismo y asumirá esa violencia, esa agresividad y esa destructividad en su interior y en su cuerpo (como hacen quienes presentan TLP cortándose, intentando suicidarse y con diversas formas de destrucción, incluyendo el uso de alcohol y drogas), o lo expresará contra otro con violencia física y delincuencia, como hacen las personas antisociales. Todos los clínicos son conscientes del riesgo que corre el niño maltratado de desarrollar futuras patologías y, sin embargo, el DSM nos asegura que «hay una falta de pruebas científicas».
Cancrini recoge en este volumen las voces (con fragmentos reales de sesiones) de pequeños protagonistas de infancias negadas que han tenido la desgracia de contar con cuidadores problemáticos y, suponemos, con tantas infancias tan infelices o devastadas por abusos, abandonos, incesto, violencia y distorsiones de todo tipo que no pueden ofrecer la protección y el cuidado que los niños necesitan para crecer sanos, curiosos, creativos, inteligentes, atentos. La impulsividad, los altibajos del estado de ánimo, los espantosos vacíos depresivos, la ira, la agresividad, la disociación, la inquietud, la incapacidad para controlar y cuidar de uno mismo y del otro (todos ellos signos de TLP con desregulación emocional y acting-out) marcarán a estos pequeños, que se convertirán en adolescentes de riesgo y luego, en ausencia de una intervención terapéutica restauradora o de un tratamiento restaurador seguro, en adultos TLP.
Al repetir el comportamiento del maltratador (el familiar que traiciona la confianza fundamental, el pacto entre el adulto y el niño y viola los límites que deben ser sagrados e inviolables), según el esquema que Cancrini también extrae de la experiencia de Lorna Smith Benjamin (actúo como si él/ella estuviera todavía aquí; actúo como si yo fuera él/ella, etc.), el niño y luego el joven y el adulto seguirán un guion establecido. Cancrini reconstruye las presiones ambientales y sobre todo interpersonales que han llevado a no integrar las partes buenas y malas del objeto materno (para utilizar el lenguaje de Melanie Klein u Otto Kernberg, que él sigue en parte) creando esas divisiones que contribuyen tanto a formar el mundo interno de quienes sufren trauma como el funcionamiento TLP con en su base esa peligrosa raíz víctima-maltratador de la que hemos hablado.
Hay un aspecto importante que Cancrini sitúa como esencial ya en el primer capítulo: «Una buena calidad de las relaciones interpersonales [...] puede considerarse suficiente, de hecho, para protegerse contra las fuertes presiones ambientales». De acuerdo con las teorías actuales sobre el apego y el trauma, el primer factor de resiliencia del niño y del futuro adulto es precisamente el apego seguro (van der Kolk, 2014) tanto con respecto al trauma causado por otra persona como al trauma causado por una catástrofe de tipo natural (como los terremotos o los tsunamis). La pobreza y las graves dificultades sociales son menos destructivas en presencia de un apego seguro, de relaciones entre madres e hijos de verdadera protección, cuidado y amor.
Escuchar a los niños es el resultado de los últimos tres años de trabajo de Luigi Cancrini y su equipo, que ponen a nuestra disposición un patrimonio tan poco frecuente como valioso: la detallada crónica de los caminos terapéuticos de niños provenientes de situaciones traumáticas prolongadas y graves, niños diagnosticados con riesgo de volverse antisociales (el caso de Hillary y Michele), TLP (el caso de Diego), paranoicos (el caso de Ruggero y Ludwig) y esquizofrénicos (el caso de Pamela). Por lo tanto, son pre-TLP, preantisociales, preparanoides y preesquizofrénicos según la terminología de Benjamin. Es bien sabido que el diagnóstico del verdadero trastorno según el DSM necesitaría personalidades ya formadas. Pero como ya afirmaba Paulina Kernberg –pionera del estudio de las patologías de la personalidad en los niños y los adolescentes (Kernberg, Weiner, Bardenstein, 2000)–, sabemos que quienes trabajan con niños y adolescentes son capaces de reconocer por experiencia cuándo se está gestando el problema y, por lo tanto, son conscientes de hasta qué punto la precocidad de la intervención es esencial para la recuperación. Al examinar sus comportamientos sintomáticos según el Structural Analysis of Social Behavior (SASB), ideado por Benjamin, éstos se solapan con los correspondientes trastornos de personalidad en los adultos.
Cancrini subraya la importancia fundamental (confirmada por la neurociencia, véase Schore, 1994 y Cozolino, 2006) de las etapas de desarrollo en las que se produce el trauma para determinar el tipo y la gravedad de los trastornos; el trauma causa una regresión a etapas más tempranas y puede impedir que se desarrollen las posteriores: cuanto más temprano sea, más grave será la consecuencia. Cancrini, además de seguir a Benjamin y Kernberg, compara su propio estudio clínico con las teorías de Melanie Klein, Donald Winnicott o Margaret Mahler.
De la fusión simbiótica entre madre e hijo ya explicada por Winnicott y Mahler (que llevaría a la psicosis, no tratada aquí), los traumas más graves que conducirían a un trastorno de la personalidad son los pertenecientes a la fase posterior del desarrollo definido por Klein (evidente y descrito con detalle en el caso de Michele, el más inquietante). Como Winnicott, a menudo en abierta controversia con Klein, y Bowlby (que también tuvo a Klein como supervisora por un tiempo), Cancrini enfatiza la importancia absoluta de las condiciones de cuidado reales, no fantasmáticas. El trauma y la pena reales hacen que el niño regrese a las ansiedades esquizoparanoides e interrumpen la posibilidad de la formación de un objeto interno al que aferrarse y con el que consolarse en los momentos de dificultad (que se produciría entre los 18 y los 36 meses de vida en condiciones favorables). Estos niños podrán lograr la constancia del objeto gracias a las terapias que han emprendido.
Pero el trauma, dijimos al principio y en el exergo, actúa por repetición y es intergeneracional, se transmite de una generación a otra en una cadena de muerte y violencia si no se enmienda lo antes posible. Por lo tanto, Cancrini se preocupa de hacer hincapié en los problemas interpersonales (y a su vez traumáticos) e intergeneracionales de las madres o los cuidadores que, lamentablemente, no pueden responder de manera «suficientemente buena» a la inmensa tarea de cuidado y desarrollo armonioso del niño. Si no se interrumpe, la cadena de repetición intergeneracional traspasa su carga de una generación a otra, de padre a hijo, de madre a hija, y el cuidado reactiva el sistema de apego, haciendo que las viejas heridas se den en el presente. El trauma, como ya ha quedado patente, siempre se revive como si estuviera eternamente presente y fuera atemporal.
Por lo tanto, para el terapeuta es fundamental la reconstrucción de los esquemas trigeneracionales que dan origen a la pareja, así como otros elementos que constituyen un obstáculo y un problema para una paternidad feliz. Éste es el punto, señala Cancrini, en el que los psicoanalistas y la teoría sistémico-familiar y relacional deben unirse no en la búsqueda de los orígenes de las dificultades entre una generación y otra, sino en la terapia con el niño y su familia y los individuos de la familia y sus historias. Para ello, la reconstrucción de la situación traumática debe hacerse con cuidado, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, con respecto a la prevalencia fantasmática, a veces genérica, de la «realidad psicológica interna» sobre la evidencia de los acontecimientos externos e intergeneracionales (Mucci, 2008, 2014).
Finalmente, Cancrini revisará dos figuraciones ilusorias fundamentales en la terapia con el niño maltratado. Lo que él llama «la figuración ilusoria número uno»: que basta con proteger al niño del entorno perturbador y maltratador, es decir, que se le puede proteger alojándole en familias y centros de acogida, sin que sea necesaria una ayuda real para elaborar el trauma que ha sufrido y, por lo tanto, sus identificaciones y repeticiones de identificación con los perseguidores internos. Y la figuración ilusoria número dos: que la psicoterapia por sí sola puede ser suficiente.
Con el coraje habitual, con la experiencia adquirida y la honestidad de siempre, Cancrini denuncia que los niños de familias de clase media-alta es más probable que se queden en casa y se les dé sólo terapia, con resultados a menudo insuficientes. Además, se pasa por alto que aunque el maltrato afecte a las familias de origen de los niños adoptados, la presencia de los padres actuales es indispensable.
Para concluir, para el DSM «falta una evidencia científica» que pudiera hacer que todo el mundo esté de acuerdo en que las patologías mentales y psicológicas se desarrollan a partir de infancias infelices, o que el apego desordenado crea la base de los trastornos de la personalidad. Sin embargo, gracias a la investigación epidemiológica realizada en 18.000 sujetos en los EE. UU. que lleva el nombre de ACE (Adverse Childhood Experiences) (Felitti et al., 1998), tenemos pruebas de que muchas enfermedades (cardiovasculares, inmunitarias, metabólicas, hepáticas, renales), junto con la depresión, el consumo de alcohol y drogas y el suicidio se desarrollan con mayor frecuencia y gravedad en los niños que han sufrido graves traumas personales y familiares.
Dar voz y escuchar a los niños y contar estas historias es, por lo tanto, no sólo un deber profesional, sino también un deber ético, moral y civil; esto es lo que Cancrini escribió en La cura delle infanzie infelici (2012, p. 82):
Sanar sistemática, inteligente y pacientemente las infancias infelices, podría ser crucial para la prevención de los trastornos que contribuyen de manera fundamental a la psicopatología más tradicionalmente psiquiátrica de los trastornos de la personalidad, las adicciones graves a las sustancias, al juego y al sexo y la delincuencia juvenil y adulta. Lo que claramente se necesita es un retrato de la cultura o una imagen de civismo.
Lamentablemente, no se reconoce necesariamente el vínculo entre la infancia infeliz y el trauma relacional temprano, aunque cuando se habla de TLP es el propio Gabbard quien dice que se subestima en gran medida el elemento del maltrato (2014). En su investigación sobre la epigenética, Myron Hofer (2014) destaca la importancia del medioambiente y, por consiguiente, del cuidado en la expresión de los genes, o más bien el silenciamiento de los rasgos heredados. Según indica, los resultados más importantes fueron el resultado de un evento aleatorio: una noche, la madre de los pequeños roedores escapó, y por la mañana todos sus parámetros neurobiológicos (sueño-vigilia, comida, calor corporal, latidos del corazón, etc.) estaban desregulados. La madre no sólo los amamantaba (arch-back nursing), sino que también los lamía, una práctica básica para el mantenimiento de los niveles óptimos de cortisol, que regula la homeostasis en el eje HHA. De hecho, la duración, frecuencia y constancia de la práctica de «lamer» a las crías era un parámetro fundamental de la atención y se almacenaba en el fondo genético y se transmitía intergenerativamente a las futuras madres durante el período de embarazo (véase también Champagne, Meaney, 2006). El hecho positivo es que, en ausencia de la madre de la cría, el mismo efecto podría obtenerse de una madre no biológica o del gesto de un investigador que, con un pincel, «lamiera» a la cría con el ritmo adecuado, el cuidado adecuado, la constancia y la repetición. En otras palabras, no hay necesidad de que la reparación y la regulación neurobiológica sea llevada a cabo por la madre real (biológica) mientras alguien lo haga.
No sé si a mis colegas terapeutas les gustará esta imagen ni si leerán este magnífico libro, tierno y a veces duro, pero absolutamente necesario para entender la dinámica y los pasos que hay que afrontar en la práctica clínica con los niños con trauma y los principales puntos que hay que abordar, con un uso salvífico de la repetición. Pero la reparación que la terapia proporciona a los niños confundidos y devastados me parece similar a este pincel que, aunque no sea biológico, se pasa con suficiente cuidado, amor y constancia y con el debido compromiso, convirtiéndose en una herramienta redentora y a su manera milagrosa. Como dijo Ferenczi (1932) protestando contra Freud, «La abreacción no lo es todo»: requiere una verdadera experiencia reconstituyente y reparadora, y está en la dirección del amor.
Milán, febrero de 2017