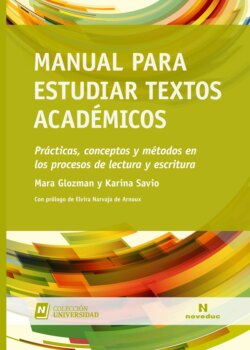Читать книгу Manual para estudiar textos académicos - Mara Glozman - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. LOS GÉNEROS DISCURSIVOS
ОглавлениеHemos enunciado en el apartado anterior algunos criterios que operan como punto de partida para orientar la producción de textos y la lectura. Una de las cuestiones señaladas –que constituye un pilar del proceso de incorporación de estos saberes prácticos– es el hecho de que existen regularidades entre textos elaborados en los mismos espacios institucionales. Esto significa que existen características relativamente estables que identifican y distinguen los textos académicos de otros conjuntos textuales, características que en gran medida no dependen de la voluntad ni del estilo individual sino de las especificidades de esta esfera de la comunicación social. La noción de género discursivo permitirá sistematizar y observar en concreto el funcionamiento de estas cuestiones.
Cada ámbito o esfera en la que se articulan relaciones sociales en una determinada sociedad –ámbitos laborales, familia, medios de comunicación, escuela, etc.– presenta características distintivas tanto en las formas de la comunicación, en general, como en los rasgos que adoptan los discursos asociados a esas esferas, instancias o ámbitos específicos. Los textos adquieren, entonces, rasgos estilísticos comunes (vocabulario, expresiones, modos de formulación, enunciados frecuentes, etc.), ciertos formatos y recurrencias temáticas en relación con cuál y cómo sea su ámbito o esfera de la comunicación. Los textos periodísticos, por ejemplo, tendrán características diferentes de aquellos que circulan en el aparato escolar. Estos últimos, a su vez, tendrán diferencias significativas si se los compara con las producciones escritas vinculadas con la educación superior. Estas diferencias, observables en las formas lingüísticas, en los modos de construcción textual, en los temas y en el estilo global –tipo de adjetivos utilizados, presencia o ausencia de la primera persona, formas específicas de las frases, tipo de vocabulario, entre otros aspectos– responden en gran medida a las características sociales e históricas de las instituciones o instancias en cuyo seno se producen los textos. Cuando se pueden identificar los rasgos en común de un conjunto de textos que responden a un mismo ámbito de la comunicación se ha podido delimitar un género discursivo.
Los géneros discursivos son, pues, tipos relativamente estables de enunciados que, en virtud de la esfera de la sociedad en la que se producen y circulan, presentan regularidades estilísticas, estructurales y temáticas. Todo género discursivo tiene, por consiguiente, un determinado grado de estabilidad, aunque este grado varía de acuerdo a la esfera o al ámbito de la comunicación. En este sentido, los géneros literarios presentan quizá un grado menor de homogeneidad que, por ejemplo, los géneros asociados a las instituciones legislativas. Es importante señalar que las transformaciones históricas que se van dando en las sociedades y en sus ámbitos de comunicación conllevan, a su vez, cambios en los géneros discursivos; así, determinadas formas de construcción textual y de expresión en los géneros académicos producidos décadas atrás podrían generar una mirada de extrañamiento en la actualidad, puesto que el discurso académico responde hoy en día indudablemente a nuevas pautas institucionales y a condiciones sociohistóricas diferentes.
Finalmente, realizamos una distinción que resulta productiva a la hora de incorporar estas nuevas prácticas de lectura y de escritura: la distinción entre discurso académico y géneros académicos. Cuando hablamos de discurso académico nos referimos al conjunto de regularidades que tienen en común todos los géneros académicos, esto es, a las constantes estilísticas, enunciativas, discursivas en general. Por otra parte, podemos identificar una diversidad de géneros académicos –que se distinguen entre sí por sus formatos y por algunos aspectos estilísticos–, tales como el examen presencial, la monografía, el apunte de clase, entre otros. Todos ellos presentan, por consiguiente, una matriz de rasgos en común, pero cada uno de ellos tiene, a su vez, características propias a las que el estudiante deberá atender.
Actividad Nº 3
Lea con detenimiento los siguientes fragmentos escritos por Laura Kornfeld1:
Texto 1
Hace unos días, Juan Forn observaba jocosamente en estas páginas que la revista Cabildo es como Barcelona, pero en serio. Bien: Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Argentina de Letras, es como el funcionario de Educación Juan Estrasnoy, el impagable personaje de Capusotto del latiguillo “estamos preocupados porque los jóvenes usan mal el lenguaje”, pero en serio. Desde 2001, Barcia se ha preocupado por resaltar la “decadencia” en el lenguaje de los jóvenes. Vale aclarar que ningún estudio científico avala sus afirmaciones catastrofistas: no hay estadística que dé cuenta de una disminución del vocabulario promedio de los jóvenes, ni ontología que le otorgue mayor valor lingüístico a “buenísimo” que a “re bueno”, ni usos de los insultos que sean más legítimos que otros, por citar algunos de sus caballitos de batalla. Sus resquemores se apoyan apenas en el axioma “todo tiempo pasado fue mejor” que, justamente por su referencia al sentido común, encuentra buen eco mediático.
Kornfeld, Laura. 2010. “Lenguaje y sentido común”, en Página 12, 9/4/2010.
Texto 2
Kornfeld, Laura
UNGS / UBA/ CONICET. Argentina
El español de la Argentina: descripción de las variedades y políticas sobre la lengua
Entre la prolífica obra lingüística de Berta Vidal de Battini (1900-1984), se destaca El español de la Argentina, cuya primera versión data de 1954 (la segunda, definitiva, apareció diez años después, editada por el Consejo Nacional de Educación). En ese libro, basado en las investigaciones de campo de su autora, se enumeran una serie de particularidades léxicas, morfosintácticas y fonológicas dialectales de distintos puntos del país, con el objetivo manifiesto de proporcionar a los maestros elementos para el conocimiento y reconocimiento de las particularidades regionales. Menos entusiasmo provocan las conclusiones que se extraen de ese meticuloso análisis: luego de una morosa descripción de cada pronunciación, expresión o estructura gramatical que no corresponden al español estándar, Vidal de Battini recomienda corregir la mayor parte de las particularidades en aras de la homogeneización social y cultural propugnada como objetivo central de la educación pública argentina. El español de la Argentina resulta, así, menos un estudio teórico que un proyecto de política lingüística, si bien las 34 recomendaciones de corrección sistemática vienen matizadas por el reconocimiento de que no hay una norma unívoca para todo el país, sino que esta debe ser pluricéntrica.
En la preceptiva sugerida en El español de la Argentina, juega, pues, un papel central el concepto de corrección lingüística, que se define monolíticamente a partir del habla de la “gente culta” del país, opuesta a las “impropiedades y defectos” del habla vulgar. En ese sentido, Battini participa del puritanismo lingüístico del grupo de investigadores creado en torno de la figura de Amado Alonso, director del Instituto de Filología de la UBA durante el período 1927-1946, aunque en ella se exprese de forma visiblemente más moderada que en otros integrantes, como el propio Amado Alonso o Américo Castro.
La presente comunicación se propone no solo revisar los principales aspectos reunidos por Vidal de Battini que atañen a la morfosintaxis de las variedades del español de la Argentina, sino también discutir su ideología en relación con la norma para una lengua nacional, ideología que a lo largo de las décadas ha seguido impregnando la concepción de la lengua, y particularmente de la gramática, en la enseñanza.
Libro de resúmenes del Congreso Regional de la Cátedra UNESCO en Lectura y Escritura. “Cultura escrita y políticas pedagógicas en las sociedades latinoamericanas actuales”. Los Polvorines: Biblioteca Nacional – Universidad Nacional de General Sarmiento, 2010, p. 76.
Texto 3
“No hay edición de la Gramática de la Real Academia que no pondere ‘el envidiado tesoro de voces pintorescas, felices y expresivas de la riquísima lengua española’, pero se trata de una mera jactancia, sin corroboración”, observó Jorge Luis Borges en “El idioma analítico de John Wilkins”. Más allá de la jactancia, me interesa la insistente analogía que ve al léxico del español como un tesoro y que tiene, indudablemente, resonancias mortuorias. Igual que los tesoros, los cadáveres suelen estar enterrados; así, a través de muchos siglos y muchos diccionarios, la RAE se ha dedicado pacientemente a exhumar palabras desaparecidas, décadas o siglos antes, de la boca de los hablantes. Según esa concepción, el léxico sería un inmenso cementerio que se extiende incluso más allá de la vista de la lengua (ya que luego de los límites estrictos de lo que podemos llamar español están las palabras del latín y del griego y el sánscrito en un camposanto que se vuelve potencialmente infinito). ¿Por qué esa manía mortuoria? Los léxicos muertos –supongo– tienen el atractivo del orden, de la prolijidad, igual que los cementerios. Nada se sale de su lugar allí. Los léxicos vivos, en cambio, son desordenados, cambiantes, imprevisibles, difíciles de dominar y de clasificar. En esa concepción de la lengua, el lugar de un lingüista sería el de las lloronas que, en el velorio, se lamentan de todo lo bueno que se perdió… porque, al fin de cuentas, todo tiempo pasado fue mejor.
A diferencia de esa concepción tradicional, la lingüística moderna tiene, por principio, un irrefrenable impulso vital que la aleja de los cementerios. En el interés de la gramática generativa por los aspectos creativos del lenguaje, por ejemplo, no hay, nunca, siquiera una mínima valoración normativa. Ninguna lengua, ningún dialecto, sociolecto o cronolecto es más valioso que otro desde esta perspectiva: todos encarnan igualmente bien las sorprendentes propiedades de los lenguajes humanos, propiedades que, como advierte Noam Chomsky, nos definen como especie biológica y dicen mucho sobre cómo está estructurada nuestra mente.
En este ensayo pretendo ocuparme de una porción del vocabulario del español de la Argentina que no corre absolutamente ningún peligro de quedar bajo tierra: los insultos.
Kornfeld, Laura. 2010. “Gramática y política del insulto”, en Question, Vol. 1, Nº 29, pp. 1-2.
1. ¿Podría identificar en qué ámbitos fueron producidos/publicados los textos dados?
Sí No. Señale los elementos que le permiten sustentar su respuesta.
2. ¿Cuáles son las principales diferencias temáticas, estilísticas y estructurales que encuentra entre los textos?
a. Temáticas:
b. Estilísticas:
c. Estructurales:
3. Subraye los adjetivos que aparecen en cada texto. ¿En alguno de los fragmentos dados aparecen con mayor frecuencia adjetivos que expresan una valoración o posición de quien enuncia?
Sí No. ¿En cuál?
¿A qué podría responder esta característica?
4. A partir de las respuestas anteriores, formule una hipótesis sobre los géneros discursivos en los que se podrían inscribir los fragmentos textuales leídos.