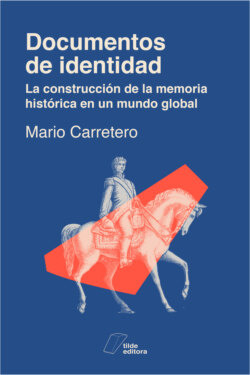Читать книгу Documentos de identidad - Mario Carretero - Страница 10
INTRODUCCIÓN EL ESPEJO DE CLÍO
ОглавлениеEn el cuento que todos escuchamos por primera vez en nuestra infancia, la madrastra de Blancanieves se mira en el espejo y pregunta, esperando la consabida respuesta negativa: “Espejito, espejito, ¿hay en el reino alguna otra más bella que yo?”. Todos hemos pensado –confesémoslo– que la madrastra no aguarda respuesta alguna y que sólo pregunta para escuchar su propia voz, un eco que confirme, de acuerdo con la cantidad de repeticiones, la veracidad de la respuesta. Hasta que un buen día el espejo dice: “Sí, hay otra más bella que tú en tu reino”, y la reina recibe el impacto como un rayo que despierta su ira y la obliga a entrar en acción. Sólo entonces el cuento puede comenzar.
Sin embargo –nos preguntamos–, ¿a qué viene semejante sorpresa? ¿Acaso la madrastra no había previsto, prefigurado, presentido la llegada “amenazante” de esta forastera (doblemente forastera: por ser su hijastra, primero, y por hacerse mujer, segundo) a su reino (doble reino: aquel del cual su hijastra es legítima heredera y el de la belleza, la juventud que su hijastra también le arrebatará)? E, incluso, ¿no había ella misma anunciado y diseñado –entre la esperanza, la espera y la desesperación– el espacio en el cual se hacía indispensable la entrada de “la otra”? ¿O era posible autoafirmarse y conformar una identidad sin referencia y sin competencia, manteniendo un diálogo sin interlocutor alguno?
En esta metáfora, primigenia pero no simple ni ingenua, se inspiran las páginas que siguen.1 Una de las tesis fundamentales de este libro es que la enseñanza de la historia que surge hacia finales del siglo XIX con fines identitarios, ligados al espíritu romántico y vinculados con la construcción de las naciones, se estructura hacia mediados del siglo XX sobre la contradicción entre dichos fines y otros más cercanos a una comprensión disciplinar de la historia. Debido a su estrecha relación con la formación del conocimiento social y la construcción del espíritu crítico, estos objetivos más recientes pueden considerarse de origen ilustrado. Así, mediante estos últimos, se pretendía que el alumno comprendiera racionalmente los procesos históricos sometiéndolos a un recurso de objetivación progresiva. En cambio, los objetivos identitarios en clave romántica imponían una adhesión emocional a las representaciones históricas, con la consiguiente construcción de sistemas valorativos y emotivos endogámicos.
La presencia de esta contradicción en el siglo XXI –en nuestra opinión, escasamente analizada y desarrollada por los investigadores e interesados en estas cuestiones– nos sitúa frente a la necesidad de formular nuevas preguntas, cuyas respuestas resultan sin duda difíciles, porque ambos tipos de objetivos, románticos e ilustrados, son necesarios para las sociedades. Así, serán preguntas sobre el propio sentido y las tensiones inherentes a la contradicción citada en que se encuentra la enseñanza de la historia y cuyo análisis requiere expandir la mirada sobre ámbitos externos a la propia escuela, porque es preciso indagar sobre las formas en que las sociedades recuerdan. Por ello analizaremos diferentes ámbitos sociales, incluida la escuela, que moldean una memoria colectiva en las comunidades.
Tales interrogantes se insertan en la actualidad de un proceso de globalización, de allí que este libro tenga como meta ofrecer un panorama internacional de los conflictos surgidos en los últimos años en relación con la enseñanza de la historia en la escuela. Algunos de ellos, verdaderas guerras culturales, poseen una tensión implícita y obviamente irresuelta entre la racionalidad crítica de la Ilustración y la emotividad identitaria del Romanticismo, la misma que lleva a la madrastra a querer eliminar a Blancanieves.
A partir del hecho de que toda historia requiere al menos dos personajes, dos puntos, para establecer una línea argumental –ya que no hay héroe llamado a la acción sin un otro que lo configure como sujeto desde afuera–, podemos reformular los primeros interrogantes. ¿Se vale aún hoy la enseñanza de la historia de los mismos fines y métodos de los que se servía la madrastra de Blancanieves, al comienzo del relato, al reproducir su propia imagen sesgada de narcisismo y frente a la cual ninguna crítica podía aparecer? ¿O acaso ha llegado el momento, ya inaplazable, en que la sentencia del espejo rompa y abra el marco a los nuevos personajes –y, por ende, al conflicto, al “nudo” del relato– confrontando a la madrastra con el hecho de que ni siquiera la propiedad de su reino ni la prestancia de sus atributos –aun reiteradamente confirmados– resultan indemnes al paso del tiempo y a la dimensión de la historia, donde otros sujetos históricos compiten?
De allí resultaría que cada sociedad posee una cultura dominante que es compartida, sostenida e interiorizada por la mayoría de sus componentes. Y la historia escolar desempeñaría su papel en el sistema cultural al realizar preguntas que sólo podrían ser respondidas de una sola manera, con lo cual delimitaría al mismo tiempo el auditorio y el repertorio. Más aún, podría ser que aquello en cuestión a la hora de hegemonizar el “reino” fuera la capacidad de imponer ciertos relatos históricos, a fin de reducir la polifonía de las voces a un sonar monocorde para salir airoso de la lucha por el dominio de la Realidad (una disputa entre variadas Realezas).
De este modo, al igual que en el cuento citado, un día inesperado el espejo mágico hace gala de su osada capacidad ventrílocua y proclama que hay otra más bella aún en el reino, lo que no implica que la madrastra no sea hermosa ni, mucho menos, que sea fea. Está declarando que hay otra –y lo peor es que ésta puede superarla aun cuando sus virtudes no hayan declinado– que la somete a la comparación, que ofrece una mirada alternativa o que viene a enseñar que las cosas quizás no sucedieron como se había dicho siempre.
¡Claro que esa otra representa una amenaza! Pero también –y sobre todo– expresa la íntima necesidad de la madrastra: ser requerida por otro rostro para salir de la trampa especular de su propia mirada, que la precipitaría al lago como a Narciso. Porque, si bien Blancanieves se hace visible por primera vez en la escena en que es “captada” por el espejo, ya estaba en el palacio, tan cerca de la madrastra que no podía ser reconocida. No es, por lo tanto, una figura de la lejanía, sino de la proximidad, que surge del interior del mundo familiar: alguien cuya aparición pertenece más al orden de la intro-misión que de la in-trusión. Se trata, precisamente, de la hijastra del cuento, hija nunca adoptada por la madrastra, cuña de su rival creciendo en el propio seno.
Una serie de tensiones se ponen en juego y así, entre la consanguinidad y la legitimidad, entre lo familiar y lo político, entre la mismidad y la alteridad, se teje el relato y acecha su suspense. La inmediata reacción de la madrastra frente a la “recién llegada” al marco de su espejo (y de su fantasía) es la hostilidad y no la hospitalidad. La estrategia apunta a anularla, a eliminarla de ese espacio, a mandar matarla, con la pretendida intención –maliciosa sin atenuantes– de desplazarla del Reino de la Realidad y enviarla al corazón mismo de las tinieblas. ¿A dónde? Allá. Afuera. Al desierto. Al país donde las cosas no tienen nombre.
Por eso, no alcanza con que el sicario de la madrastra asesine a Blancanieves: la madrastra quiere e impone más y pide la cabeza de la joven, no sólo para tener una prueba del crimen, sino –sospechamos que, sobre todo– para garantizar su silenciamiento. Vale decir: para arrebatarle el rostro, la palabra, la lengua, la identidad y, además –completando todos los términos de la exclusión–, para imposibilitar la sepultura al despojar a la muchacha de su última propiedad, su “tierra” en el descanso final.
Negar, perseguir, matar, destruir las pruebas físicas y simbólicas, desintegrar radicalmente. Eso mismo han hecho las distintas versiones de las historias escolares de cada Estado-nación –aunque la violencia se amortigüe bajo las suaves, plastificadas y alegremente ilustradas portadas de los libros escolares– con las concepciones alternativas que se correspondían con las Blancanieves locales, regionales y de sus vecinos, presencias que surgen en lo cercano y entran “inesperadamente” en la contienda, atravesadas, tal vez, por lo que Freud denominó “narcisismo de las pequeñas diferencias”.
Los ejemplos más claros de este proceso de violencia cultural extrema se han mostrado en los regímenes totalitarios, de derechas o de izquierdas. En todos esos casos, se ha reproducido el mecanismo magistralmente expuesto por Orwell en 1984; las historias escolares se han erigido como el “espejito” de la madrastra y también como una suerte de Ministerio de la Verdad, por lo que las cosas eran o bien blancas o bien negras, y nunca blancas y negras, grises o multicolores.
Sin embargo, también en las democracias –aun en aquellas que se presentan como las versiones más logradas– las historias escolares encuentran significativas dificultades para superar la etapa narcisista del relato y acoger la llegada de otras voces; en particular, si emergen desde su propio interior. Esto implicaría reconocer esos rostros y competencias diversas (culturales, lingüísticas, educativas, comunicativas, y, al fin, humanas) en una clave distinta de la que asume la voraz apetencia de la “asimilación” cultural, bajo la forma de variadas traducciones y transposiciones, incluida –por supuesto– la didáctica.
La enseñanza de la historia, en numerosas naciones del planeta, como en Iberoamérica, proporciona un buen ejemplo para indagar los efectos de la adquisición cognitiva y emotiva de los contenidos históricos en los niños. Todo ciudadano de países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, México, Perú y Uruguay considera cotidiano y natural que existan tempranamente en la escuela un juramento a la bandera o celebraciones de las fechas “patrias”. Incluso, que estas fiestas sean las que vertebren el calendario escolar y la actividad toda de la institución, en el sentido de servir de eje de la memoria colectiva y el tiempo en general. En cambio, en algunos países europeos como en España,2 sorprendería enormemente la posible incorporación de símbolos patrios en la escuela. Para los ojos europeos, las actividades histórico-patrióticas que son parte de la esencia de los sistemas escolares iberoamericanos –también de los estadounidenses y de otras naciones–3 son consideradas más cercanas al adoctrinamiento que a la enseñanza disciplinar de la historia. Hallamos, en el otro lado del espejo, una total extrañeza y cierta incredulidad de muchos profesores iberoamericanos al saber que en España las actividades “histórico-patrióticas” no se practican en absoluto. Evidentemente, encontramos dos formas muy diferentes de configurar el “disco duro” del lazo social. Y ambas merecen ser analizadas en sus mecanismos y eficacias relativas.
No sólo los programas de enseñanza de la historia varían enorme y sorprendentemente de un país a otro, sino también los modos en que éstos son experimentados por los sujetos. Esta comprobación demanda una profunda revisión tanto de los métodos como de los contenidos de la historia escolar. Considerando su papel en los procesos de formación de las identidades nacionales –y eventualmente, su posible relación, en casos extremos pero no infrecuentes, con la producción de lo que Maalouf denomina “identidades asesinas” (1998)–, las versiones escolares parecen articular, por un lado, una construcción de narraciones sobre la base de un relato único, que funciona como un implante de recuerdos más que como una memoria; ese conjunto de recuerdos, ornamentado al modo de una bella estampa, pide dosis intermitentes de vivencia y de olvido, lo que en términos orwellianos se vincularía expresamente con la cuestión del poder, ya que “quien controla el pasado controla el presente, y quien controla el presente controla el futuro”.
Por el otro lado, las versiones escolares de la historia articulan una experiencia que da forma a una particular memoria emocional, cargada de identificaciones, arrullada al ritmo de inflamados himnos que caen como un bálsamo en el corazón y el cerebro de los alumnos en medio de la sequedad de los aburridos contenidos escolares; una experiencia aplicada con el fin de generar una disciplina mental y corporal en lo que podemos caracterizar como performances patrióticas (entre cuyos rasgos señalamos, por ejemplo, el uso de la escarapela en la Argentina o la toma de distancia en el momento de izar la bandera en cualquiera de los países citados).
¿Por qué la historia sigue asumiendo esta función, romántica y aglutinante, cada día más contraria a la vocación crítica esgrimida por el discurso escolar contemporáneo? ¿Se trata de una contradicción o de una articulación fundante y significativa entre historia, escuela y nación de la que no se puede aún prescindir?
Sin duda, estamos frente a un replanteamiento de las identidades políticas y subjetivas a escala planetaria, en el marco de procesos de globalización que operan en múltiples niveles, en un contexto caracterizado por tendencias posnacionales (como expresa la formación de la Unión Europea) y, al mismo tiempo, transnacionales y nacionalistas minoritarias (como se ha visto en Irlanda, Euzkadi y otros casos) (Waldmann, y Reinares, 1999). Todo esto invierte la relación entre saber y poder que caracterizó el nacimiento de los Estados nacionales, de la escuela y de la historia, y nos lleva a revisar la relación originaria entre educación y nación –tal como surgió a fines del siglo XIX, al amparo de los ideales del progreso y la emancipación– y a darle un nuevo sentido, a descartarla o a reinventarla.
En definitiva, se trata de analizar cómo, por qué, para quién y para qué se produce la transmisión de los contenidos históricos escolares en un contexto histórico donde los ideales que labraron las bases de la educación formal se bifurcan en polos ideológicamente opuestos: la Ilustración y el saber crítico en un sendero, y el Romanticismo y la perspectiva nacionalista en el otro.
Estas contradicciones estallaron durante la última década: en distintos países, se observaron casos en los que la enseñanza de la historia se convirtió en tema de iracundo debate. Desde 1994, aproximadamente, venimos recopilando documentación sobre este ámbito educativo y cultural (véanse, por ejemplo, Carretero, Jacott y López-Manjón, 2002; Carretero, Rosa y González, 2006; Carretero y Voss, 2004) y estamos persuadidos de que no es en absoluto casual que recientemente se hayan producido hechos como los siguientes:
En muy poco tiempo todos los contenidos escolares de la antigua Unión Soviética, así como de numerosos países bajo su influencia, se modificaron drásticamente (véase el capítulo 2); esto supuso, entre otras cosas, que millones de alumnos de distintas edades recibieran, casi de la noche a la mañana, una versión de su pasado nacional, y del pasado en general, radicalmente diferente de la que se venía enseñando en la escuela.
En los Estados Unidos, la elite neoconservadora, que finalmente se hizo con el poder en las elecciones de 2000 y de 2004, llegó a cuestionar seriamente los nuevos contenidos escolares de historia, diseñados por numerosos especialistas después de un trabajo minucioso, profesional y ampliamente democrático.
En países como México, España y varios otros, se produjeron discusiones de gran repercusión social en torno de los contenidos escolares de historia; dichas discusiones fueron a menudo mucho más allá de la escuela y adquirieron trascendencia social y política, ya que se debatía, implícitamente, entre otras cosas, el proyecto de futuro de cada sociedad; en realidad, gran parte de estos debates continúan abiertos.
En numerosos países de América Latina, algunas fechas de gran significación en la memoria colectiva, como la relativa al 12 de Octubre, vienen sufriendo una intensa revisión en los últimos años; en algunos países, como la Argentina, ya no se enseña una versión “españolista” de esta fecha, y en otros, como el Perú o Venezuela, se producen críticas abiertas a la existencia misma de monumentos o de contenidos escolares al respecto.4
Todos los casos anteriores aluden a cuestiones y contenidos relacionados con hechos acontecidos hace siglos; por su parte, en lo que se refiere a la historia reciente –por ejemplo, a grandes temas como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Vietnam–, aún hoy, en los contenidos escolares de un número importante de países (Japón, Alemania, Estados Unidos), es notoria la ausencia de una información que sería moneda corriente en otros países, así como la presencia de contenidos escasamente confiables desde el punto de vista historiográfico, debido a lo cual se han producido intensos debates generalizados cuya virulencia se intensificó a partir de los años noventa (Hein y Selden, 2000). Algunos de estos debates actualmente han originado intensas protestas sociales, como las de China al exigir a Japón que reconozca en sus textos escolares las atrocidades llevadas a cabo durante la Segunda Guerra.
Cuando se realizan análisis comparativos (como los que pueden encontrarse en Ferro, 1981 y 2004; The Academy of Korean Studies, 2005), referentes a Francia/Argelia, Gran Bretaña/India, China/Japón y Corea/Japón, puede verse que las versiones del pasado reciente que siguen presentándose hoy día a los ciudadanos de estas respectivas sociedades no pueden ser más diferentes entre sí; en algunos casos los contenidos escolares obligatorios están repletos de inexactitudes y falsedades, tendenciosamente expuestas, y en otros se presenta una visión difícilmente aceptable por el país con que se ha realizado la comparación.
Tradicionalmente, al menos desde comienzos del siglo XX, en la escuela los libros de historia han mostrado ausencias significativas en relación con el país en el que eran publicados; por ejemplo, en los libros escolares españoles no se han plasmado cuestiones esenciales sobre la colonización americana, como el maltrato a los indígenas o el esclavismo como práctica social y económica generalizada; dichas cuestiones, en cambio, eran destacadas en los libros mexicanos o brasileños (Carretero, Jacott y López-Manjón, 2002).
Todos estos aspectos son solamente una parte de un movimiento intelectual y educativo de revisión profunda de las historias nacionales y locales. Así, en numerosos países europeos y de otros continentes se está produciendo una reconsideración del pasado que supone cambios relevantes en la historia académica y transformaciones equivalentes en la historia escolar. Estos fenómenos tienen en común algunas cuestiones como las siguientes, que de hecho a veces son contradictorias entre sí, a saber: a) la búsqueda de una relación significativa entre la representación del pasado y la identidad, ya sea ésta nacional, local o cultural; b) la demanda de historias menos míticas y más objetivadas; c) la necesidad de elaborar los conflictos del pasado con vistas a emprender proyectos futuros, como es el caso de la reinterpretación de los conflictos nacionales europeos en aras de un futuro común, y d) la todavía muy incipiente utilidad de generar una comparación entre historias alternativas de un mismo pasado.
Con frecuencia se sostiene que estos fenómenos eran predecibles dadas las intensas transformaciones sociales y políticas de las últimas décadas. Sin embargo, se trata de expresiones extraordinarias que deben ser analizadas minuciosamente porque comparten elementos en común que son fundamentales para indagar el sentido y las contradicciones actuales de la enseñanza de la historia, así como la naturaleza misma del conocimiento historiográfico. Al menos hay dos cuestiones esenciales que no se nos deberían escapar: la necesidad de estudiar este conjunto de fenómenos en un contexto internacional (escasamente realizado hasta la fecha)5 y la inclusión de la mirada del otro como requisito para entender la problemática planteada.
Otra ausencia recurrente y significativa en los debates es la de quienes, en nuestra opinión, son sus protagonistas más significativos: los autores de los currículos, programas y textos “oficiales” legítimos, los docentes y los estudiantes. Sus voces podrán escucharse en este libro a través de diversas manifestaciones: los contenidos históricos volcados en los textos escolares, las prácticas que articulan la experiencia vivida con el aprendizaje histórico (como las efemérides patrias en América Latina) y las representaciones identitarias y las percepciones mutuas que generan en los alumnos y en los profesores.6
La perspectiva teórica de las diversas investigaciones suele poseer unos límites definidos. He procurado traspasar esos límites, aunque por necesidad más que por preferencia. En cualquier caso, éste es sin duda un libro fronterizo. La investigación que dio lugar a estas páginas comenzó siendo un trabajo de psicología con el que queríamos atender los desafíos que había planteado Bruner (1990), uno de los grandes estudiosos de la mente, cuando señalaba la necesidad de darle un papel central al estudio de las narraciones como configuraciones esenciales en la construcción de la identidad personal y cultural. Acudimos a la psicología, sobre todo en su vertiente del desarrollo cognitivo, para abordar la cuestión de cómo se gestan en el alumno –futuro ciudadano– la estructura y el contenido de las ideas nacionalistas, esas ideas por las que estará dispuesto incluso a ir hasta la muerte, al menos teóricamente. Pero nos encontramos con que muchos de los hilos con los que estaban tejidos dichos pensamientos tenían su origen más allá de la escuela. Es decir, en la función misma que la sociedad le atribuía a dicha institución y en el sentido que, a su vez, esta última les otorgaba. Por eso, resultaba inevitable analizar con detalle las actuales guerras culturales vinculadas con la enseñanza de la historia, que se presentan al comienzo de este libro. He pretendido abiertamente recorrer los espacios existentes entre la mente individual y ese ámbito común llamado “cultura”, en el que los seres humanos estamos siempre inmersos. Para ello, ha resultado inevitable caminar entre las disciplinas, tomando aportaciones de donde pudieran ser útiles y fructíferas, con la secreta esperanza de que se produzcan escuchas recíprocas que ayuden a resolver algunos de los problemas fundamentales de nuestro tiempo. Si bien es cierto que, como dicen algunos, fuera de las disciplinas no hay conocimiento, tendemos a pensar que en ese “lugar” no nombrado existe algo más que tinieblas exteriores, algo más que oscuridad permanente.
Para comenzar, el capítulo 1 de este libro presenta los marcos conceptuales, teóricos e históricos sobre los variados sentidos del concepto de historia, diferenciándose tres sentidos: el escolar, el académico y el cotidiano o popular. Si bien se trata de una distinción conocida, sus implicaciones no lo son tanto en los ámbitos culturales en general ni en los educativos en particular. La discriminación conceptual de esos tres sentidos, tanto como la de sus ámbitos y sujetos de producción, permitirá, en nuestra opinión, una mayor comprensión de la vinculación entre la educación formal y los fenómenos sociales y políticos que se presentarán en los casos que analizaremos posteriormente.
Por otra parte, abordamos las relaciones entre la historia y la escuela desde el origen de los Estados nacionales, lo que supone tener en cuenta las paulatinas transformaciones que han sufrido hasta llegar a ser lo que son hoy. Posteriormente, entramos de lleno en las formas que fue adoptando esa unión, y nos centramos en la aparición de las historias escolares y nacionales, así como en su sentido y sus objetivos primigenios. Precisamente, partiendo de una hipótesis que señala una contradicción creciente entre los objetivos ilustrados y los románticos en la escuela en general y en la enseñanza de la historia en particular, desarrollamos la tesis central de nuestro trabajo.
Los dos capítulos siguientes se concentran en la exposición y el análisis de casos y materiales concretos que permiten examinar dicha contradicción; en algunos de ellos, en una dimensión empírica. En el capítulo 2, se presentan y discuten los debates sobre la enseñanza de la historia acontecidos en la década de 1990 en cinco países: los Estados Unidos, México, Estonia, Alemania y España. En todos ellos, las controversias se produjeron en torno a los contenidos escolares, que, como es sabido, son una de las voces mediante las que se expresan las decisiones que toman los Estados acerca de qué deben estudiar y conocer sus futuros ciudadanos. El análisis en detalle de estas discusiones intenta mostrar que no constituyen fenómenos aislados y sin relación entre sí, sino, al contrario, casos particulares de una dinámica en la que cumplen un papel esencial las contradicciones entre las respectivas herencias del Romanticismo y la Ilustración, así como de su interacción con algunas de las características centrales de la política, la cultura y la sociedad desde finales del siglo XX. En el capítulo 3, tratamos estas cuestiones en referencia a la historia reciente, esa categoría difusa (¿contradicción en los términos?) donde a menudo se localizan las heridas abiertas de las sociedades, ese espacio donde se pretende, con éxito y fracaso al mismo tiempo, tanto olvidar como recordar. Abordamos el problema de enseñar en la escuela algunos de los horrores del siglo inmediatamente pasado y la forma en que algunas sociedades se han enfrentado a esta cuestión; particularmente las de Alemania, Japón, Estados Unidos, Argentina y España, entre otros.
Los citados capítulos han partido de propuestas como las tempranas aportaciones de Ferro (1981) y Vázquez (1970), que trabajaron sobre los “particulares” contenidos de los libros de texto de historia (véanse también los estudios más recientes de Boyd, 1997; y Romero, 2004). Pero nos parecía esencial complementar esos trabajos con el intento de contestar la siguiente pregunta: ¿lo que se halla en dichos textos está también en la mente de los alumnos? Así, en el capítulo 4, incluimos el asunto que ha sido objeto de nuestras investigaciones empíricas. Nos referimos a uno de los ámbitos más interesantes y reveladores que puedan encontrarse hoy en la práctica de la enseñanza de la historia: la celebración escolar de las llamadas “efemérides” o fiestas patrias; ellas ocupan un lugar central en los sistemas educativos de numerosos países de Latinoamérica y Norteamérica, y, sin embargo, están ausentes en otros países, entre los que se encuentra España. Si bien están separadas de los contenidos curriculares de historia, los alumnos y los profesores establecen explícita e implícitamente muchas relaciones entre estos dos ámbitos. En este capítulo se presentan algunos resultados de la investigación, llevada a cabo en la Argentina, y se incluyen análisis de entrevistas efectuadas a alumnos, en las que, creemos, puede verse con claridad la manera en que cobran forma en la mente –y en la vida misma– de los ciudadanos de un país las contradicciones propuestas como hipótesis en el capítulo 1. Creemos firmemente que los resultados encontrados en estas investigaciones pueden coincidir con lo que podría hallarse en otros países –incluso, en aquellos en los que no se practican las citadas efemérides–, lo que ofrecería sustanciales pautas de comprensión. En efecto, las voces analizadas, de alumnos y profesores, contienen sin duda una muestra de la génesis de los sentimientos y las representaciones nacionalistas, y revelan cómo un dispositivo social y cultural hegemónico –la escuela– contribuye a fabricar muy tempranamente las bases cognitivas y afectivas de las “comunidades imaginadas”. En este sentido, se presenta también un intento de explicación acerca de por qué dichas narraciones y celebraciones resultan tan eficaces en el logro de sus propósitos. Es decir, he querido presentar el caso argentino como un ejemplo de cómo funciona la ingeniería emotiva al servicio del Estado nacional, que es diseñada principalmente en los orígenes románticos del nacionalismo. Buscar precisamente estos orígenes psicológicos se debe a mi convicción de que son indelebles. Si aceptamos la idea literaria de que la patria es la infancia, es razonable pensar que esta última se constituye en una suerte de periodo crítico en cuyo desarrollo, espacio y tiempo a la vez se dan y se forjan los anhelos que nunca se debilitan, sino que simplemente cobran diferentes formas a lo largo de la vida. En otras palabras, lo que sucede en la infancia no es intercambiable con cualquier otra experiencia. Antes bien, es único e idiosincrásico comparado con cualquier otro momento de la vida. Por eso, cualquier teoría sobre la identidad nacional, vale decir sobre el patriotismo, debe exponer su génesis individual, debe explicar cómo se forma la voz de la nación en cada uno de nosotros, cómo se instala el lazo social –que nos constituye y nos limita al mismo tiempo– en un momento evolutivo –la infancia–, en el que los componentes y mecanismos identitarios son absorbidos de forma compulsiva, so pena de quedarse sin pertenecer a ninguna “manada”.
Finalmente, el capítulo 5 presenta, en primer término, algunas discusiones críticas –filosóficas y políticas– contemporáneas de gran importancia para interpretar comprensivamente los nuevos desafíos de la historia y la escuela, y del acondicionamiento en la enseñanza escolar de la historia. Abordamos aquí el desplazamiento de las identidades –subjetivas y políticas– que caracterizan los procesos globales, y establecemos vinculaciones significativas entre estos procesos y los que configuran el problema actual de la enseñanza de la historia integrando perspectivas posmodernas, críticas y multiculturalistas para delinear la disyuntiva frente a la cual se sitúa la historia escolar.
Por último, en las conclusiones ofrecemos una perspectiva de lo expuesto en cada capítulo, su interrelación y sus implicaciones educativas, tanto teóricas como prácticas. Reconocemos la necesidad –por no decir la urgencia– de una enseñanza de la historia y las ciencias sociales que contribuya a la comprensión y la aceptación de los otros, sean de la nacionalidad que fueren, pertenezcan o no a un Estado nacional, comprensión que no debe reducir el conflicto inherente a todo proceso de construcción identitaria. Entendemos que lo que está en juego es el sentido mismo de la función de la escuela en la sociedad: enseñar conocimientos “válidos” y “formar” a la ciudadanía. Dicho metafóricamente: ¿habrá llegado la hora en que el espejo le revele a la madrastra que el mundo ya no cabe en su marco? ¿Podrá ella salir de su propio laberinto autorreferencial y desarrollar alguna estrategia frente al otro que no sea la de la exclusión? Y Blancanieves ¿asumirá la responsabilidad de cuidarse a sí misma?
Este libro intenta contribuir –acaso también retribuir– a este debate. El reconocimiento de la propia identidad, atravesada también por la pluralidad y la diferencia por la actitud dialógica y la interdiscursividad que hacen de la historia un espacio poblado de sentidos e identidades múltiples, nos exige poner a punto nuestras herramientas de comprensión, no sólo para mejorar la enseñanza de la historia en la escuela, sino también su presencia en contextos informales, y su persistencia, sus profundas huellas, en la conciencia de los hombres y mujeres que, ya adultos, siguen empeñados en atravesar el espejo.
1. La estructura y el contenido de los cuentos tradicionales dan lugar a comprensiones sugerentes de los fenómenos identitarios, como analiza Álvarez Junco (2001a) al usar la metáfora de Peter Pan para comprender las argumentaciones de los llamados nacionalismos periféricos en España.
2. La existencia de un nacionalismo español “débil” en su gestación histórica (Álvarez Junco, 2001b) hace probablemente que dicha sorpresa sea mayor que en otros muchos países europeos.
3. Recientemente Chomsky (2003) ha tratado lúcidamente el interesante caso de un alumno que fue sancionado por negarse a realizar el juramento a la Constitución norteamericana al considerar que su cumplimiento no coincide con la realidad social de dicho país. Como se verá en el capítulo 4, este tipo de actividades patrióticas, con numerosas relaciones con la Historia y la Formación Ciudadana como asignaturas escolares es muy frecuente en los sistemas escolares de muchos países, si bien en España resultan sorprendentes por su inexistencia. De hecho, también resulta sorprendente que la jerarquía eclesiástica y la escuela privada de carácter religioso españolas se opongan a una asignatura de Formación Cívica, que existe en una gran cantidad de países desde hace décadas.
4. Entre los numerosos casos que muestran dicho cuestionamiento pueden citarse los incidentes en Lima al retirar una estatua de Pizarro, las propuestas de celebración alternativa en Venezuela, que requerían homenajes a los indígenas que resistieron la llegada de los españoles, y el reciente debate en la Argentina a raíz de la discusión sobre la posible eliminación del 12 de Octubre como día festivo.
5. La documentación con que se ha trabajado para escribir estas páginas demuestra la permanencia de una mirada nacional y endógena en la mayoría de los debates, sea cual fuere el país en el que se haya producido. Las investigaciones, muy escasas por cierto, que han tratado de entender cómo y de qué manera una sociedad mantiene una visión histórica nacionalista sólo consiguieron echar luz sobre el problema cuando realizaron un análisis comparativo, por regla general, relativo al vecino o a la metrópoli de origen.
6. La mayoría de los analistas actuales de la educación (por ejemplo, Delval, 2006; Postman, 1995; Savater, 1997) coinciden en destacar la importancia de una cultura de paz y entendimiento ciudadano que permita comprender al otro. En ese objetivo suelen estar de acuerdo todos los agentes educativos de la mayoría de los países. Sin embargo, no lo están en lo referente a cómo se lo lleva a cabo y con qué contenidos. En las páginas que siguen, se verán profundos desacuerdos en las narrativas históricas escolares que tienen que ver con el pasado de unos pueblos frente al de otros.