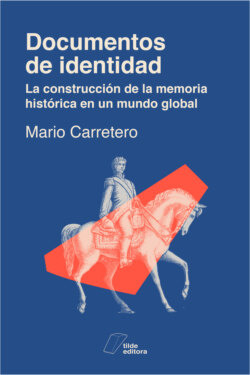Читать книгу Documentos de identidad - Mario Carretero - Страница 13
1.3 PAS DE DEUX: ESCUELA UNIVERSAL E HISTORIA NACIONAL
ОглавлениеComo sabemos, desde el siglo XIX, y en algún sentido antes también, las administraciones centrales tomaron a su cargo la enseñanza de la historia, base del proyecto de aculturación destinado a crear el Estado-nación, que se difundió simultáneamente a través de la escolarización universal y laica, también a su cargo. Que la enseñanza de la historia, como la entendemos actualmente, sea producto de la confluencia contradictoria entre los ideales de la Ilustración y del Romanticismo, y que haya acompañado el desarrollo de los Estados nacionales, permite considerar la enorme importancia de los procesos de educación y alfabetización en la modernidad. Éstos fueron verdaderas cruzadas que perfilaron la aparición del ciudadano como sujeto de la legalidad, regulado por un sistema de códigos escritos que determinaron el campo de su identidad histórica junto al de sus deberes y derechos.
La Ilustración propuso que la libertad no estaba en los cuerpos ni en las cosas, sino en las conciencias de los hombres y en sus imágenes. Desde esta concepción de libertad hasta la concreción de la gesta educadora-emancipadora sólo restaba dar un paso: estructurar la figura de los sujetos a educar. Aquí es donde el Romanticismo aportó su dote: el concepto de pueblo dio fundamento al de nación. En este escenario, la historia ocupó un lugar particular, ya que vertebró un sentido doble: por un lado, brindar la información organizada y crítica del pasado, y por el otro, ofrecer una memoria solidaria con el sentimiento de identidad nacional e, incluso, de “amor a la patria”.
El modo en que, según vimos, los registros académico, cotidiano y escolar de estudio del pasado se han ido entrelazando en la actualidad muestra por sí solo hasta qué punto la historia es, precisamente desde el siglo XIX, mucho más que una disciplina académica: se trata, insistimos, de una herramienta cultural organizadora de la experiencia temporal de la vida y capaz de fijar identidades.
En esta instancia, debemos preguntarnos: ¿cómo se inscribe el recorrido de la historia en la historia de la escuela? ¿De qué modo escuela e historia llegan a integrar la formación cognitiva y emotiva, a delinear el perfil identitario de los ciudadanos desde su infancia?
Al comparar el lugar instituyente de la historia con el de la escuela puede parecernos que no son suficientemente homogéneas, ya que la historia es un contenido programático incluido dentro de los saberes que la escuela –en tanto forma– distribuye. Sin embargo, la diferenciación forma/contenido impide pensar algunos de los grandes problemas de la historia en la escuela, así como de la escuela en la historia.
El término “escuela” designa tanto un espacio físico concreto, una forma, como una arquitectura simbólica, una trama compleja de relaciones que bien podrían pensarse como contenidos, los cuales se expresan en registros temporales y en dimensiones sociales diferentes. Al respecto, resulta reveladora una expresión muy utilizada en la exaltación de la escuela: “templo del saber”, que une los dos aspectos que la invisten –material y simbólico– para colocarla en una dimensión cuasi mítica.
Por su parte, la historia dispuso también, como vimos, sus propios templos, sus “vestigios”: museos, monumentos, bibliotecas, ruinas; huellas del pasado organizadas y sistematizadas en torno a un relato que suele datarse en los inicios imaginables de lo humano y que piden ser descifradas en el presente para revelar las coordenadas del futuro.
Forma y contenido son, pues, categorías teóricas cuya relación puede darnos claves para comprender procesos complejos de construcción de las identidades, por lo que, seguramente, sería más acertado hablar de “el contenido de la forma” –parafraseando la conocida obra de White– o, más precisamente, de esas formas de la memoria emplazadas en el tiempo y en el espacio donde la historia es representada (¿o presentada?): fechas patrias, conmemoraciones, archivos, monumentos,4 todo ello en una solemne disposición que nos recuerda quiénes fueron, quiénes son y –si sabemos mirar– quiénes serán los hacedores de la “memoria histórica” nacional.
En esta línea, la historiografía y la escuela se revelaron cruciales en la configuración de la identidad común, en torno a la cual se fusionaron por completo los conceptos de Estado y de nación. Esto explica que tantas veces se coloque a la historia junto a la pompa de la patria hasta sacarla de la temporalidad y convertirla en una verdad de convención. Principalmente, cuando es enseñada a los niños y aunque se utilicen medios poco rigurosos para lograrlo; como sostenía Bunge en 1908:
¿Debe excluirse en absoluto de la enseñanza general el estudio de la tradición y la leyenda? ¿No han de conocerse más que los hechos documentales, científicamente comprobados como verdaderos? Por la completa exclusión del estudio de toda tradición y leyenda, se declararán inmediatamente los espíritus estrechos e incompletos; aquellos que no comprenden, en sus vastas proporciones, la eficacia del ideal y la realidad de la poesía (Bunge, 1908, cit. por Escudé, 1990, p. 38).
Es fácil apreciar con cuán poco pudor se justificaba –mediante argumentos que oscilaban entre la didáctica y la moral– el avance del romanticismo nacional sobre el humanismo ilustrado, cómo se pasaba directamente del problema de la enseñanza al de la manipulación de los “espíritus”. Se trataba de implementar una pedagogía social que se postulaba a sí misma como “la ciencia de transformar las sociedades que antes se llamaba política” (Ortega y Gasset, 1916, cit. por Boyd, 1997). Esta “ciencia” encontró su máxima realización en los regímenes totalitarios, como veremos en el capítulo siguiente, que no dudaron en inventar5 y, luego, imponer nuevas historias ajustadas a sus objetivos políticos. La historiografía moderna y la escuela estatal, hijas acomodadas del Estado ilustrado y la nación romántica, nacen en un mismo hogar y las vemos juntas en sus primeras fotografías familiares. Desde el comienzo, la historia es parte de la “forma” de la escuela, y también una asignatura, un “contenido”. Es el punto de articulación clave entre Estado y sociedad, entre razón y nación, que valida la función formadora y legitimadora de la escuela en un nuevo sistema social y político y hace de nuevo pertinente la siguiente pregunta: “¿Hará buen uso de la potestad soberana quien no sabe lo que es patria, libertad, igualdad, fraternidad ni derecho de sufragio y representación, el que no tiene noción alguna de los deberes del hombre y del ciudadano, esto es, de la educación de la niñez encaminada a la democracia?” (Moreno, 1914, cit. por Escudé, 1990, p. 69).
Si las naciones son, en cierto sentido, ficciones historiográficas, la escolarización y la enseñanza de la historia adquieren un carácter estratégico y estructural tal que lleva a las teorías más críticas del siglo XX a considerarlas aparatos de reproducción ideológica del Estado. Algo similar hacía la posición nacionalista, aunque mucho antes y desde la vereda opuesta, al explicitar el carácter industrioso de su empresa y el protagonismo de la escuela. La cuestión merece ser examinada, sin duda, con mayor detalle.
La ampliación de los sistemas educativos y el establecimiento de la escuela universal obligatoria y estatal no significaron aún la escolarización masiva, que sólo fue alcanzada a mediados del siglo XX en la mayoría de los países occidentales. Entre ambos momentos, la discusión sobre la educación se dispuso gradualmente en torno a la historia, la geografía y las lenguas nacionales, poderosos factores de cohesión y consolidación nacional.
Hobsbawm (1990) caracteriza el período que va de 1830 a 1878 como aquel que fijó el “principio de nacionalidad” y cambió el mapa de Europa. Sin embargo, sitúa el nacionalismo político y el patriotismo nacional como un proceso propio de la democracia y la política de masas a partir de 1880, en el marco de competencia entre los diversos Estados establecidos, como si respondiera a la invitación de Massimo d’Azeglio, pronunciada en la primera reunión del parlamento del recién unido reino de Italia (cit. en Hobsbawm, 1990, p. 53 de la trad. cast.): “Hemos hecho Italia, ahora tenemos que hacer a los italianos”. Historia, territorio y lengua configuran los tres ejes más reconocidos en la invención de la comunidad nacional, ya que fortalecen la diferencia entre una y otra nación, la identidad relacional que facilita la lealtad ciudadana, la integración nacional y el desarrollo del carácter patriótico.
Son muy claros los lazos entre el surgimiento del Estado liberal y la enseñanza de historia en las escuelas. El desarrollo de la lealtad y el patriotismo adquiere mayor relevancia que la educación universal; en la última década del siglo XIX, por ejemplo, el emperador prusiano exhortó a sus ministros a “educar a jóvenes alemanes, no griegos ni romanos” (Boyd, 1997, p. 77 de la trad. cast.). Semejante demanda –la de formar alemanes, franceses o ingleses– marca un corte importante con la máxima de la pedagogía humanista ilustrada de formar hombres. En efecto, Rousseau expresaba mucho tiempo antes:
Aquel que en el orden civil quiere conservar la primacía de los sentimientos de la naturaleza, no sabe lo que quiere. Siempre en contradicción consigo mismo, siempre flotando entre sus inclinaciones y sus deberes, nunca será ni hombre ni ciudadano; no será bueno ni para sí ni para los demás. Será uno de esos hombres de nuestros días, un francés, un inglés: no será nada.
Y agregaba:
la institución pública no existe, ya no puede existir, porque donde ya no hay patria no puede haber ciudadanos. Esas dos palabras, patria y ciudadano, deben ser borradas de las lenguas modernas (Rousseau, 1760, p. 43 de la trad. cast.).
Como se ve, la concepción ilustrada había destacado la contradicción entre la esfera de la civilidad y la de la naturaleza: el burgués y el hombre sencillamente se excluyen, o bien se es uno o bien se es el otro. Intentar unirlos configuraba un plan decadente –“ser nada”– porque, en el momento en que Rousseau escribía, ni la patria ni el ciudadano estaban inscriptos todavía en el concepto de Estado: faltaba aún para que la idea de “nación” fuera restaurada/inventada a su amparo (véase Carretero y Kriger, 2004, para un desarrollo más detallado de estas ideas).
Apoyándonos en este discurso de transición, podemos apreciar hasta qué punto la articulación entre el Estado y la nación se estableció a través de un largo proceso de producción cultural6 y política, uno de cuyos principales protagonistas fue probablemente la historiografía moderna, que permitió, como vimos, el paso de las identidades universales a las nacionales.
Sin embargo, es lícito dudar de que esto hubiera sido posible sin que la educación mediara en la formación de la persona y del ciudadano. Anthony Smith afirma al respecto:
Las identidades nacionales también desempeñan funciones internas, más íntimas, que atañen a los individuos de las comunidades. Entre éstas, la más evidente es la socialización de sus miembros para que lleguen a ser ciudadanos y “naturales” de la nación. Esta función es desempeñada por los sistemas públicos de educación normalizada y obligatoria, por medio de los cuales las autoridades estatales esperan inculcar en sus miembros adhesión a la nación y una cultura moderna y singular (Smith, 1991, p. 15 de la trad. cast.).
La relación entre alfabetización, escolarización y nacionalización fue también crucial para unir lingüísticamente a las sociedades. De hecho, las lenguas nacionales no existieron como tales hasta que la escuela uniformizó los dialectos:
En la época anterior a la enseñanza primaria general, no había ni podía haber ninguna lengua “nacional” hablada, exceptuando los idiomas literarios o administrativos tal como se escribían, inventaban o adaptaban para su uso oral (...) Una lengua “nacional” genuinamente hablada que evolucionara sobre una base puramente oral, que no fuese una lengua franca, es difícil de concebir para una región cuya extensión geográfica tenga cierta importancia. Dicho de otro modo, la “lengua materna” real o literal, esto es, el idioma que los niños aprendían de sus madres analfabetas y hablaban en la vida cotidiana ciertamente no era, en ningún sentido, una “lengua nacional” (Hobsbawm, 1990, p. 61 de la trad. cast.).
La estandarización se convierte claramente en un objetivo central de la instrucción desde mediados del siglo XIX, cuando, junto con la historia y la geografía, la lengua brinda un primer anclaje necesario para la formación de alumnos nacionales: ingleses, franceses, alemanes, españoles, norteamericanos y demás. La unificación del idioma se impone como condición para la transmisión de relatos compartidos, lo que es central en todo proyecto de educación patriótica; sobre todo, si tenemos en cuenta que, entre 1880 y 1914, se producen las mayores migraciones conocidas hasta entonces.
La historia constituye un espacio crucial para la transmisión de valores en la escuela cuando la educación humanística toma la forma patriótica. En casi todos los países, eso sucede a comienzos del siglo XX y se refleja en la incorporación de la Historia nacional como contenido obligatorio en todos los niveles educativos y con especial énfasis en los primeros ciclos de escolarización.
En efecto, la historia era grabada en la mente de los niños, cincelada de acuerdo con ciertos patrones que debían continuar vigentes en la vida adulta. Y, aunque es cierto que antes de la enseñanza de la historia nacional, la historia antigua había desempeñado un importante papel moralizante –de acuerdo con el virtuoso modelo de los clásicos, que la elevaba al puesto de magister vitae–, ésta propiciaba una identidad universal, cuyo espíritu se había disuelto.
La paulatina instauración de los Estados liberales hizo de la historia, académica y escolar, un primer campo de batalla simbólico entre las naciones europeas, de lo cual encontramos pruebas en cada uno de los países, en sus guerras civiles y sus conflictos internos. En efecto, como veremos en el próximo capítulo, mientras se producen los cambios que trastocan el régimen político de democrático en totalitario o viceversa, se da prioridad a la modificación de los contenidos escolares de historia. Ella tiene un lugar central en la apropiación colectiva de los proyectos presentes y en la redefinición de las posiciones y las reglas de juego que permiten actualizar la idea de nación como comunidad imaginada (Anderson, 1983).
La historia en la escuela toma a su cargo, desde el principio, la tarea de arbitrar situándose por sobre las diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, socioeconómicas y de cualquier otro tipo; el aula se constituye en un microespacio que anuncia aquel de la gran familia nacional (según algunos, al generar en realidad las desigualdades sociales; según otros, al crear factores de igualación y movilidad).
También por esto, la escuela y la historia contribuyeron a profundizar las diferencias y rivalidades entre las grandes familias nacionales al naturalizar la competencia para autoafirmar los “caracteres” o “genios nacionales”, como se observó en el belicismo europeo. Como señala Vázquez, a partir de la Primera Guerra Mundial, la función patriótica de la historia escolar se agudizó hasta la exaltación, y “mientras en Francia se imponía el estudio de la historia nacional a lo largo de toda la educación con el objetivo de generar el sentido de veneración por la patria, los textos alemanes definían a esa nación como ‘una tierra enteramente rodeada de enemigos’” (Vázquez y Gonzalbo, 1994, p. 3).
Como puede observarse, la hipertrofia romántica de la que parece dar cuenta el nacionalismo a mediados del siglo XX entra en contradicción con la dimensión ilustrada de los Estados nacionales y su carácter originariamente humanista. No debemos olvidar que éstos se fundaron sobre el principio de igualdad de los hombres y con el horizonte de una libertad garantizada por el progreso, por lo cual, la ruptura entre ideales universales y nacionales posee un alcance difícil de evaluar si se considera que al menos logró poner en duda la vigencia de todo el proyecto moderno.
Si la historia actuó como una bisagra entre la Ilustración y el Romanticismo, cuyo soporte fueron las estructuras del Estado nación, ¿cuál puede ser su destino en la actualidad, cuando la díada democracia-nacionalismo empieza a mostrar fisuras? Las preguntas que surgen son: ¿qué lugar ocupa hoy la educación oficial y formal, originariamente centrada en la formación de identidades nacionales, cuando los Estados mismos se fragmentan y se forman entidades supranacionales, y cuando no está claro aún cuáles son los nuevos términos del pacto entre escuela y sociedad? Luego: ¿cuál es el desafío que enfrenta la historia escolar en este reacomodamiento integral de los “contratos sociales”, en relación con la transmisión instituida de la memoria intergeneracional? ¿Tiene sentido –es decir, es socialmente útil– mantener una educación histórica, que en muchos casos es también patriótica, cuando la patria –y con ella, la nación– está experimentando una auténtica mutación?
Desde mediados del siglo XX, los cimientos del proyecto ilustrado evidenciaron su inestabilidad; la idea misma de progreso quedó dañada frente a una serie de hechos históricos que dieron cuenta de la capacidad destructiva que el conocimiento y la técnica habían podido desarrollar y que, lejos de emancipar a la humanidad, la colocaron frente a la primera y real amenaza de desaparecer, frente a catástrofes anunciadas que ella misma había generado, como el hambre, la falta de recursos, el genocidio, el uso de bombas nucleares, el progresivo deterioro ecológico y, last but not least, el aumento imparable de un terrorismo de efectos devastadores (De la Corte, 2006, y Waldmann y Reinares, 1999). La reconfiguración del mapa político mundial a partir del segundo conflicto bélico mundial, la Guerra Fría posterior y las nuevas formas de la crisis, menos traumáticas aunque diagnosticadas como crónicas –el desempleo, la marginación, la amenaza ecológica– descolocaron la promesa emancipadora.
El polémico libro La condición posmoderna, escrito por Lyotard en 1979 a pedido del Conseil d’Universités del gobierno de Québec, no como un ensayo político o historiográfico, sino, significativamente, como un informe sobre el saber en las sociedades más desarrolladas, formula una hipótesis que abre un intenso debate, tanto en la Filosofía como en las Ciencias Sociales: “el saber cambia de estatuto al mismo tiempo que las sociedades entran en la edad llamada ‘postindustrial’ y las culturas, en la edad llamada ‘posmoderna’” (Lyotard, 1979, p. 13 de la trad. cast.). Los años cincuenta son para Europa los del fin de su reconstrucción y también los del definitivo adiós al reinado de “la razón” tal como se la entendía antes de la Gran Guerra. Lyotard, entonces, dispara la polémica cuando considera que los “Relatos” –la mayúscula no es casual– que sustentaban la legitimación del Saber instituido por la modernidad entran en crisis y “mueren”, incluido ése donde la humanidad alcanzaba la libertad junto con el saber, o sea, el de la emancipación, en el que se apoyó el proyecto original de escolarización en toda Europa y en parte del mundo colonizado.
La caída del Relato del Progreso, así como el de la Historia Única y articulada con el conocimiento transparente del mundo, postuladas por Lyotard, son luego extrapoladas por otros pensadores a la idea de caída del relato del sujeto mismo, que se vuelve ubicuo, opaco, múltiple, a medida que la ciencia se desplaza desde la búsqueda de certidumbres a la investigación de inestabilidades.
Esto genera una discusión dentro de la disciplina historiográfica misma, desde el marxismo hasta la “nueva historia” predominantemente francesa, que extiende sus dominios, sus métodos, sus procedimientos, su crítica. A lo dicho, se suma la puesta en forma de la historia, no sólo en los nuevos modelos tecnológicos, sino también en su reconversión narrativa, propia de la industria cultural y la modalidad periodística de construcción de la “actualidad”, forma fugaz y veloz del presente. Esto lleva a que nos preguntemos, junto a Carbonell: “¿Entonces qué? ¿Muerte de la historia? ¿Senilidad? ¿O eterna juventud de Clío?” (Carbonell, 1981, p. 152 de la trad. cast.).
En el campo de la política, se reacondicionan el espacio público y el privado, tanto como los espacios nacionales y transnacionales en un complejo proceso de globalización, lo que produce importantes cismas en la ya no tan feliz pareja Estado-nación. Por su parte, en el denominado “capitalismo tardío”, las estructuras estatales se debilitan, se fragmentan, se descentralizan y el Leviatán hobbesiano aparece jaqueado por diversos flancos: fortalecimiento de las sociedades civiles y organizaciones no gubernamentales, desarrollo extensivo de poderes económicos transnacionales y alineamiento de naciones en el interior de nuevas formaciones identitarias internacionales, como se observa en el pasaje a formaciones transnacionales.
El problema de la identidad aflora de diferentes modos: mestizajes o hibridaciones locales,7 grupos étnicos, religiosos y culturales minoritarios que emergen en el escenario del multiculturalismo (al respecto véase, por ejemplo, Torres, 1998), a los que se suma el importante flujo de poblaciones que migran ilegalmente desde la periferia a los países centrales, generando mayor diversidad y planteando problemas de integración, cuando no de dominación cultural. Ténganse en cuenta también las propias fracturas hacia adentro de las sociedades del “primer mundo”; de ello ha sido ejemplo la explosión violenta de los hijos franceses de inmigrantes musulmanes en los suburbios parisinos en 2005 y la “visibilización” de la pobreza tras el huracán Katrina en los Estados Unidos (también en este país se han dado multitudinarias manifestaciones de hispanos reclamando por sus derechos). En todo esto, la historia representada y consumida por la población sigue teniendo, sin duda, un papel central.
Por otro lado, las identidades comienzan a fracturarse transversalmente, en franjas que atraviesan la clásica jerarquía de las clases sociales, y definen nuevos grupos y categorías conceptuales, como las culturas juveniles, los movimientos feministas o los nacionalismos minoritarios. Mientras tanto, en alguna medida, se constata el rechazo a los nacionalismos oficiales, estatales y territoriales, sintomáticos de la readecuación de las relaciones entre nacionalismo y democracia (en relación con este problema y el concepto de “ciudadanía cultural”, véase Kymlicka, 2001), a la vez que aparecen y reaparecen con enorme fuerza otros nacionalismos nuevos, aquellos de los pueblos que reclaman una soberanía que nunca tuvieron y quieren tener.
El estudio de estos actores ingresa también en la escuela: la historia de las mujeres, de los gauchos, de los caudillos, de los trabajadores rurales, por ejemplo, es exigida como “lo políticamente correcto” en casi todos los manuales, en los que el concepto de clase es reemplazado por el de grupo o sector social, y en los que se produce una sustitución de las estructuras clásicas, como las clases sociales. Así, la nación suele presentarse como una suerte de conglomerado de grupos caracterizados a partir de rasgos propios y más bien absolutos, cuyas historias son narradas en pequeños relatos que siguen construyendo identidades, como si el gran Relato de la Historia hubiera encontrado efectivamente su fin.
Pero volvamos a la pregunta inicial y tratemos de aproximar una respuesta: ¿cómo se sitúa la escuela en ese nuevo escenario en que los ideales que la fundaron –los de la Ilustración, con el Saber configurado como conocimiento crítico, y los del Romanticismo, con la idea de Estado nacional– bifurcan sus caminos?