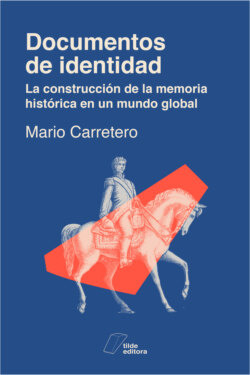Читать книгу Documentos de identidad - Mario Carretero - Страница 15
1.5 GESTIONAR EL PASADO, INTERPRETAR EL PRESENTE Y PROYECTAR EL FUTURO
ОглавлениеEn fin: ¿por qué se enseña historia en la escuela? Esta pregunta, que tal vez parezca trivial, pone no obstante en evidencia el hecho nada “natural” de que, desde sus orígenes, casi todas las naciones han considerado esa enseñanza parte de la educación de los niños. La formación ciudadana parece ser uno de los requerimientos para la fundación integral de las naciones modernas, las que, según Anderson (1983), se constituyen como comunidades imaginadas superponiendo al territorio y la administración estatal la competencia uniforme de sus integrantes en cuanto a lógicas, relatos, representaciones y habilidades simbólicas.
Aún hoy la educación escolar mantiene incólumes algunos de los objetivos que fundaron su relación con el Estado, aunque sucesivas modificaciones en el terreno pedagógico y didáctico marcaron una fuerte tendencia crítica. En los años sesenta y setenta, ésta se expresó con la incorporación de las ciencias sociales en la escuela (aunque en algunos países ya se habían incorporado anteriormente). Para la enseñanza de la historia, los mayores cambios surgieron en la propuesta de estimular una comprensión compleja del presente y generar mayores relaciones significativas entre éste y el pasado. Ello promovería el desarrollo de la “historicidad”, núcleo de la “alfabetización histórica” (Holt, 1990; Prats, 2001), que prepararía a los sujetos para entender el presente en clave de pasado. En caso de no poseer tal capacidad se correría el riesgo de realizar una lectura “hueca” de la realidad.11
La historicidad es, por ende, una capacidad que posee tanto una dimensión cognitiva como otra cultural, ya que supone un desarrollo intelectivo individual en el interior de un sistema complejo de construcción social del sentido. Por esto, al clasificar los tipos de historia –escolar, académica, cotidiana– resultó más interesante constatar la debilidad de sus límites y enfatizar la complejidad, la espesura de la trama y la intensa conectividad que sugiere el concepto de historia, que defender la rigidez de las fronteras propuestas. Es decir, una vez marcados los dominios de acuerdo con los cuales los tres tipos de historia pueden ser clasificados con fines analíticos, percibimos rápidamente que lo más sustancial no está en la pureza de las taxonomías, sino en los espacios de contaminación, zonas de alto tráfico que nos llevan a entender que lo que hace tan escurridizo el concepto de historia es precisamente su vitalidad, lo mismo que lo hace latir en nuestras manos cada vez que intentamos aprehenderlo.
Al analizar la articulación entre la historia académica, la escolar y la cotidiana podemos advertir que toda conceptualización de la historia está básicamente ligada, aunque con distintos grados de funcionalidad, a la construcción de un relato que se despliega en el tiempo mientras va enhebrando hechos e identidades. En consecuencia, la historia –del pasado, de lo que ya ha sido– se escribe necesariamente desde el último punto de llegada: el presente. ¿Pero qué relaciones establece esta contemporaneidad del ayer con el trazado o el proyecto del futuro, aún con la posibilidad misma del por-venir?
Encontramos en el concepto de historia auténticas brechas que no indican complejidad, sino ruptura. Insolubles diferencias ideológicas y culturales evaluadas a través de distintos sistemas de valores y creencias. De allí que para ciertos sectores sociales la comprensión del pasado se considere estratégica, mientras que para otros toda mirada hacia la historia suponga la amenaza de quedar paralizado o convertido en estatua de sal. Esta posición se vincula precisamente con los “usos” que cada sociedad le da a la historia, en los que poder y saber se relacionan de un modo particular.12 En este sentido Carreras y Forcadell (2003, p. 24) señalan que “hablar de uso público resulta ciertamente redundante, pues no se trata de un uso, y como tal de una opción que puede ser utilizada o no, sino de que la política (la proyección política, en sentido amplio, en el presente) es una dimensión constitutiva de la historia con los mismos títulos que su dimensión cognoscitiva”. Como ejemplo, recuerdan que en 1435 en Francia se consolidó el cargo de “cronista real” (generalizado más tarde en todos los Estados europeos) para escribir una historia por encargo con fines propagandísticos o legitimadores.
Precisamente porque la construcción de imágenes del pasado es tan importante en la formación de los imaginarios imperantes en una sociedad, es que la historia está presente, o bien de modo explícito o bien brillando por su ausencia. Sin embargo, existen diferencias significativas entre aquellos casos en los cuales la historia legitima el presente como una fuerza positiva y consciente, y aquellos en los que lo hace como una suerte de testaferro, porque toda vuelta al ayer conlleva la amenaza de no poder regresar.
Una anécdota personal puede ayudarnos a comprender esta diferencia. En julio de 1992, el conflicto en la zona de la ex Yugoslavia se extendía hacía ya un tiempo y amenazaba con afectar a Grecia. La región entonces llamada Macedonia pretendía independizarse y algunos grupos locales se oponían a ello. Por otro lado, había en la sociedad griega un amplio consenso contra el hecho de que el nuevo país llevara el nombre de Macedonia, ya que era el de una de las regiones más emblemáticas de la patria de Ulises y no resultaba agradable ni confiable que fuera adoptado por una nación limítrofe. Por estas y otras razones, en la fecha indicada se temía –y en algún sentido, se alentaba o se amenazaba con– un posible enfrentamiento militar entre la nueva Macedonia y Grecia.
En este contexto, pasando por el aeropuerto de Atenas camino a un seminario científico de la OTAN, pude ver numerosos carteles de propaganda oficial en los que aparecía la figura de un soldado armado, de aspecto agresivo e invencible, acompañada de la siguiente leyenda:
Figura 1. Cartel publicitario del Estado griego oponiéndose a la creación del Estado de Macedonia, 1992. (Reproducción aproximada).
A juzgar por cómo se han producido los acontecimientos, el estudio de la historia no parece haber servido de gran cosa, ya que Macedonia se constituyó como nación en 1993.13 En todo caso, baste con señalar que la historia académica era utilizada en la comunicación estatal como un eficaz dispositivo de legitimación y justificación política. En primer lugar, para decir que quien afirmaba ese enunciado era dueño de un saber válido: el de “la Historia” (la única, la auténtica), a la que, por supuesto, había colocado de su lado. En segundo lugar, si alguien no tiene ese saber, pues bien, que siga las recomendaciones del afiche y –como si fuera tan sencillo, como quien va a la fuente en busca de agua– salga en busca de la historia. Eso sí: en caso de que el lector, lejos de asumirse como ignorante, se sitúe como disidente del pensamiento oficial, no tendrá la posibilidad de negociar: por el contrario, el anuncio parece decir “El soldado abrirá fuego”. En el imperativo “¡Sigue tu camino y estudia!”, queda muy claro que estudiar hace referencia a ciertos textos y discursos en los que el saber resulta estar obviamente de parte del poder.
Sin duda, el Estado griego estaba diciendo entonces muchas cosas por medio de sus carteles, incluso a los que entrábamos o salíamos del país. Por un lado, actualizaba la equivalencia entre razón de Estado y razón intelectual, con lo cual retrotraía al observador a una idea fundadora del sentimiento nacional; vale decir: “si estudias, si conoces, comprenderás que hay unas razones históricas que confieren legitimidad a nuestra identidad; sabrás que el pasado –el académico, no sólo el cotidiano– está de nuestra parte”. No comprender las razones de esa identidad implicaba no ser suficientemente ilustrado. Lo singular del caso era que la invitación al conocimiento era persuasiva –al punto que se apoyaba en la figura agresiva de un soldado– y nos colocaba en una situación que distaba mucho de pertenecer al orden de la libre conciencia. En este sentido, el afiche revelaba aquello que suele estar encubierto tras pactos de silencio, a saber: la profunda contradicción que puede existir entre los diversos ámbitos que hacen posible la socialización: Estado, disciplina, educación.
Por otra parte, la anécdota referida ofrece la posibilidad de reinterpretar la eficacia de la alfabetización, ahora como una interpelación que minimiza toda impronta crítica y pone en evidencia que su meta es formar lazos de identidad. “Estudia historia y serás uno de los nuestros” o “Estudia historia y súmate a nuestra guerra para defender la verdad” o, yendo más lejos “Lucha –e, incluso, mata– por lo nuestro.”
Además, el valor adjudicado al estudio de la historia se relaciona aquí con la eficacia de la disciplina para lograr cohesión social a lo largo del tiempo. Cuando se dice: “Macedonia es y será siempre nuestra”, se instala una continuidad entre el presente y el futuro: aunque cuando se habla de historia se diga que dirigimos la mirada al pasado, el objeto que aparece ante nuestros ojos es el presente bajo la forma de la identidad. Desde este enfoque, el pasado es citado para construir simultáneamente el horizonte del presente y del futuro, en continuidad con una historia cuyo único fin es asegurar que no pase nada, con lo que se establece una continuidad inmutable hasta la tautología: “si así son las cosas, así serán”. Es legítimo sólo aquello que sigue siendo lo que fue, de modo que “Macedonia es y será siempre griega”.
Retomando el relato de ese viaje, llegué a Creta y comenzaron las reuniones académicas en un monasterio ortodoxo donde los citados carteles quedaron fuera de los muros. Y, durante una de ellas, un colega estadounidense me preguntó, muy alarmado, cuáles eran, en mi opinión, las posibilidades reales de que estallara un conflicto armado. Procuré tranquilizarlo informándole que el consenso internacional desaconsejaba una intervención militar griega, tras lo cual, más aliviado, me confió que no lograba comprender cabalmente el origen del enfrentamiento. Le expliqué que Grecia se oponía a que un nuevo país se llamara Macedonia, ya que usurpaba, desde su punto de vista, el nombre de una de sus regiones, argumento frente al cual él propuso rápidamente una mediación: “Que uno se llame Macedonia del Norte y el otro, Macedonia del Sur”. Confieso que quedé sorprendido con la solución “a la norteamericana”. Su sentencia me pareció equiparable a la de aquella historia que inmortaliza bíblicamente al rey Salomón y que muestra lo lejos que puede estar la equidad de la justicia: frente a dos mujeres litigando por la maternidad de un niño, el monarca aconseja cortar al vástago en dos partes (por supuesto que iguales) y repartirlo. Y, cuando traté de ampliar su punto de vista y mostrarle la complejidad del conflicto –que Macedonia no era cualquier región de Grecia, sino la mismísima cuna de Alejandro Magno y su padre Filipo–, comprobé que mi interlocutor no conocía en absoluto a tales personajes, ya que, según declaró, la “historia de las civilizaciones” era algo que nunca había llamado su atención. El hecho no constituía un defecto en el área de formación académica por la cual asistía al evento. En algunos países, como los Estados Unidos, resulta muy frecuente que un alumno termine la educación secundaria sin haber recibido más que algunas lecciones muy superficiales de historia clásica o universal.
Se puede, entonces, tomar esta simple anécdota para mostrar el profundo significado del conocimiento histórico para la comprensión del presente, área en la cual mi colega sólo podía realizar una lectura insuficiente porque carecía de claves históricas. En este sentido y reconociendo que su postura representaba un rasgo cultural y no personal, nos preguntamos cómo decodificaban en su país la inmensa cantidad de información mediática sobre “el mundo”; en qué condiciones, sin sentido de historicidad, era comprendido y representado en la mente de esa población un fenómeno como la “realidad internacional”.
En suma, si para un ciudadano medio de un país de cultura latina la anécdota con el norteamericano resulta sorprendente y chocante, ya que nuestra herencia cultural y nuestras tradiciones escolares nos han hecho concebir los contenidos históricos como parte indispensable de la educación, la competencia histórica de las poblaciones medias en otros países es insignificante, lo que en su contexto resulta aceptable y no es obstáculo para que segmentos esenciales del sistema educativo, como el universitario, funcionen con una gran excelencia académica.
Desde una perspectiva cultural más amplia, todo esto da cuenta de la existencia de distintas valoraciones del pasado, de sociedades donde se considera el futuro –sobre todo, el “cambio” y las vías pragmáticas para conseguirlo– como aquello que debe atraer los esfuerzos de los ciudadanos. Esto se proyecta en diferentes aspectos, algunos tan visibles como el espacio urbano: en algunos países se considera “viejo” un edificio que tiene muchos años y, por ende, se lo proscribe, mientras que en otros se lo considera “antiguo”, lo que aumenta su valor. En un caso, el pasado debe ceder su lugar para que el futuro emerja (y el edificio en cuestión sea demolido) y, en el otro, se lo debe preservar para que el futuro pueda proyectarse (y el edificio sea restaurado).
El cine hollywoodense ofrece otros planos –y otras secuencias– que confirman esta particular relación con la historia, al poner en duda, frecuentemente haciendo uso de mitos cientificistas, la idea de que el pasado es una herramienta óptima –y adecuada– para enfrentar el presente. Propone en cambio –como en The Terminator (James Cameron, 1984 y 1991; conocida también como El exterminador) y Back to the future (Zemeckis, 1985; conocida también como Regreso al futuro, Volver al futuro o Vuelta al futuro); ambas, éxitos de taquilla– el leitmotiv contrario: regresar al pasado conlleva la amenaza de cambiar el presente y quien lo hace corre el riesgo de anular sus propias condiciones de existencia. Éste es el nudo dramático de los filmes citados: la desaparición se anuncia a través de señales que constituyen evidencia lógica y, tras haber intervenido en el pasado, el héroe retorna y descubre, con horror, que los títulos del periódico del día han cambiado o que alguien falta en el retrato familiar.
Parece lógico pensar que estas diferentes modalidades se construyen, se expresan, se transmiten y se legitiman desde y en la escuela. Por el mismo motivo, también es de esperar que la enseñanza de la historia sea diferente en cada país. Así se comprende aquello que en un principio resultaba al menos sorprendente: que, en una época en la que los contenidos y los métodos de enseñanza se han uniformado en consonancia con los procesos de globalización cultural, la Historia sea esa asignatura escolar en la que lo local-nacional se conserva y en la que todo intento de homogeneización entre países desata batallas ideológicas, culturales y políticas.
De hecho, encontramos diferencias de envergadura aun entre países que comparten una tradición cultural, como la iberoamericana: en España, la enseñanza de historia comienza a la edad de 11-12 años, antes de lo cual el alumno no recibe ninguna formación estructurada acerca del pasado, y los contenidos que se le imparten están relacionados exclusivamente con las Ciencias Sociales y las organizaciones del presente; en cambio, en casi todos los países latinoamericanos la enseñanza de historia comienza junto con el primer año de escuela, a los tempranos 6 años de edad e, incluso, antes, si consideramos que en el preescolar los alumnos participan en numerosas actividades de carácter histórico nacional, como se verá.14
En cuanto a la importancia que adquiere la historia en la institución escolar en tanto vehículo del sentimiento patrio, las diferencias se intensifican. Así, en numerosos países iberoamericanos, como mostraremos en el capítulo 3, se celebran en la escuela las ya mencionadas efemérides, que en ningún caso son inferiores a cinco al año; ellas ocupan un lugar simbólico central y su preparación demanda un tiempo importante. Nada de esto sucede en otros países, donde las actividades de tipo patriótico no llegan al aula.
También en lo que respecta al tiempo semanal dispuesto para la asignatura hay variaciones significativas. En algunos países la enseñanza de historia no ocupa una franja horaria importante, mientras que en otros su prestigio es esencial en el sistema educativo.
En definitiva, el problema de la historia en la escuela parece poner en juego no sólo metodologías y contenidos didácticos, sino también una serie de cuestiones que dan cuenta del valor que cada sociedad le da al conocimiento del pasado en su pacto presente. La interrelación significativa entre el pasado y la actualidad, incluida la tendencia irrenunciable de algunas culturas a buscar en los días remotos las causas de los males presentes, no es en absoluto moneda corriente en la mayoría de las sociedades postindustriales. De hecho, en algunos casos, el pasado puede no sólo conocerse poco o desconocerse, a juzgar por el tiempo que se le dedica en los currículos y los aprendizajes informales, sino, además, ser negado, no existir, tal como revelan algunas prácticas culturales. A la inversa, otras sociedades o ciertas instancias de poder construyen un presente sólo desde el prisma de un pasado, sin apelar verdaderamente a la historia, como parecía atestiguar el afiche griego.
Sucede que la valoración y la significación del pasado parecen expresar el modo en que distintas sociedades se piensan a sí mismas como una única identidad a lo largo del tiempo. En este sentido, el caso de los Estados Unidos resulta ejemplar, y sus efectos valen no sólo para la ciudadanía norteamericana, ya que en la actualidad los términos en que el llamado Imperio formula sus políticas económicas, culturales y de seguridad definen el rumbo del mundo entero. Tal vez, muchos de estos términos puedan comprenderse mejor si nos detenemos a considerar cómo se ha construido tal percepción hegemónica del pasado, profundamente imbricada con una narración de identidad cuyo héroe es el individuo en la clave del self-made man.
Este hombre, cuya empresa consiste en hacerse solo, hacerse a sí mismo, implica una importante ruptura con el pasado socialmente entendido. Y, además, encierra una serie de hondas cuestiones: ¿Quién puede ser el hacedor de sí mismo? En todo caso, no un ser humano; entonces ¿quién puede creer que se hace a sí mismo? Un humano que no reconoce paternidad ni historia, para quien el pasado es siempre periférico, anecdótico, incidental y nunca indispensable para comprender el presente y construir el futuro.
En suma: sobre la postulación de una pseudoautonomía, el mito estadounidense hace emerger una sociedad individualista y con una sola dirección: el futuro. En su interior, el historiar constituye una práctica paralizante, porque el pasado es tóxico y la memoria, indigesta.
Pese a todo, el problema de la historia inevitablemente converge con el de la memoria y la identidad; contiene una manera de concebir qué somos y qué debemos hacer. No es neutral, incluye una moral. Como señala certeramente White (1992, 2002), es muy probable que en contextos educativos dichos aspectos morales se vuelvan más intensos. Asimismo, enuncia la temporalidad de un modo diferente respecto de otras “prácticas sociales del recuerdo”, como las imágenes del pasado que no llegan a instituir constructos historiográficos o narraciones históricas. “Su sustancia es el tiempo, el devenir, el cambio. [La historia] tiene que construir imágenes virtuales de diferentes presentes (que para nosotros son ya pasados) y cómo unos presentes se convierten en pasados para otros. Además, el historiador cuenta con la ventaja de conocer algunos futuros de esos presentes del pasado” (Rosa, 2006, p. 54).
Seguiremos mostrando diferentes posiciones que, en un mismo imaginario nacional, intervienen en la representación del tiempo a través de la formación histórica, aunque no siempre con la esperable actitud historicista, sino con otra, frecuentemente sesgada por un presentismo que atenta contra todo objetivo crítico.
Esta particular visión de la historia resultó indudablemente funcional a la construcción del gran relato de la posguerra en los Estados Unidos, un país que no se enfrentaba a ninguna reconstrucción, a diferencia de los países europeos. Sin embargo, empezó a ser crecientemente cuestionada, sobre todo en el ámbito “doméstico”, a partir de la Guerra de Vietnam y la emergencia de las minorías étnicas, religiosas y culturales en la escena política. En la década de 1990, la visión tradicional del pasado norteamericano empezó a resultar problemática inclusive para los sectores conservadores. Por ejemplo, Lynne Cheney, esposa del actual15 vicepresidente Richard Cheney, y chairman del National Endowment of Humanities, comenzaba un artículo titulado American Memory planteando que “la negativa a recordar es una característica primaria de nuestra nación”.16 En la misma línea, una revisión de los relatos de fundación sugiere que los propios revolucionarios fundadores de la nación creyeron que liberarse de Inglaterra era, al mismo tiempo, quedar libres del pasado. En suma, como se verá con mayor detalle en el próximo capítulo, el papel desempeñado por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y en los inicios de la Guerra Fría reforzó aspectos fundamentales de su narración de origen, particularmente, aquellos ligados con la idea de que la historia es un obstáculo y no un capital para el futuro.