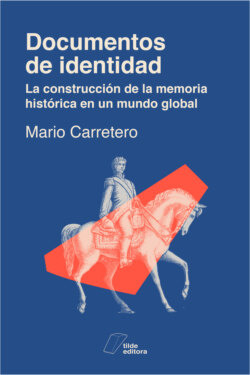Читать книгу Documentos de identidad - Mario Carretero - Страница 14
1.4 HISTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE IMAGINARIOS NACIONALES
ОглавлениеPor motivos que intentaremos dilucidar más adelante, en este reacomodamiento de la escuela parece desempeñar un papel particular la enseñanza de la historia, en cuyos objetivos curriculares, tanto disciplinares como sociales e identitarios, la contradicción se reproduce explícitamente. En la mayoría de los países, los objetivos de carácter netamente disciplinar y cognitivo consisten en lo siguiente, en términos generales:
1 comprender el pasado de forma compleja (según la edad y el nivel educativo), lo cual suele implicar el dominio de las categorías conceptuales de la disciplina,
2 distinguir diferentes períodos históricos (previo dominio de determinados esquemas temporales),
3 comprender la causalidad histórica,
4 acercarse a la metodología utilizada por el historiador, lo cual permitirá aprender la historia de forma intelectualmente activa y comprender el conocimiento histórico como depositario de problemas que pueden resolverse con sistemas de objetivación y
5 relacionar el pasado con el presente y el futuro, lo cual supone una importante vinculación con las ciencias sociales.
En cambio, los objetivos sociales de la enseñanza de la historia suelen dirigirse al ámbito de la socialización, más concretamente al de las actitudes, y por ende al terreno identitario; este último constituye un destino irrenunciable en cualquier nación y su presencia podrá adivinarse en el escenario educativo de distintas formas explícitas o implícitas. Así, entre este tipo de objetivos podemos encontrar los siguientes:
1 valorar en forma positiva el pasado, el presente y el futuro del propio grupo social, local y nacional,
2 valorar en forma positiva la evolución política del país y
3 lograr la identificación con características, hechos y personajes del pasado.
Todo esto suele llevar implícita una distinción entre “nosotros” y “los otros”, que deriva, finalmente, en el sentimiento de “lealtad al grupo”, que suele tomar la forma de “patria”.
La exhortación a que el individuo participe de la ciudadanía y se sienta miembro de la comunidad nacional pretende fortalecerse en algunos países, como los iberoamericanos, los Estados Unidos y muchos otros, con vivencias experienciales y emotivas –aunque, en algunos sentidos, también cognitivas y supuestamente académicas– entre las que se encuentran las efemérides (que analizaremos en profundidad en el capítulo 4), la jura de lealtad a la bandera, los cantos cotidianos a ésta y demás, todas las cuales ocupan un lugar importante desde la escuela infantil hasta la secundaria. En España, por ejemplo, que después del franquismo se había alejado de estas prácticas, existe una vuelta incipiente a la recuperación de dichas vivencias, obviamente en un formato democrático.8
Para mostrar ahora sólo un pequeño ejemplo del origen adoctrinador que se le otorga a la enseñanza de la Historia desde sus comienzos, reproducimos el Decálogo patriótico confeccionado en 1886 por Rosario Vera Peñaloza, una de las educadoras argentinas que trabajó con Sarmiento9 en su proyecto de extender la escolarización primaria a fines del siglo XIX. Estos dictum expresan de forma bastante completa las funciones que debía reunir la escuela:
Decálogo patriótico
Amar a la patria más que a sí mismo.
No jurar en su santo nombre falsamente.
Conmemorar sus glorias.
Honrar a la Madre Patria en todos los actos de la vida.
No matar el sentimiento patrio con la indiferencia cívica o la tolerancia indebida.
No realizar acto alguno para que amengüe la propia dignidad: quien se dignifique a sí mismo dignifica la patria.
Cuidar los bienes del Estado más que los propios.
Buscar y practicar siempre la verdad.
No desear jamás tener otra nacionalidad.
No ambicionar los derechos de las demás naciones ni mucho menos pretender su dominio.
Y dar a la Argentina capacidad para no ser superada ni vencida.
Lo verdaderamente notable es que los enunciados de este decálogo, semejantes a los que se encuentran en muchos otros países, perviven en la ideología y en la orientación de las prácticas escolares actuales vinculadas con la enseñanza de la historia. Incluso, como se verá en las entrevistas a profesores y a alumnos de 6 a 16 años presentadas en el capítulo 4, permanecen también en su mente y en sus voces, en sus almas y sus espíritus, como dirían los clásicos. Probablemente, este mecanismo, cuya eficacia psicológica analizaremos más adelante, funcione con el mismo éxito en distintos lugares del planeta, desde Latinoamérica hasta los Estados Unidos, pasando por las diferentes partes de la vieja Europa, de Israel o de cualquier otro lugar del mundo. En efecto, aun cuando tendamos a crear sistemas educativos cada vez más descentralizados y currículos universales, la escuela sigue siendo, sobre todo, un lugar de socialización en el marco estatal.
El problema que advertimos y queremos compartir con el lector, sea éste educador, historiador o científico social, es que la Historia escolar queda atrapada en los objetivos románticos pese a que “formalmente” se los rechace por considerarlos “atrasados”. Homologados en su momento a lo provincial, fueron “superados” por lo nacional en el proceso de modernización. Hoy lo global “triunfa” por sobre lo nacional, que reedita algo de esos aires locales o provinciales que tanta nostalgia producen porque remiten al pasado. Sin embargo, en países como España hay currículos de Historia, Geografía y Literatura propios de cada una de las diferentes Comunidades Autónomas. La misma situación se está produciendo en la mayoría de los países de América Latina. Esto comprueba el poder y la persistencia de los objetivos románticos; al respecto, en el capítulo siguiente veremos una gran polémica producida en España a partir de la elaboración de dichos planes de estudio.
La historia entonces no sólo es “un” espacio donde lo nacional y aun lo regional conservan su vigor, sino tal vez “el” último espacio –el búnker– dentro de una escuela que sigue precisándola para sostener su propia legitimidad, su razón de ser y su carácter oficial, que, en la mayoría de los casos, es estatal. Esto dificulta la posibilidad de cambio conceptual, uno de los objetivos que debe lograr la escuela. Es decir, transformar las estructuras de conocimiento y los contenidos de nuestras representaciones, individuales o culturales.
Dicho sencillamente: en tanto educadores, si tenemos como objetivo prioritario desarrollar un sentimiento incondicional de identidad, estaremos renunciando a dar lugar a transformaciones en la mente del niño y la pondremos al servicio de un interés o ideal bien diferente, que implica el enriquecimiento de otra entidad más amplia –el “ser nacional”– a la que se subordina la conciencia crítica. Constatamos, pues, la contradicción ya mencionada entre objetivos ilustrados-cognitivos e identitarios-románticos. En el primer caso, se pretende que el alumno comprenda racionalmente los procesos históricos y que los someta a un mecanismo de objetivación progresiva, mientras que, desde el punto de vista de los segundos, se impone, en clave romántica, una adhesión emocional y una subjetivación progresiva de representaciones y sistemas de valoración.
Esta disyuntiva hoy se vuelve crítica en el campo de la educación formal, precisamente porque la autonomización del conocimiento (del “saber sabio” o académico) respecto de los marcos estatales es uno de los aspectos más relevantes en el plano global, lo cual choca directamente con la vinculación –por no decir dependencia institucional– que la escuela sigue detentando en relación con ellos. Entonces, ¿cómo puede ella promover cambios y transponer nuevos “saberes enseñados” sin perder su propio lugar en una cadena de legitimaciones cuyo primer eslabón no es otro que el Estado? ¿Cómo puede la escuela mantener esa legitimación si no actualiza o valida los saberes que distribuye?
Acorralada entre dos lógicas, la escuela va sorteando con profundas dificultades aspectos parciales de esta contradicción que crece día a día. En estas batallas, la historia escolar tiene un lugar estratégico, que suele ser, paradójicamente, el de la “fijación” del referente nacional o el de ofrecer una estabilidad en medio del tornado. Esto se proyecta con claridad en el distanciamiento de la versión escolar respecto de la académica, que, como veremos en el capítulo 2, se expresó en las controversias públicas surgidas en diversos países cuando se intentó redefinir las bases de nuevos pactos políticos, históricos y sociales.
Pero, en cualquier caso, ¿contribuye de algún modo la historia escolar a difundir el conocimiento histórico, en el sentido académico y científico del término? Creemos que el conocimiento histórico escolar posee algunos rasgos que lo hacen digno de un interés particular y lo convierten en un objeto de conocimiento específico, cuyo problema va mucho más allá de si los alumnos han comprendido o aprendido la materia. A este respecto, como se ha indicado en páginas anteriores, en los últimos años ha sido de particular utilidad la construcción del concepto de “transposición didáctica” (Chevallard, 1991), producido originalmente con respecto a la enseñanza de las matemáticas y que puede aplicarse también a otras asignaturas escolares como la historia (Lautier, 2003; Tutiaux-Guillon, 2003 a y b; en cierto sentido Wineburg, 2001). Esta original propuesta teórica nos ha hecho ver que, con frecuencia, la distancia entre la disciplina y la materia que se enseña, entre el “saber sabio” y el “saber enseñado”, como los hemos denominado ya antes aquí, es enorme.
En parte, esto sucede porque los contenidos disciplinares requieren una transformación cualitativa, una “didactización”, para ser comprendidos por alumnos de diferentes edades y niveles de aprendizaje, y también, porque la escuela, por razones de índole diversa, tiende a deformar de manera profunda la disciplina académica y, entonces, llega a “transponerla”, generando sus propias “creaciones didácticas de objetos”.
Se trata, en principio, del problema de las traducciones en sentido amplio, que nos obliga a plantearnos hasta qué punto pueden los significados ser desplazados con igual valencia de un sistema a otro. A esto debemos agregarle, en el caso de la didáctica, que la transformación de los contenidos muestra, por una parte, la representación que los educadores se hacen de los educandos, de sus capacidades cognitivas, de sus posibilidades y sus expectativas; y, por la otra, las estrategias narrativas y las determinaciones genéricas que deben desplegarse para construir el discurso pedagógico.
Aquí queda a la vista que la transmisión de conocimiento no es la principal ni la única función de la escuela, ya que igual o mayor importancia tienen la creación y la legitimación del saber, lo que evidencia una red de interacciones entre la escuela y el mundo cultural y social. De manera similar, la historia como disciplina debe sufrir enormes transformaciones hasta llegar al aula, al punto que a veces se vuelve difícil reconocerla. Dichas transposiciones adquieren en este caso un tinte particular, que requiere una atención específica. Todo traductor, como hemos dejado sentado en otro lugar (Carretero, 1997), traduce y “traiciona” –recuérdese el dicho “traduttore, tradittore”– para seguir siendo fiel. Pero, ¿a quiénes es fiel el profesor de historia?; ¿a la disciplina, o a su versión didactizada que a su vez sirve a los fines íntimos del Estado nación, aunque tenga también en cuenta los objetivos didáctico-cognitivos?
La enseñanza de la historia en la escuela suele producir una comprensión singularmente deformada o sesgada de los contenidos académicos, como con detalle iremos exponiendo a lo largo de este libro, pero que de modo general podemos calificar como anecdótica, personalista, sostenedora de mitos y glorificadora del Estado nación. Además, dicha comprensión, en sus elementos básicos, se mantiene durante toda la escolaridad y llega a constituir el núcleo de la representación adulta de la historia. Ahora bien, es muy probable que el lector con alguna experiencia o inclinación pedagógica haya advertido que el concepto de la transposición didáctica encierra una profunda paradoja, a la que el coraje intelectual de Chevallard no le ha huido, y que podemos expresar así: al simplificar los contenidos, deformamos la disciplina, pero si no lo hacemos, imposibilitamos la asimilación cognitiva e impedimos la labor didáctica.
En nuestra opinión, aquí se inscribe uno de los problemas más profundos de la enseñanza, que pone en evidencia la conflictividad del dispositivo educador y sus múltiples dimensiones. Pero sobre todo, se acaba con cualquier intento de reificar la idea de saber y sitúa el desafío del conocimiento en una nueva encrucijada, de corte comunicativo e ideológico, en la que las metáforas dejan de ser simples herramientas para convertirse en verdaderas matrices culturales.
De este modo, la educación se coloca de lleno en el mundo social, un espacio al que los contenidos “sabios” no pueden llegar sin que medie una “negociación” previa de géneros y significados, donde diversos sujetos que ocupan diferentes lugares de poder –docentes y alumnos, productores y receptores de textos y currículos– definen a un tiempo las identidades y los contenidos. Quien traduce cree conocer el lenguaje de las dos partes y se coloca como intermediario entre ellas, pero, al hacerlo, también dispone los límites de esa comprensión de acuerdo con el modo en que construye al destinatario y con las posibilidades y capacidades que le atribuye.
Decimos, entonces, que el saber escolar es construido al ser transpuesto y que tal “fatalidad” implica la inevitable construcción del objeto (“saber enseñado”) tanto como del sujeto (“alumno de X edad”), en su dimensión didáctica y pedagógica, educativa y cognitiva. Así, la investigación y la práctica didáctica han ido proponiendo diversas metodologías con el fin de que los contenidos escolares sigan una secuencia que permita al alumno una comprensión progresiva –desde el saber escolar hacia el saber académico– acompañada de un paulatino abandono de las creencias y las representaciones de los niveles educativos previos, que superen –por inercia lógica– los errores conceptuales y metodológicos.
Sin embargo, con mayor frecuencia de lo deseable, esa evolución no se produce, y los “primeros errores” persisten, anclan con fuerza en la mente y permanecen residualmente en la conciencia adulta. Porque, como sostiene Ferro, sin escatimar claridad: “No nos engañemos: la imagen que tenemos de otros pueblos, y hasta de nosotros mismos, está asociada a la historia tal como se nos contó cuando éramos niños. Ella deja su huella en nosotros para toda la existencia” (Ferro, 1981, p. 9 de la trad. cast.).
En efecto, como veremos, en la enseñanza de la historia, la mencionada contradicción entre los objetivos disciplinares (ilustrados) y los socio-identitarios (románticos) hace que en muchos casos no se respeten ni se “desarrollen” las habilidades y las capacidades que la propia didáctica asigna a la mente del niño. Por ejemplo, se enseña a los alumnos la historia patria antes de que los esquemas temporales complejos, que permiten diferenciar el pasado próximo del lejano, estén preparados para esto.10
Pasemos entonces a discutir los vínculos entre la escuela y esta red de sentidos en la que los sujetos pugnan por construir “la verdad”, “el saber” –en fin: el mundo– en sus diversas interacciones y líneas de fuerza. Porque, efectivamente, la educación y el conocimiento, como hace tanto tiempo lo anunció Aristóteles, se derivan de la política en su sentido más amplio, o si se prefiere, de aquella concepción que define al ser humano como un animal capaz de emitir sonidos, pero –y sobre todo– también de producir sentido. Este animal racional y no sólo “fónico” es el zoón politikon que la modernidad construyó como sujeto de la educación y de la ciudadanía, configurado en la escuela.