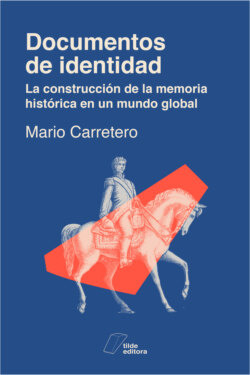Читать книгу Documentos de identidad - Mario Carretero - Страница 12
1.2 HISTORIA ACADÉMICA, ESCOLAR Y COTIDIANA
ОглавлениеEs posible plantear que existen tres representaciones del pasado, situadas de modo muy diferente en la experiencia social, del individuo y de las instituciones. Por una parte, el registro de la historia que aparece en la escuela. Por otra parte, el de la historia cotidiana, como elemento de una memoria colectiva que, de una forma u otra, se inscribe permanentemente –experiencia y formación mediante– en la mente y en los cuerpos de los miembros de cada sociedad, y articula relatos compartidos en torno de la identidad, los sistemas de valores y las creencias comunes. Por último, existe la historia académica o historiografía, que cultivan los historiadores y los científicos sociales, de acuerdo con la lógica disciplinaria de un saber instituido bajo condiciones sociales e institucionales específicas (Rosa, 1994).2
Podemos decir que estas tres representaciones son, en realidad, tres historias, tres registros que presentan versiones muy distintas en sus contenidos, y que pueden, incluso, llegar a la contradicción y al conflicto entre sí. Sin embargo, también es cierto que, sobre todo en la actualidad, es casi imposible prescindir de cualquiera de ellas para caracterizar a la otra. En efecto, conviven en la construcción del sujeto desde su acepción moderna como ciudadano, preparado para la vida pública desde la infancia e iniciado en ella por la escuela.
Más que de tres regímenes excluyentes, se trata de tres niveles de estructuración de narraciones que interrelacionados moldean diferentes dominios de la subjetividad y los enlazan progresivamente. Estos dominios subjetivos son: a) los esquemas conceptuales, causales y temporales; b) la emotividad (ambos, en relación con la articulación narrativa del sentimiento de identidad colectiva en la historia escolar); c) la producción común de la realidad (en tanto codificación del sentido de la actualidad en la forma de la historia cotidiana, que incluye cruces importantes con la comunicación mediática y los nuevos dispositivos de información), y d) la construcción del saber en relación con la institución de la historia académica (fundada en la relación entre teorías, datos, registros objetivables y posibles interpretaciones de ellos).
En síntesis: principios comunes de identidad definen la realidad y validan un saber que se encarna –y no sólo se aprende– en cada uno de los integrantes del colectivo nacional, y los obliga a tener en cuenta sus interrelaciones al subjetivar e instituir la comunidad en su experiencia vital.
Estas diferencias entre los tres registros se revelan mucho más cuando incorporamos al análisis la dimensión social en la que se ejecuta cada uno de ellos. En este sentido, reconocemos, además de los aspectos formales, diversas prácticas que se inscriben en la cotidianidad y el sentido común; precisamente, lo que Bourdieu (1979) definió como “habitus”, o sea, procesos de interiorización de lo social en los sujetos por medio de sistemas de costumbres no conscientes, algo así como una memoria imperceptible que trabaja el cuerpo sin descanso (Candau, 1998).
La historia académica tiene, aunque curiosamente los alumnos y los ciudadanos comunes suelen sorprenderse por esto, un pasado tan reciente como el de la mayoría de las ciencias sociales; un presente que la utiliza como herramienta cultural eficaz en el vasto campo de la política profesionalizada, y un futuro que se mueve entre los empiristas y su ilusión de encontrar las huellas “reales” del pasado, los narrativistas que la consideran casi un género literario más y los posmodernos que han sentenciado su caída en desgracia con el “fin de la historia”.
Pero más allá de la controversia, la historia académica aún es concebida como garante y modelo original de los contenidos escolares; por supuesto, una vez transpuesta didácticamente, de modo que pueda ser comprendida en su nuevo contexto. Como es conocido, la transposición didáctica es un concepto utilizado por algunos estudiosos de la didáctica que han analizado las relaciones entre el “saber sabio” y el “saber escolar” y han mostrado que el primero experimenta una deformación considerable al llegar a la escuela, asunto sobre el que insistiremos más adelante (véanse Chevallard, 1991; Lautier, 2003 y Tutiaux-Guillon, 2003 a y b). Vale señalar que la transposición didáctica contiene un matiz singular en el caso de los contenidos históricos: la enseñanza de la historia suele guardar una íntima adhesión emotiva a los símbolos y los relatos de la identidad nacional en detrimento del pensamiento crítico. Por ello, no podemos afirmar que la historia escolar sea precisamente la versión adaptada punto a punto de la historia académica. Y aunque se supone que ésta inicia a los niños en un camino que conducirá, in crescendo, al conocimiento de “la” historia (académica), observamos que este proceso no ocurre tan linealmente como se supondría. Más aún si evaluamos cuáles son las posibilidades de adaptar formatos y cuál es el límite en el que la trans-posición se convierte en re-posición.
Según los investigadores Arthur y Phillips, 2000; Barton y Levstik, 2004; Bruter, 2003; Prats, 2001, y Seixas, 2006, la historia escolar es mucho más y, también, mucho menos que la historia académica. Es mucho más porque incluye una gran cantidad de valores que se enlazan en una trama de relatos cuya finalidad prioritaria es la formación, en los alumnos, de una imagen positiva –triunfal, progresista, incluso mesiánica, en algunos casos– de la identidad de su nación. En efecto, sin que pasemos por alto las presuposiciones y los intereses que entran también en juego en la historia académica y en la producción científica, el caso de la escuela tiene una particularidad: es una institución oficial –no autónoma respecto del Estado–, cuya función es formar ideológica y cognitivamente3 –en ese orden de prioridades– a alumnos de muy poca edad, altamente versátiles si tenemos en cuenta que no han desarrollado aún las habilidades cognitivas para percibir la aculturación de formato histórico-académico que se les imparte. De hecho, en algunos países como España la enseñanza de la Historia comienza a los 11 o 12 años, pero en muchos otros comienza a los 6 años.
Por último, la historia popular o cotidiana parece estar emparentada con lo que suele llamarse “memoria colectiva”: esa comunidad de recuerdos o representaciones del pasado de la que diversos grupos sociales, políticos y culturales se dotan a sí mismos para armar los registros de su genealogía, tenerse en pie en el presente y defenderse de los riesgos y acontecimientos futuros, tanto en un sentido positivo como en uno negativo. La memoria colectiva suele estar repleta de héroes, mitos y ritos que dan forma a sus contenidos y, por ende, posee también una alta dosis de directivas éticas y prescripciones morales. Al igual que la historia escolar, con la que guarda una estrecha relación, establece liturgias y personajes, define quiénes son “los buenos” y quiénes, “los malos” e instituye un canon que permite a una comunidad de ciudadanos interpretar muchos de los fenómenos sociales e históricos que los rodean. Por último, dirige también los usos futuros del recuerdo y se inscribe materialmente en los cuerpos, las mentes y los ambientes humanos, así como en los museos, los filmes históricos y todas las narraciones respectivas.
En síntesis, los tres tipos de historia se corresponden con tres registros de construcción social y significativa del pasado, que incorporan la identidad colectiva en la trama vital de cada individuo. La historia escolar brinda contenidos que se estructuran como narración oficial de la experiencia del pasado común, a los que se agrega una importante carga emotiva destinada a crear identificación (con los próceres y “hombres de la patria”) y un sentimiento de lealtad y pertenencia, fortalecida por el uso de los símbolos patrios, los íconos y los himnos de la rutina escolar. La historia académica ofrece un saber institucionalizado dentro de las ciencias sociales, el cual nace y se constituye en función de los Estados nacionales, a los que aporta la garantía de legitimidad del pasado común que da lugar al desarrollo de la identidad. Por último, la historia cotidiana resignifica de modo informal parte del “saber enseñado” y parte del “saber sabio”, y lo utiliza para interpretar el presente en clave de “actualidad”.
Este libro está dedicado sobre todo a la historia escolar, que en numerosos casos recibe influencias de la historia popular y cotidiana –sobre todo, en lo referente a lo que los alumnos finalmente piensan de sus contenidos, reciclados según diversos formatos de la industria del entretenimiento y la comunicación– y que guarda una estrecha y compleja relación con la historia académica. En primer término, el libro intenta formular algunos de los problemas que se producen en esta suerte de ménage à trois, que tantas veces se han dado por esclarecidos cuando, en verdad, apenas podemos empezar a visualizarlos acertadamente.