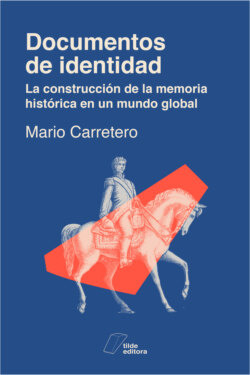Читать книгу Documentos de identidad - Mario Carretero - Страница 7
PRÓLOGO
ОглавлениеJosé ÁLVAREZ JUNCO1
Si en los últimos años ha habido un tema manoseado hasta el aburrimiento, ha sido sin duda el de la “historia y memoria” (también conocido como “memoria histórica” o “memoria colectiva”). Sobre él se han lanzado a opinar, en muchos casos más guiados por la ligereza que por la reflexión, desde historiadores hasta analistas de la actualidad política, pasando por juristas especializados en la reparación de agravios pretéritos. Por eso merece la bienvenida un libro como éste, no sólo nacido de larga reflexión y estudios empíricos, sino que además enfoca la cuestión desde un ángulo nuevo: desde la psicología y la pedagogía. Aunque, a decir verdad, combina –y con gran acierto– estas dos perspectivas con los hallazgos recientes que sobre el tema nacional nos ofrecen la ciencia política y la historia.
La idea fundamental sobre la que se articula este libro es la distinción –y la conflictiva convivencia– entre la “historia escolar” y la historia entendida como disciplina que aspira al conocimiento científico del pasado. Esta última es un conjunto de saberes sobre la vida pretérita de la humanidad construido a partir del paradigma racionalista ilustrado. Aspira, por tanto, a alcanzar y trasmitir unas verdades asépticas, objetivas, desprovistas en principio de carga moral. Su finalidad ideal, en caso de ser usada en la escuela, sería desarrollar habilidades cognitivas.
Lo que se enseña en la escuela, en cambio, bajo el nombre de “historia” es un relato construido dentro del paradigma romántico, en el que domina la dimensión afectiva. Su finalidad es construir una identidad colectiva estable, crear un espacio de pertenencia sólido en el que los futuros ciudadanos se sientan acogidos y reconfortados. Es, por eso, un relato narcisista destinado a suscitar adhesión emocional a lo nuestro (en los últimos dos siglos, a nuestra nación, legitimadora de nuestro Estado –el patrón, por cierto, de la escuela–). Para explicar gráficamente la función de esta historia escolar, Mario Carretero usa la parábola del espejo de la madrastra de Blancanieves: como el espejo mágico, el relato escolar confirma a quien le pregunta que no tiene rival entre las bellezas del reino. Es un diálogo de fuerte carga emotiva, por la amenaza implícita que contiene: que el espejo pueda responder un día que ha aparecido una beldad superior. En ese caso, será preciso tomar las armas (dialécticas, en principio) y destruir de inmediato a la rival, una rival que puede ser interna (un relato que sirva de base a una identidad regional alternativa a la nacional) o externa (una historia nacional vecina).
Esto explica que la enseñanza de la historia sea un asunto tan polémico, tan cargado políticamente. Explica también el desprecio y la hostilidad que se profesan mutuamente las historias escolares de los diversos países (un tema que la Unión Europea debería plantearse algún día). Cuando comparamos los relatos escolares de naciones vecinas nos encontramos los más tajantes contrastes: actos que unos describen, en tono indignado, como opresivos o criminales son ignorados o borrados por los de al lado, descendientes de quienes los cometieron, cuando no abiertamente exaltados como gloriosos. Pensemos en la Inquisición o la colonización americana, en el caso español.
Por eso escribe Carretero que la historia escolar es “un búnker donde los grandes relatos nacionales se siguen cociendo y reproduciendo, con los mismos condimentos, gestionando para las nuevas generaciones memorias ideológicamente sesgadas a costa de poder proseguir con la epopeya histórica (en la cual la propia escuela sienta aún su poder simbólico y su legitimidad como agente de emancipación y progreso)”. Los intentos de revisión de este modelo histórico-pedagógico emprendidos recientemente han dado lugar a acaloradas polémicas públicas, que Carretero estudia en países tan distantes y diversos como los Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, México o España. Es lógico que el intento de desplazar a quienes dominan el relato histórico haya sido un aspecto esencial de las pugnas político-culturales contemporáneas.
La posibilidad de conciliar esta historia escolar con la científica es muy escasa, por no decir que abiertamente nula. Porque el fundamento de la nación, como explicó hace más de un siglo Renan, es la deformación de la verdadera historia. “El progreso de los estudios históricos –escribió este autor en un momento de especial lucidez– es, muchas veces, un peligro para la nacionalidad, mientras que el olvido, e incluso el error histórico, son los factores esenciales en su creación”. Y no sólo porque se exalten, oculten, inventen o maquillen ciertos episodios del pasado, sino porque la finalidad primordial de la historia enseñada en las escuelas es crear espacios estables, refugios firmes e inconmovibles; y si hay algo que la auténtica historia enseña, algo a lo que podamos llamar una “ley científica” deducida del estudio del pasado de la humanidad, es, precisamente, lo contrario: el cambio, la constante mutabilidad de lo humano. Los individuos educados en la historia escolar, incluso si en su edad adulta se interesan por la historia seria o reflexionan en profundidad sobre los cambios que les toca vivir, es difícil que, en el fondo de sus corazones, dejen de creer que, a pesar de tantas mutaciones, algo “esencial” permanece en su sociedad.
Lo interesante, y lo desesperante, no es que estas dos modalidades de historia, la científica y la escolar, sean incompatibles, porque eso se resolvería eliminando una de ellas (y no necesito decir cuál borraría yo de un plumazo), sino que ambas cubren objetivos o satisfacen necesidades valiosas, y hasta indispensables, para la sociedad. La comprensión racional del pasado es, simplemente, tan importante como cualquier otro avance en el conocimiento científico básico. Pero la existencia de una “memoria colectiva” que elabore y digiera los conflictos vividos en común y articule un relato sobre el grupo humano en el que vivimos –interiorizado y compartido por el conjunto de los ciudadanos– alrededor de valores útiles para el presente y el futuro es, sin duda, uno de los fundamentos más sólidos de la cohesión social.
También es interesante, y no menos desesperante, comprobar que, puestos a competir, quien gana la batalla es la historia escolar. Como escribe Carretero, los objetivos románticos tienen una notable y probada ventaja sobre cualquier otro, incluidos los cognitivos; colocados ante la disyuntiva racionalidad/irracionalidad, se comprueba “la repetida victoria de la irracionalidad”. Lo cual contrasta, según el autor de este libro, con la escasa atención que los pedagogos han prestado a este tema, situación equiparable, para él, a “la subestimación que el fenómeno del nacionalismo tuvo dentro del campo del propio pensamiento político, donde, pese a la consciencia de su fuerza inmediata desde el siglo XIX, se creyó mayormente que desaparecería de modo lógico, progresivo e inevitable, debido al carácter cosmopolita de la economía de mercado”.
Es cierto. Hace unos años, estando el Partido Popular en el gobierno español, sus ideólogos quisieron propagar aquello del “patriotismo constitucional”, a favor del cual incluso aprobó una ponencia en un congreso del partido. Tomado literalmente, y aceptando que quienes lo aprobaron creían realmente en lo que defendían, se suponía que la unión o comunidad espiritual entre los ciudadanos integrantes de nuestra actual unidad política no debía fundamentarse en rasgos étnicos ni mitos legendarios, sino girar en torno a la idea de la convivencia en libertad, del respeto a las distintas culturas, dentro de la común sumisión a unas mismas leyes e instituciones. No era una mala sugerencia, y mejor aún era que la hiciera suya la derecha española, tradicionalmente tan intransigente defensora de la identidad cultural heredada. Pero no tuvo éxito. Era un discurso políticamente correcto, pero demasiado frío. El alimento preferido de un patriotismo vigoroso es una buena dosis de emoción nacionalista. La gente tiene necesidad de pertenecer a algo, de sentirse orgullosa de esa pertenencia, de autoensalzarse y menospreciar, si es posible, al de al lado. Alguien dirá que es un impulso gregario un tanto infantil, en definitiva inocuo, y hacia el que, en definitiva, deberíamos mostrar tolerancia. Pero no es cierto. Lejos de ser inocuo, es muy peligroso. Hace unos años, Amin Maalouf publicó un inolvidable estudio sobre estos procesos de formación identitaria basados en una memoria emocional, fuertemente aglutinante, reivindicativa y resentida. Lo tituló “Identidades asesinas”.
Este tipo de identidad entra, por otra parte, en radical contradicción con nuestra realidad actual, tan posnacional y multicultural. El problema de la enseñanza de la historia hoy día es, en palabras de Carretero, “la dificultad de conciliar lógicas y sistemas de valores que se oponen crecientemente: el de una épica nacional/particular y el de una ética global/universal”. La Paz de Westfalia, que acabó a mediados del siglo XVII con las Guerras de Religión, se basó en el principio cuius regio, eius religio: en cada unidad política habría una sola religión, la del príncipe; esa norma, aplicada también a la lengua y el resto de la cultura, ha sido la base del orden de los Estados-naciones que ha regido el mundo hasta, prácticamente, ayer. Pero es justamente lo que hoy ha entrado en crisis radical. Y de ahí el dilema actual de la enseñanza de la historia: “cómo evitar la contradicción entre los valores de una nueva ética planetaria que recupera –discursivamente– la prioridad de lo universal y los de una ética nacionalista que da prioridad a lo particular”.
Otro inconveniente, o una limitación más, del relato escolar es que no admite un reconocimento honrado de los errores, o de los crímenes, cometidos por nuestros antepasados (en ocasiones contra los vecinos, pero otras veces contra una parte de nuestra misma sociedad). Este es otro de los temas del libro que el lector tiene entre las manos: la divergencia entre una buena conciencia colectiva, vinculada a una memoria de progreso, heroísmo y libertad, y una memoria crítica o realista, que nos obligaría a reflexionar sobre aspectos sucios del pasado (por poner esta vez ejemplos no españoles, sino de la actual primera potencia mundial, podríamos mencionar la actuación norteamericana en Vietnam o en Hiroshima y Nagasaki). El relato escolar, dirigido a proporcionar certidumbres (históricas) y satisfacciones (morales), no puede incluir esos aspectos tan dudosamente honorables; la historia científica, que sí los incluye y los analiza, se enfrenta de manera intolerable con tan arraigadas certidumbres y satisfacciones.
Como se ve, este libro de Mario Carretero no se limita a tratar de la historia escolar. Trata también de la forma de integrar en el relato que se enseña en la escuela la heterogeneidad cultural del mundo actual o los acontecimientos conflictivos de nuestro pasado reciente. Hay además capítulos dedicados a otros acontecimientos y prácticas escolares, como los juramentos a la bandera o la celebración de fiestas patrias. Este prologuista nunca ha tenido ocasión de asistir a esas tiernas escenas, que se repiten diariamente en países como Argentina o los Estados Unidos, de niños izando la bandera y cantando el himno nacional. Imaginadas desde la España de hoy, resultan bastante chocantes. Pero es que la manera más eficaz de captar la irracionalidad de estas prácticas y creencias es verlas desde fuera (que es lo que hace este libro, y es otra de sus virtudes). Sólo cuando nos enteramos de los desatinos y simplezas que estudian y absorben los niños de otros países se abre la posibilidad de que caigamos en la cuenta de los propios.
Por mi parte, mi mente guarda grabado con fuerza, si no con nitidez, el momento en que oí contar por primera vez el heroico final de los numantinos (puede que fueran los saguntinos) ante los malvados extranjeros que los asediaban. Aunque no había por entonces clases nocturnas, mi recuerdo es que había caído ya la noche e iluminaba la clase una de aquellas tristes bombillas de no más de 25 watios. Una negrura muy acorde con la de mi espíritu mientras imaginaba la escena de una gran hoguera en medio de la plaza del pueblo, a la que los guerreros iban arrojando las joyas, los muebles, los cuerpos de niños y mujeres a los que previamente habían traspasado con la espada, para finalmente matarse unos a otros, a fin de que el enemigo triunfante no pudiera capturar esclavos ni enriquecerse con botín alguno. Es que los españoles, concluía el profesor, somos así: preferimos morir antes que ser esclavos. Todos sentíamos horror, pero también orgullo, y decidíamos internamente que algún día haríamos lo propio si la ocasión se presentaba. También podría hablarles de la asignatura “Formación del Espíritu Nacional”, cuya razón de ser no acababa de comprender, porque me parecía una mera repetición de la clase de Historia. Alguno me dirá que ahí se podía detectar ya una precoz afición mía por la historia. No es cierto. Ni una ni otra cosa eran historia; las dos eran “relato escolar”. Este libro de Mario Carretero lo explica muy bien.
En conclusión, ¿cómo salir del atolladero en que se encuentra la enseñanza de la historia en la escuela? O, según la batería de preguntas que se plantea el autor de este libro, “¿qué otras historias podría o debería contar [la escuela]?, ¿cómo es posible establecer relaciones de continuidad entre el pasado y el presente?”; “¿quién habla a través de la voz de los textos y del currículo?, ¿quién más quiere hablar y ser escuchado?, ¿puede la escuela brindarles un espacio a esas nuevas voces?”; “¿cómo puede la escuela transmitir historias que entran en contradicción con las narraciones nacionales que la legitiman también a ella como institución socializadora?”.
No es fácil imaginar soluciones. Quizás la propuesta más sensata sea dejar de enseñar historia en la escuela, dada la imposibilidad de contar a los niños relatos que no sean de buenos y malos. Otra alternativa es mantener la asignatura, pero cambiarla de nombre y que pase a llamarse “Mitos y leyendas patrias”; historia, de verdad, ya la estudiarán cuando sean mayores. Aunque, si no hay más remedio que mantenerla y llamarla historia, quizás podamos pensar en inventarnos otros mitos, que al menos sean auténticamente inocuos o escasamente dañinos. Podríamos pensar, por ejemplo, en volver al paradigma ilustrado y, tomando como sujeto a la humanidad en lugar de la nación, enseñar un relato basado en la idea del progreso, y explicar cómo el género humano ha ido paulatinamente superando la miseria, la opresión, la violencia y la injusticia, lo que le permitirá acabar algún día alcanzando unos niveles de bienestar y libertad que convertirán a las sociedades del futuro en auténticos paraísos terrenales. Es también un cuento de hadas, pero al menos no hace daño a nadie, no se dirige contra ningún grupo étnico ni ningún vecino; y sus posibles efectos moralizantes, si llegara a tenerlos, irían en el buen sentido.
1. Catedrático emérito de Historia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid.