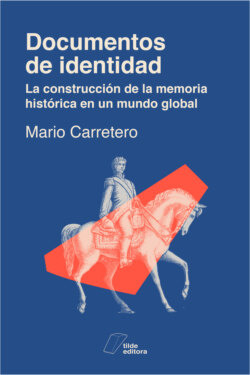Читать книгу Documentos de identidad - Mario Carretero - Страница 11
1. TRES SENTIDOS DE LA HISTORIA 1.1 LA PRESENCIA DEL PASADO
ОглавлениеPartimos de un hecho tan habitual como contradictorio, tan obvio como imperceptible, tan inofensivo como peligroso y amenazante, al menos en ciertas circunstancias. Nos referimos a la comprobación de que si bien parecemos cómodamente instalados en el más atemporal presente, en realidad el pasado nos rodea (como lo mostró magistralmente Lowenthal, 1985). Por su parte, el futuro nos acecha, pero está tan consustanciado con el pasado que a menudo es indistinguible, aunque resulte una paradoja. Así, el pasado está ubicado en todos los espacios, públicos y privados; omnipresente al punto que no lo distinguimos, tan expuesto a la mirada que escapa al orden de lo visible. Sin darnos cuenta, rozamos su rostro en el de los héroes estampados en el papel moneda, acariciados por todos, doblados, ajados de tanto circular de mano en mano, testigos de transacciones comerciales, de intercambios de efectos y de afectos.
Su presencia merodea en las calles de la ciudad y le pone nombre a cada esquina –en algunos lugares intenta escapar a esa omnipresencia designando las calles y las avenidas con números–, nos regala el eco de algún recuerdo bautizando una plaza ignota y, por si acaso pasó inadvertido, insiste en hacernos señas de piedra o bronce desde un monumento cuya significación nunca hemos llegado a conocer en detalle. En nuestra casa, nos saluda sibilinamente desde un calendario marcado con fechas conmemorativas, festejos o recuerdos, aunque no sepamos bien de qué. Y, cuando abrimos el periódico, encendemos la radio o el televisor, hace su entrada –grandilocuente y multifacético– en las voces más diferentes, porque todos hablan en su nombre; se mete en nuestros dormitorios o en la mesa familiar y es convocado para atestiguar, testaferro y garante de la verdad y la mentira, en la salud y en la enfermedad, como un cónyuge respecto del cual se proclama la última lealtad: “hasta que la muerte nos separe”.
Nuestro personaje es un ser de muchas caras y a menudo cambia de nombre. Cuando lo hace, como los actores consumados, cambia también de personalidad. Uno de esos nombres es “historia”. Esta cara del pasado, si se nos permite la expresión, es coqueta y seductora, hasta el travestismo si es necesario. En los momentos más difíciles, realza sus facciones y sus gestos, construye en sus signos la belleza. Otras veces, elige la figura de una anciana dama, vital y sabia, que con su aura otorga prestigio a todo lo que el tiempo ha marcado. Así, dicha dama añeja ideas, convierte su expresión en clásicos, distingue monumentos y asimila lo auténtico a lo antiguo, lo arcaico a lo esencial y lo joven a lo inacabado.
Como se sabe, la historia es alabada, al menos, desde el Romanticismo, momento en el que la modernidad parió el futuro –un hijo varón al que bautizó “progreso”–; fue entonces cuando el pasado tomó forma de mujer: la seductora historia, que invita a descubrir una y otra vez los enigmas de su inquietante figura, en sus sombras tantas veces elogiadas por hombres de antorcha en mano.
Las luces de la Ilustración no alcanzaron a develarla. Ni siquiera los focos ni las tecnologías visuales de las sociedades postindustriales, con sus poderes eléctricos y electrónicos, lograron sortear la ubicuidad de su encanto, traducir sus matices binariamente a los lenguajes digitales. Han podido, a lo sumo, reciclarla para los catálogos y los itinerarios de las renovadas industrias de la guerra, el entretenimiento y el turismo (¿por quién, si no por ella, trasladarse a Roma o a México, equipados con una cámara fotográfica y de video que documenten la excitante experiencia y la incorporen a las otras historias, las personales bitácoras de viaje?).
Es procesada y representada ostensiblemente por los políticos cuando afirman, por ejemplo: “la Historia me juzgará”, esperando, obviamente, que Clío sea no sólo benevolente, sino magnánima.1 Este desideratum –que la compromete como interlocutora ambigua, privilegiada, pero sin voz propia– ha sido pronunciado por numerosos protagonistas del arte de la política, de uno y otro signo, en muy diferentes momentos, lo cual muestra en realidad que ese inexorable juez del pasado, contra toda lógica o interpretación semántica, se halla en realidad en el futuro.
Especularmente, esta interpelación es repetida por los ciudadanos comunes, sujetos que han sido primero debidamente alfabetizados y escolarizados, imputables bajo ley escrita y el derecho común, luego electores y representados (no sólo “ilustrados”). Es que la historia, que se lega de generación en generación, no debe ser ignorada. Existe “algo” que lleva a conservar sus restos en la memoria colectiva, aun más profundamente que los de la propia vida personal. ¿Qué población, por pequeña que sea, no presume de su pasado, ese valor que hace de su existencia algo vigente? ¿Cómo no respetar las tradiciones y el “peso de la historia”, que se erige como prueba consistente de la “verdad” identitaria de cada grupo cultural o religioso, ya no digamos “nacional”?
“Registro”, “raíces”, “legado”, “tradición”, “memoria” son algunas palabras que dan cuenta de variadas estrategias de atesoramiento del pasado y, también, de los procesos de selección y estructuración orgánica de los recuerdos mediante un filtro que impide la permanencia de algunos bastiones incómodos, mientras intensifica la importancia de otros. En definitiva, la historia parece ser muy eficaz para hacernos sentir miembros del grupo con el que compartimos “algo”, que por regla general está formulado en un relato primigenio; además, ese mismo relato nos separa de aquellos que no pertenecen al grupo. La historia –esa versión femenina del pasado– es, por lo tanto, el instrumento privilegiado para discriminar entre “nosotros” y “los otros”, instancia en la que se construye una identidad relacional.
Este libro trata acerca de una de las formas en que a la historia se le otorgan sentidos que la hacen apta para ser consumida por el ciudadano. En particular en la escuela –bajo la educación obligatoria y gratuita, consagrada internacionalmente como uno de los Derechos del Niño– la transmisión de narraciones forma el sentimiento de pertenencia de los “cachorros” a una “manada” más amplia que la propia familia directa: su grupo, su nación y hasta su patria. Mostraremos ciertos mecanismos mediante los cuales los diversos grupos sociales construyen relatos históricos de manera selectiva y particular –incluso sesgada y oportunista–, que ponen en juego los usos pragmáticos de la memoria y su conveniencia para garantizar posiciones del presente.
Nos interesa particularmente conocer el camino que transitan las representaciones históricas del pasado entre los dispositivos de propagación formales –como la escuela– e informales –como museos, efemérides, canciones, monumentos y otros– así como su interiorización en la mente de cada individuo en la forma de la primera persona plural inclusiva: el colectivo “nosotros” del grupo nacional.