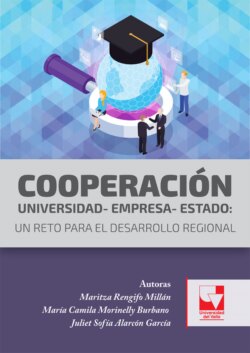Читать книгу Cooperación Universidad - Empresa - Estado - Maritza Rengifo Millán - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3 TERCERA MISIÓN EN LAS UNIVERSIDADES DE LATINOAMÉRICA
ОглавлениеEl importante impulso que tuvieron las relaciones entre la universidad y la empresa hacia los años 90, permitió que se tornaran formales e institucionalizadas (Bernheim, 2003). En atención a esta institucionalización que refuerza los vínculos Universidad-Empresa- Estado, se crean las oficinas de relaciones con la comunidad o de extensión o educación continua en la universidad, se prestan servicios de asesorías y consultorías, y, así mismo, surgen los certificados de innovación (Dridi y Crespo, 1999) y se multiplican los centros de excelencia y de nuevas tecnologías.
Las Instituciones de Educación Superior, el sector productivo y el Gobierno son los actores principales en la dinámica de la relación universidad con la empresa y el Estado. Esta relación ha significado acercar a docentes e investigadores a las realidades de las distintas organizaciones sociales y del sector productivo, para encontrar, por medio de proyectos articulados de investigación, soluciones prácticas e innovadoras (Schmookler, 1996) encaminadas a mejorar la productividad, competitividad, satisfacción y calidad de vida de la comunidad.
En Europa son financiados, por los Gobiernos y las empresas, programas que apoyan redes promotoras de vínculos entre universidad y empresa, lo que promueve la cooperación universitaria e intercambio estudiantil, ejemplo de ello es el Programa Sócrates (Bernheim, 2003).
En Estados Unidos está muy arraigada la colaboración entre la empresa y la universidad, pues se encuentra en juego la globalización que ha sido el motor de su economía. Ejemplo de ello es el Centro Estatal de Manufactura Avanzada (CCAM), un centro de investigación aplicada que acelera el proceso de transformación de la investigación en innovación, a través del acercamiento entre empresas de clase mundial y universidades fundamentadas en la investigación, para trabajar en un entorno colaborativo con acceso a herramientas y equipos avanzados para el desarrollo de proyectos de alta tecnología, con el propósito de maximizar el retorno de la inversión en investigación y entregar soluciones innovadoras a la velocidad de la industria (CCAM, s.f.).
En Canadá, las políticas de los diferentes gobiernos provinciales y el federal impulsan los programas de formación profesional y los centros de excelencia o grupos-laboratorio. El gobierno canadiense inició, a partir de 1982, un programa de adaptación de la mano de obra, cuyos criterios de financiamiento son cada vez más exigentes, con una formación sobre medida y negociados entre la universidad y la empresa.
Algunos ejemplos de estas asociaciones, según lo exponen Vega et al. (2011) son: en Estados Unidos y Canadá la Association of University Technology Managers (AUTM); en el Reino Unido, la Association for University research and Industry Links (AURIL); Curie en Francia; en España la Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (RedOTRI) y en Italia la Network per la Valorizzazione dellaricerca Universitaria (Netval). Incluso, se han creado redes mucho más amplias, como el caso de ProTon Europe, que vincula diversas asociaciones nacionales en el ámbito europeo.
Relacionado con el modelo normativo de la universidad moderna, una de las características del perfil de la universidad en transformación es lograr universidades vinculadas con el entorno productivo (Crespo y Fave-Bonnet, 2003; Rengifo, 2015). En América Latina, si bien las políticas de ciencia, tecnología e innovación desde los años 90 se han orientado al establecimiento de regulaciones y mecanismos que propicien el relacionamiento de los actores, estos no han logrado el impacto esperado, ya que los vínculos aún son débiles y los actores están poco articulados, en parte explicado por la deficiencia de un análisis previo de las características propias del entorno para identificar factores facilitadores de su consolidación, que correspondan a las capacidades científicas y productivas (Scoponi et al., 2016; Vega et al., 2011).
A mediados del Siglo XX, en América Latina el Movimiento de Reforma Universitaria (MRU) condujo a la definición de la universidad latinoamericana como una entidad de “democratización y de reforma social, guiada por las actividades de enseñanza, investigación y ‘extensión’” (Castro y Vega, 2009), lo cual acentúa su carácter social y el deber de colaboración con los sectores con mayores necesidades, a través de la difusión cultural y la asistencia técnica. Las implicaciones que este movimiento tuvo en la concepción de la universidad latinoamericana han dado lugar a que autores como Arocena y Sutz (2005) lo consideren una primera “revolución académica” en esta región.
En estos términos, la concepción de la tercera misión, o también denominada extensión, presenta en Latinoamérica matices distintos con respecto a las conceptualizaciones surgidas en países desarrollados. Como lo plantean Castro y Vega (2009):
Mientras que en el Norte la “tercera misión” impulsa a las universidades a participar de forma directa en el desarrollo económico de su región a través de una vinculación más estrecha con el sector productivo, en América Latina la adopción de la “extensión” como actividad académica llevó a las universidades a participar más activamente en el desarrollo social de los pueblos, cubriendo, no pocas veces, los vacíos dejados por un Estado deficiente. (p.74)
En síntesis, ante el fomento de las relaciones Universidad-Empresa (RUE) e incorporación de la tercera misión, esta filosofía tradicional, que aún tiene derivaciones, ha generado tensiones y resistencias en el interior de las relaciones, que han impedido la conversación entre representantes de las empresas, quienes guardan interés por la apropiación del conocimiento y su explotación comercial, y los representantes de la universidad, quienes resaltan el dominio público del conocimiento, generando desconfianzas y falta de voluntad para la realización de trabajo colaborativo.
Por otro lado, las características de los agentes empresariales también han impedido el fortalecimiento de las relaciones con la Universidad, puesto que, según lo expresa Vega et al. (2011), la estructura económica, con predominio de sectores tradicionales de bajo contenido tecnológico, “no favorece la demanda empresarial de conocimiento universitario y no contribuye al establecimiento de intereses comunes entre el sistema de investigación público y el sector productivo […] no tienen la capacidad interna necesaria para absorber el conocimiento universitario” (p.117).
De acuerdo con lo mencionado, se concluye que las condiciones del contexto, características de las empresas y retos que la universidad latinoamericana enfrenta, tales como escases de financiación para la consolidación de una infraestructura científico-tecnológica, el rezago de universidades privadas para el fortalecimiento de la misión de investigación, entre otros, podrían dar lugar a una universidad consultora, que lleve a cabo actividades rutinarias para el sector productivo, visto como fuente alterna de financiación (Vega et al., 2011), en lugar de una universidad emprendedora que forme parte activa de la transformación de su contexto.