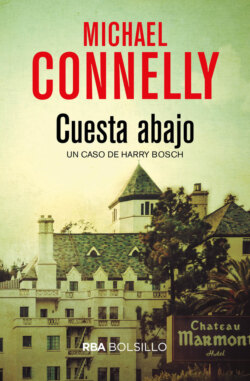Читать книгу Cuesta abajo - Michael Connelly - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеBosch indicó a Chu que condujera hasta Panorama City.
—Ya que estamos por aquí —dijo—, aprovecharemos para hacerle una visita a Clayton Pell. Si es que Pell está donde se supone que está.
—Pensaba que el caso Irving tenía prioridad —apuntó Chu.
—La tiene.
Bosch no dio más explicaciones. Chu asintió, pero en aquel momento tenía otra cosa en la mente.
—¿Y si comemos algo? —sugirió—. Hemos estado trabajando durante la hora del almuerzo y estoy muerto de hambre, Harry.
Bosch se dio cuenta de que él mismo estaba hambriento. Miró el reloj y vio que eran casi las tres.
—La casa de acogida está al final de Woodman —explicó—. En la esquina de Woodman con Nordhoff antes había un vendedor ambulante que hacía unos tacos muy buenos. Hace unos años me tocó comparecer en una vista en los juzgados de San Fernando y mi compañero y yo íbamos todos los días a comprarle unos tacos. Es un poco tarde, pero con algo de suerte igual sigue allí.
Chu era más o menos vegetariano, pero la comida mexicana le gustaba.
—¿Sabes si ese vendedor sirve burritos rellenos de judías?
—Lo más probable. Y si no, tiene tacos con gambas. Lo sé porque los he probado.
—Me parece buena idea.
Pisó el acelerador a fondo.
—¿Te referías a Ignacio? —preguntó Chu al cabo de un momento—. Cuando mencionaste a ese compañero tuyo, quiero decir.
—Sí, era Ignacio —respondió Bosch.
Bosch meditó sobre la suerte de su anterior compañero de trabajo, al que habían asesinado en una de las trastiendas de un mercado de alimentos dos años atrás, en el curso de la investigación en la que Harry y Chu se conocieron. Los dos actuales compañeros guardaron silencio durante el resto del trayecto.
La casa de acogida asignada a Clayton Pell se hallaba en Panorama City, un enorme barrio situado en el centro geográfico del valle de San Fernando. Surgido de la prosperidad y el entusiasmo de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, fue el primer distrito de planificación integral construido en Los Ángeles y sustituyó los kilómetros y kilómetros de naranjos y pastos por una interminable sucesión de casitas prefabricadas y pequeños edificios de pisos que pronto se convirtieron en emblemáticos del valle. Ubicado entre las cercanas fábricas de General Motors y la empresa cervecera Schlitz, su desarrollo supuso la culminación de la utopía basada en el automóvil característica de Los Ángeles. Un empleo para cada hombre y un trayecto diario de ida y vuelta en coche. Un garaje en cada casa. Cada casa con vistas panorámicas a las montañas que rodeaban el distrito. Un distrito al que solo podían acceder los ciudadanos blancos y nacidos en Estados Unidos.
Por lo menos, eso era lo que se publicitaba en 1947, cuando se estableció la retícula urbana y las parcelas salieron a la venta. Sin embargo, con el paso de las décadas desde el inicial momento de gloria en que fue cortada la cinta de la comunidad del futuro, tanto General Motors como Schlitz habían trasladado sus fábricas a otros lugares, al tiempo que las vistas de las montañas se habían visto empañadas por la contaminación. Las calles empezaron a encontrarse atestadas de tráfico y de personas, la criminalidad fue aumentando de forma sostenida y la gente empezó a vivir en muchos de aquellos garajes. En las ventanas de los dormitorios se instalaron rejas de hierro, y en las antaño amplias y acogedoras entradas a los jardines interiores de los edificios de pisos ahora había puertas de seguridad. Las pintadas señalaban los territorios de las pandillas de delincuentes y, al final, el nombre de Panorama City, que antes representaba un futuro tan esplendoroso y sin limitaciones como las vistas de trescientos sesenta grados, hoy más bien resultaba una ironía cruel. Los residentes en varios puntos del, en otro tiempo, orgulloso nirvana suburbano ahora hacían lo posible por salir de allí y escapar a los cercanos vecindarios de Mission Hills, North Hills y hasta Van Nuys, para no tener nada que ver con Panorama City.
Bosch y Chu estaban de suerte. La furgoneta de los tacos La Familia seguía estacionada en la esquina de Woodman con Nordhoff. Chu encontró espacio para aparcar tan solo un par de automóviles más atrás. Salieron del coche. El vendedor estaba limpiando el interior de la furgoneta y guardándolo todo, pero se prestó a servirles. No le quedaban burritos, por lo que Chu pidió unos tacos con gambas mientras Bosch se decantaba por la carne asada. El hombre les pasó un frasco de plástico con salsa a través de la ventanilla. Pidieron sendos refrescos de piña para regarlo todo, y el almuerzo les salió por un total de ocho dólares. Bosch entregó un billete de diez al vendedor y le dijo que se quedara la vuelta.
No había más clientes, por lo que Bosch se llevó el frasco con salsa al coche. Harry tenía claro que toda la gracia de los tacos comprados en la calle estaba en la salsa. Comieron de pie, a uno y otro lado del capó, cuidando de no mancharse la ropa de salsa o grasa.
—No está nada mal, Harry —dijo Chu, con un gesto de aprobación mientras comía.
Bosch asintió. Tenía la boca llena. Finalmente se tragó la comida y puso más salsa en su segundo taco. Luego pasó el envase de plástico a su compañero situado al otro lado del capó.
—La salsa está muy rica —observó Harry—. ¿Has probado los platos de la furgoneta El Matador, en East Hollywood?
—No. ¿Dónde está?
—En la esquina de Western con Lex. Esto está bueno, pero yo diría que los mejores tacos son los de El Matador. Claro que ese vendedor solo trabaja por la noche, y no se puede negar que por la noche todo sabe mejor.
—¿Nunca te ha parecido curioso eso de que Western Avenue se encuentre en East Hollywood? ¿Que el oeste se encuentre en el este?
—Nunca lo había pensado. Pero, bueno, la próxima vez que andes por allí después del trabajo, acércate a El Matador. Y luego me cuentas.
Bosch se dio cuenta de que no había visitado la furgoneta de El Matador desde que su hija se había ido a vivir con él. Por entonces se decía que comer de pie junto al coche y comprar la comida en furgonetas callejeras no era lo más adecuado para ella. Pero las cosas seguramente eran distintas en esos momentos. Se dijo que a su hija quizá le gustaría.
—¿Qué vamos a hacer con Pell? —preguntó Chu.
Devuelto a la realidad del presente, Bosch explicó que por el momento no quería revelar su verdadero interés en Clayton Pell. En ese caso había demasiados puntos oscuros. Lo primero que quería establecer era que Pell vivía donde se suponía que lo hacía, observarlo de cerca y, de ser posible, charlar un rato con él sin despertar las sospechas del delincuente sexual.
—No va a ser fácil —dijo Chu todavía con la boca llena.
—Tengo una idea.
Bosch desgranó su plan, después hizo una pelota con el papel de aluminio y las servilletas de papel, y la tiró a la papelera situada en la parte posterior de la furgoneta de los tacos. Devolvió el frasco con salsa al mostrador tras la ventanilla y se despidió del taquero con un gesto de la mano.
—Muy sabroso.
—Gracias.
Chu ya estaba sentado al volante cuando entró en el coche. Dieron media vuelta y enfilaron Woodman otra vez. El teléfono móvil de Bosch vibró y Harry miró la pantalla. El número correspondía a las oficinas centrales del cuerpo de policía, pero Bosch no lo reconoció. Respondió a la llamada. Era Marshall Collins, el responsable de la unidad de relaciones con los medios de comunicación.
—Inspector Bosch, estoy haciendo lo posible por mantenerlos a raya... Pero vamos a tener que hacer un anuncio en relación con el caso Irving antes del final del día.
—Por el momento no hay nada que anunciar.
—¿No puede proporcionarme algo? He recibido veintiséis llamadas. ¿Qué voy a decirles?
Bosch lo pensó un momento y se preguntó si sería posible utilizar de algún modo a los medios de comunicación para facilitar la investigación.
—Dígales que la causa de la muerte sigue bajo investigación. El señor Irving cayó desde la terraza de su habitación en el séptimo piso del Chateau Marmont. Por el momento no se sabe si ha sido un accidente, un suicidio o un homicidio. Se ruega que quien disponga de información sobre las últimas horas del señor Irving en el hotel o antes contacte con la Brigada de Robos-Homicidios. Etcétera, etcétera, ya sabe usted cómo formularlo.
—Entonces, por el momento no hay sospechosos.
—Eso no lo diga. Porque entonces significa que estoy buscando a sospechosos. Todavía no hemos llegado a ese punto. No sabemos qué es lo que ha pasado y vamos a tener que esperar al resultado de la autopsia y a reunir nuevos datos sobre el caso.
—De acuerdo, entendido. Es lo que vamos a decir.
Bosch colgó el móvil y dio algunos detalles de la conversación a Chu. Cinco minutos después llegaron ante los apartamentos Buena Vista. Era un edificio de dos pisos con un patio en su centro con imponentes puertas de seguridad y profusión de letreros instando a los desconocidos a mantenerse alejados. Los abogados en busca de clientes no eran bienvenidos, y los niños también tenían vetado el acceso. Protegido por una cubierta de plástico transparente, en la entrada enrejada había un anuncio que indicaba que el edificio albergaba a delincuentes sexuales en libertad condicional o vigilada y sometidos a tratamiento de forma continuada. La gruesa hoja de plástico aparecía rayada y ensuciada por los numerosos intentos de cubrirla con pintadas.
Bosch pulsó el timbre situado a la altura del codo y en una pequeña abertura en la verja de entrada. Esperó hasta que una voz de mujer respondió:
—¿Quién es?
—Cuerpo de policía. Tenemos que hablar con la persona que lleva todo esto.
—Ha salido.
—Entonces supongo que tendremos que hablar con usted. Abra.
Al otro lado de la verja había una cámara situada a suficiente distancia para dificultar el vandalismo. Bosch volvió a meter la mano por la pequeña abertura y exhibió su insignia de policía. Pasaron unos segundos y la cerradura de la entrada vibró. Chu y Bosch entraron.
Tras pasar por una especie de túnel de acceso llegaron al patio central. Al situarse otra vez bajo la luz del día, Bosch vio a varios hombres sentados en círculo en unas sillas. Una sesión de terapia y rehabilitación. Harry nunca había confiado mucho en la posibilidad de rehabilitar a los depredadores sexuales. No le parecía que existiera más cura que la castración... Quirúrgica antes que química, si podía ser. Pero era lo bastante listo para no expresar abiertamente esas opiniones cuando la compañía lo desaconsejaba.
Bosch examinó a los hombres sentados en círculo con la esperanza de reconocer a Clayton Pell, pero sin éxito. Varios de ellos estaban colocados de espaldas a la entrada, mientras que otros estaban cabizbajos y se tocaban sus gorras de béisbol o tenían la mano en la boca o el mentón, sumidos en profundas meditaciones. Muchos de ellos a su vez estaban escudriñando a Bosch y a Chu. Los hombres del círculo sin duda se daban cuenta de su condición de policías.
Unos segundos después se les acercó una mujer que llevaba una pequeña placa de identificación en su uniforme de hospital. La doctora Hannah Stone. Era atractiva, con el cabello rubio rojizo anudado en la nuca de forma profesional. Tendría unos cuarenta y cinco años, y Bosch se fijó en que llevaba el reloj en la muñeca derecha, donde cubría de forma parcial un tatuaje.
—Soy la doctora Stone. ¿Me permiten ver sus credenciales, caballeros?
Bosch y Chu abrieron sus billeteras. La doctora examinó las insignias.
—Vengan conmigo, por favor. Es mejor que estos hombres no los vean aquí.
—Me temo que ya es un poco tarde —observó Bosch.
La mujer no respondió. Los condujo a un apartamento situado en la parte delantera del edificio cuyas estancias se habían transformado en despachos y salas de terapia individuales. La doctora Stone explicó que era la directora del programa de rehabilitación. Su jefa, la directora del centro, iba a estar todo el día en la ciudad en una reunión sobre cuestiones presupuestarias. La doctora se expresaba con sequedad e iba directamente al grano.
—¿Qué puedo hacer por ustedes, inspectores?
En toda sus palabras había un tono defensivo, incluso en lo referente a lo de la reunión presupuestaria. La doctora sabía que los policías no creían en el trabajo que se realizaba en ese lugar, una labor que ella consideraba necesario defender. Aquella mujer daba la impresión de ser muy poco propensa a dar su brazo a torcer.
—Estamos investigando un crimen —dijo Bosch—. Una violación y un asesinato. Tenemos la descripción de un sospechoso y creemos que puede encontrarse en este lugar. Un varón de raza blanca, de entre veintiocho y treinta años de edad. Tiene el pelo oscuro y su nombre de pila o apellido posiblemente empieza por la letra C. El sospechoso llevaba esa letra tatuada en el cuello.
Hasta el momento, Bosch no había dicho una sola mentira. La violación y el asesinato habían tenido lugar de forma efectiva. Tan solo había obviado el hecho de que habían sucedido veintidós años atrás. La descripción era exactamente la de Clayton Pell, que Bosch había consultado en la base de datos de la junta estatal para la concesión de la libertad provisional. Y el resultado del análisis del ADN asimismo convertía a Pell en sospechoso, haciendo abstracción de lo muy improbable de su participación en el doble crimen de Venice Beach.
—Bien, ¿aquí hay alguien que se ajuste a esta descripción? —preguntó.
Stone titubeó antes de responder. Bosch esperaba que no empezase a defender a los hombres agrupados en su programa de rehabilitación. Por mucho que se dijera que estos programas tenían éxito, el índice de reincidencia de los criminales sexuales era demasiado alto.
—Hay una persona —dijo Stone finalmente—. Pero ha hecho unos progresos enormes en los últimos cinco meses. Me cuesta creer que...
—¿Cómo se llama? —cortó Bosch.
—Clayton Pell. Es uno de los que están sentados en el círculo del patio.
—¿Cuándo está autorizado a salir de este centro?
—Cuatro horas al día. Tiene un empleo.
—¿Un empleo? —preguntó Chu—. ¿Y dejan salir a estos tipos?
—Inspector, este no es un centro de detención. Todos estos hombres están aquí de forma voluntaria. Han salido de la cárcel en libertad condicional y tienen que presentarse en las oficinas del condado y encontrar un lugar donde vivir que se ajuste a las normas estipuladas para los agresores sexuales. El condado nos paga por llevar un centro residencial que se ajusta a dichas normas. Pero ninguno de ellos está obligado a vivir aquí. Lo hacen porque quieren volver a integrarse en la sociedad. Porque quieren ser productivos. Porque no quieren hacer daño a nadie. Si vienen a vivir aquí, les ofrecemos terapia y oportunidades laborales. Les damos comida y cama. Pero tan solo pueden seguir viviendo aquí si se someten a nuestras propias normas. Trabajamos en estrecha asociación con la junta de la libertad condicional, y nuestro índice de reincidencia es menor que el promedio nacional.
—O sea, que no es un índice perfecto —apostilló Bosch—. En la mayoría de los casos, un depredador lo sigue siendo siempre.
—En algunos casos. Pero no nos queda más opción que intentarlo. Una vez cumplidas sus condenas, estas personas tienen que ser puestas en libertad. Y este programa seguramente ayuda a evitar que cometan otros crímenes en el futuro.
Bosch comprendió que Stone se sentía insultada por sus comentarios. Habían dado un primer paso en falso. No le convenía que esa mujer se pusiera en su contra. Lo que necesitaba era su cooperación.
—Lo siento —dijo—. Estoy seguro de que este programa tiene mucho valor. Simplemente estaba pensando en los detalles del crimen que estamos investigando.
Bosch se acercó al ventanal y contempló el patio.
—¿Quién de ellos es Clayton Pell?
Stone se acercó a su lado y lo señaló.
—El hombre con la cabeza rapada que está a la derecha. Ese es Pell.
—¿Cuándo se afeitó la cabeza?
—Hace unas semanas. ¿Cuándo tuvo lugar ese crimen que andan investigando?
Bosch se dio la vuelta y la miró.
—Antes de eso.
Stone lo miró y asintió. Había captado el mensaje. Su función era responder a preguntas, no hacerlas.
—Dice usted que Pell tiene un trabajo. ¿Qué es lo que hace?
—Trabaja en Grande Mercado, cerca de Roscoe. Está empleado en el aparcamiento y se encarga de recoger los carros de la compra, de vaciar los cubos de basura y demás. Le pagan veinticinco dólares al día. Lo suficiente para pagarse los cigarrillos y las patatas fritas. Es adicto a ambas cosas.
—¿Qué horario tiene?
—Depende del día. El horario se lo marcan en el tablón de anuncios. Hoy ha ido a trabajar pronto; acaba de volver.
Era bueno saber que su horario de trabajo estaba a la vista en el mercado. Les podía ser de ayuda si más tarde querían hablar con Pell lejos del centro de Buena Vista.
—Doctora Stone, ¿Pell es uno de sus pacientes?
La mujer asintió.
—Tengo cuatro sesiones a la semana con él. Aunque Pell también trabaja con otros psicólogos del centro.
—¿Qué puede decirme de él?
—No puedo decirle nada que tenga que ver con nuestras sesiones. La confidencialidad entre médico y paciente existe incluso en este tipo de situación.
—Sí, claro, lo entiendo, pero los datos que tenemos sobre este caso indican que secuestró, violó y estranguló a una muchacha de diecinueve años. Necesito saber qué pasa por la mente de ese hombre que ahora está sentado en el patio. Necesito...
—Un momento. Un momento. —La doctora levantó la mano en gesto terminante—. ¿Ha dicho una muchacha de diecinueve años?
—Eso mismo. En el cuerpo de la chica se encontraron rastros de su ADN.
Una vez más, no se trataba de una mentira, pero tampoco era toda la verdad.
—Eso es imposible.
—No me diga que es imposible. La ciencia no se equivoca. Y él...
—Bueno, pues la ciencia esta vez se ha equivocado. Clayton Pell no ha violado a ninguna chica de diecinueve años. Para empezar, Pell es homosexual. Y es un pedófilo. Casi todos los hombres que están aquí lo son. Son depredadores sexuales, condenados por abusar de menores. En segundo lugar, hace dos años Pell fue agredido en la cárcel por un grupo de presos. Y lo castraron. De forma que Clayton Pell de ninguna manera puede ser su sospechoso.
Bosch oyó que su compañero respiraba hondo. Al igual que Chu, se sentía atónito por las revelaciones de la doctora, así como por el hecho de que reflejaban lo que él mismo había estado pensando al entrar en el centro.
—La enfermedad de Clayton consiste en una obsesión por los niños prepúberes —prosiguió Stone—. Pensaba que habrían hecho ustedes los deberes antes de venir a este lugar.
Bosch se la quedó mirando un largo instante mientras la vergüenza iba cubriendo sus mejillas. La estratagema que había planeado había resultado una equivocación desastrosa. Y no solo eso: ahora había nuevos indicios que confirmaban que algo muy raro pasaba con el caso Lily Price.
Pugnando por sobreponerse a su enorme metedura de pata, se las ingenió para barbotar una pregunta:
—Niños prepúberes... ¿Se refiere a niños de ocho años? ¿De diez años? ¿Por qué de esa edad?
—No puedo entrar en detalles —dijo Stone—. Está usted metiéndose en territorio confidencial.
Bosch volvió a situarse frente a la ventana y miró a Clayton Pell, que estaba en la sesión formada por hombres colocados en círculo. Pell estaba sentado erguido en la silla y daba la impresión de estar siguiendo atentamente la conversación. No era de los que escondían el rostro, ni tampoco daba muestras aparentes de sentirse afectado por el trauma que había sufrido.
—¿Los demás que están en el círculo lo saben?
—Soy la única que lo sabe y he cometido una irregularidad muy seria al decírselo. La sesiones de grupo son de gran valor terapéutico para la mayoría de los residentes. Por eso vienen aquí. Por eso se quedan.
Bosch siempre podía alegar que en realidad se quedaban porque tenían alojamiento y comida. Pero levantó las manos en un gesto de rendición y disculpa.
—Háganos un favor, doctora —repuso—. No le diga a Pell que hemos estado haciendo preguntas sobre él.
—No iba a decírselo. Tan solo serviría para angustiarlo. Si alguien me pregunta, me limitaré a decir que han venido a investigar el último acto de vandalismo.
—Buena idea. ¿Cuál ha sido el último acto de vandalismo?
—Lo han hecho con mi coche. Alguien ha pintado con aerosol «Me gustan los violadores de bebés» en uno de los laterales. Si pudieran, nos echarían del barrio. ¿Ve a ese hombre que está sentado enfrente de Clayton? ¿El que tiene un parche en el ojo?
Bosch miró y asintió.
—Lo acorralaron mientras volvía andando al centro desde la parada del autobús, cuando volvía de su trabajo. Los de la pandilla de esta zona, los T-Dub Boyz. Le sacaron un ojo con una botella rota.
Bosch se volvió hacia ella. Sabía que la doctora se estaba refiriendo a una pandilla latina del vecindario cercano al arroyo de Tujunga. Los pandilleros de origen hispano eran conocidos por su intolerancia y violencia dirigidas a los pervertidos sexuales.
—¿Han detenido a alguien?
La mujer soltó una risa desdeñosa.
—Para hacer una detención primero hay que emprender una investigación. Pero resulta que el vandalismo y la violencia que tienen lugar aquí nunca llegan a ser investigados. Ni por su cuerpo de policía ni por nadie.
Bosch asintió sin sostenerle la mirada. Sabía que era cierto.
—En fin, si no hay más preguntas, tengo que volver al trabajo.
—No, no hay más preguntas —dijo Bosch—. Vuelva a hacer su trabajo tan útil, doctora, y nosotros volveremos a hacer el nuestro.