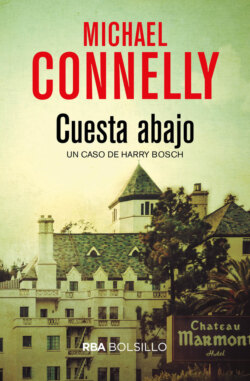Читать книгу Cuesta abajo - Michael Connelly - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеUbicado en el extremo oriental de Sunset Strip, el Chateau Marmont era una estructura icónica que se recortaba ante las colinas de Hollywood, conocida desde hacía décadas por su clientela de estrellas del cine, escritores, roqueros y sus acompañantes y séquitos. Bosch había estado en el hotel varias veces a lo largo de su carrera profesional, cuando el caso que en aquel momento estaba investigando lo había llevado a buscar a testigos y sospechosos. Harry estaba familiarizado con su vestíbulo con vigas en el techo, con su jardín circundado por setos y con la disposición de sus espaciosas suites. Otros hoteles ofrecían una comodidad y un servicio personal extraordinarios. El Chateau era conocido por su estilo europeo de la vieja escuela y por su falta de interés en las actividades precisas de los huéspedes. La mayoría de los hoteles contaban con cámaras de seguridad —ocultas o no— en todos sus espacios públicos. En el Chateau había muy pocas cámaras. El elemento que diferenciaba al Chateau de los demás hoteles de Sunset Strip era la privacidad. Tras sus muros y altos setos había un mundo sin intrusiones, donde quienes no querían ser observados no eran observados. Esto es, hasta que las cosas se torcían o los comportamientos privados se convertían en públicos.
Justo al dejar atrás Laurel Canyon Boulevard, el hotel aparecía entre la profusión de carteles publicitarios alineados junto a Sunset. Por las noches, un sencillo rótulo de neón, modesto para los estándares de Sunset Strip, y más aún de día, cuando estaba apagado, delataba la existencia del hotel. La entrada al establecimiento se encontraba en Marmont Lane, una arteria que nacía en Sunset y que rodeaba el hotel en dirección a las colinas. Al acercarse, Bosch advirtió que Marmont Lane estaba bloqueada por unas barreras temporalmente establecidas por la policía. Junto al seto de la fachada principal había aparcados dos coches patrulla y dos furgonetas de los medios de comunicación. Por ello, dedujeron que la escena de la muerte estaba en la fachada occidental o en la parte posterior del hotel. Bosch aparcó tras uno de los vehículos blanquinegros.
—Los buitres ya han llegado —comentó Chu mientras señalaba las furgonetas mediáticas con un gesto de la cabeza.
Resultaba imposible mantener un secreto en una ciudad como Los Ángeles, sobre todo cuando el secreto era de ese tipo. Siempre había un vecino que llamaba, un huésped del hotel o un agente de patrulla, cuando no se trataba de un empleado forense interesado en impresionar a una rubia periodista de la televisión. Las noticias volaban.
Salieron del coche y se acercaron a las barreras policiales. Bosch hizo una señal a uno de los agentes uniformados, indicándole que se alejara unos pasos de los dos equipos de cámaras, para hablar sin ser escuchados por los reporteros.
—¿Dónde está? —preguntó Bosch.
El agente tenía aspecto de llevar por lo menos diez años en el cuerpo. En el distintivo de su camisa se leía: RAMPONE.
—Hay dos escenas —explicó—. Está la escena de la plasta, en la fachada lateral. Y está la habitación en la que se alojaba el hombre. La 79, en el último piso.
Los agentes de policía tenían la costumbre de deshumanizar los horrores que a diario acompañaban su trabajo. Las personas que se suicidaban tirándose por la ventana pasaban a llamarse «la plasta».
Bosch había dejado el transmisor en el coche. Con la cabeza señaló el pequeño micrófono que Rampone llevaba sobre el hombro.
—Averigüe dónde están Glanville y Solomon.
Rampone ladeó la cabeza hacia el hombro y pulsó la tecla de transmisión. En un segundo localizó al equipo inicial de investigación en la habitación 79.
—Muy bien. Dígales que se queden ahí. Vamos a echar un vistazo a la escena exterior y luego subimos.
Bosch volvió al coche y cogió el transmisor conectado al alimentador eléctrico. Acompañado por Chu, cruzó la barrera y echó a andar por la acera.
—Harry, ¿quieres que suba a hablar con esos dos? —preguntó Chu.
—No. Siempre hay que empezar por el cadáver; lo demás viene después. Siempre.
Chu estaba habituado a investigar casos fríos —casos antiguos no resueltos—, en los que nunca había una escena del crimen que examinar. Tan solo había informes. Además, Chu no llevaba muy bien lo de ver los cadáveres. Era la razón por la que había escogido integrarse en la brigada de casos fríos. Nada de asesinatos recientes, escenas de homicidios o autopsias. Las cosas iban a ser diferentes esta vez.
Marmont Lane era una calle angosta y empinada. Llegaron a la escena de la muerte, en la esquina noroeste del hotel. El equipo forense había emplazado un toldo sobre la zona para eludir intrusiones visuales por parte de los helicópteros de la televisión y las casas situadas en las laderas de las colinas que había tras el hotel.
Antes de situarse bajo el toldo, Bosch miró hacia arriba y vio que un hombre vestido con traje estaba mirando hacia abajo asomado a la terraza del último piso. Supuso que era Glanville o Solomon.
Bosch entró bajo el toldo y se encontró con un hervidero de actividad protagonizado por los especialistas en criminalística, los investigadores forenses y los fotógrafos de la policía. En el centro de la escena se encontraba Gabriel Van Atta, a quien Bosch conocía desde hacía años. Van Atta había estado empleado en el LAPD durante veinticinco años como especialista en la supervisión de escenas de crímenes, antes de jubilarse y ponerse a trabajar en el Departamento Forense. Hoy cobraba un salario y una pensión y seguía ocupándose de las escenas de crímenes. Bosch consideraba que aquello era positivo para sus propios intereses. Sabía que Van Atta no le escondería nada. Le diría a Harry exactamente lo que pensaba.
Bosch y Chu se encontraban bajo el toldo, aunque se mantenían un poco al margen. En ese momento la escena del crimen era cosa de los especialistas. Bosch se dio cuenta de que habían dado la vuelta al cadáver, apartándolo un poco del punto del impacto; habían llegado bastante tarde. Pronto trasladarían el cuerpo a las instalaciones del médico forense, cosa que le preocupaba un poco. Aquello era el resultado de haberse sumado tan tarde a la investigación de un caso.
El horripilante alcance de los traumatismos provocados por una caída de siete pisos era perfectamente visible. Bosch casi podía sentir el asco de Chu al ver aquella imagen. Harry decidió echarle un cable.
—Hagamos una cosa. Yo me encargo de todo esto. Y luego te veo arriba.
—¿En serio?
—En serio. Eso sí, de la autopsia no vas a librarte.
—Trato hecho, Harry.
La conversación había atraído la atención de Van Atta.
—Harry Bosch —dijo—. Pensaba que estabas llevando casos fríos.
—Este asunto es especial, Gabe. ¿Te importa si entro?
Hacía referencia al círculo interior de la escena del crimen. Van Atta le hizo una seña invitándolo a hacerlo. Mientras Chu daba media vuelta y se alejaba del toldo, Bosch agarró un par de patucos de papel de una caja expendedora y se los calzó sobre los zapatos. Luego se puso unos guantes de goma, anduvo con cuidado entre la sangre coagulada en la acera y se acuclilló junto a lo que quedaba de George Thomas Irving.
La muerte lo arrebata todo, incluyendo la dignidad personal. El cuerpo desnudo y maltrecho de George estaba enteramente rodeado por los técnicos que lo consideraban un simple elemento de su trabajo. Su envoltura corporal había quedado reducida a una rasgada bolsa de piel llena de huesos quebrados, órganos y vasos sanguíneos. El cuerpo había sangrado por todos los orificios naturales y por los numerosos creados por el choque contra la acera. Tenía el cráneo roto, de tal forma que la cabeza y el rostro aparecían grotescamente desfigurados, como en el reflejo de uno de los espejos deformantes de un parque de atracciones. El ojo izquierdo había salido de su órbita y pendía inerte sobre la mejilla. El pecho había sido aplastado por el impacto, y numerosos huesos del costillar y las clavículas habían atravesado la piel.
Sin pestañear, Bosch estudió el cadáver con atención, tratando de dar con lo inusual en una figura que nada tenía de usual. Miró la parte interior de los brazos en busca de pinchazos y las uñas en busca de restos ajenos al cuerpo.
—He llegado tarde —dijo—. ¿Hay alguna cosa que merezca la pena saber?
—Creo que este hombre se estrelló de cara contra la acera, lo que es muy raro, incluso en un suicidio —explicó Van Atta—. Y quiero mostrarte algo que hay aquí.
Señaló el brazo derecho de la víctima, y el izquierdo a continuación. Tanto el uno como el otro estaban abiertos en el gran charco de sangre.
—Todos los huesos de ambos brazos están rotos, Harry. Hechos añicos, de hecho. Y, sin embargo, no se dan las demás lesiones habituales, no hay rotura de piel.
—¿Y eso qué nos dice?
—Significa una de dos cosas. Una, que estaba completamente decidido a tirarse desde arriba y ni siquiera extendió los brazos para amortiguar la caída. Si lo hubiera hecho, nos encontraríamos con roturas en la piel y fracturas abiertas. No es el caso.
—¿Y la otra cosa?
—Es posible que la razón por la que no extendió los brazos para amortiguar la caída fuera que no estaba consciente cuando se estrelló contra el suelo.
—Quieres decir que lo empujaron.
—Pues sí, o, más probablemente, que lo dejaron caer. Vamos a tener que hacer unos modelos de las distancias, pero yo diría que cayó a plomo. Si lo hubieran empujado, como tú dices, creo que habría caído un par de palmos más allá de la fachada.
—Entendido. ¿Qué se sabe sobre la hora de la muerte?
—Hemos tomado la temperatura del hígado y hemos hecho nuestros cálculos. No te lo estoy diciendo de forma oficial (ya me entiendes), pero pensamos que entre las cuatro y las cinco.
—Así que estuvo aquí tirado en la acera durante una hora o más antes de que alguien lo viera.
—Puede pasar. Trataremos de precisar más la hora de la muerte cuando hagamos la autopsia. ¿Podemos llevárnoslo ya?
—Si es todo lo que hoy puedes decirme, sí, podéis llevároslo.
Unos minutos después, Bosch enfiló el caminillo de entrada al garaje del hotel. Un Lincoln Town Car negro con matrícula del Ayuntamiento estaba estacionado sobre los adoquines. El coche del concejal Irving. Al pasar junto a él, Bosch vio que un joven chófer estaba sentado al volante y que un hombre mayor y vestido con traje ocupaba el asiento vecino. El asiento trasero parecía estar desocupado, pero resultaba difícil determinarlo a través de los cristales tintados.
Bosch subió por la escalera de entrada y llegó hasta donde se encontraban el vestíbulo y el mostrador de recepción.
La mayoría de los inquilinos que se alojaban en el Chateau eran noctámbulos. El vestíbulo se encontraba desierto, salvo por la presencia de Irvin Irving, que estaba sentado a solas en uno de los sofás, con un teléfono móvil pegado a la oreja. Nada más darse cuenta de la entrada de Bosch, finalizó en seguida la llamada y señaló un sofá situado frente al suyo. Lo que Harry quería era permanecer de pie y seguir con su trabajo, pero era uno de esos momentos en los que había que someterse a una indicación ajena. Se sentó y sacó un cuaderno de notas del bolsillo trasero.
—Inspector Bosch —dijo Irving—. Gracias por venir.
—No he tenido más remedio, concejal.
—Supongo que no.
—En primer lugar, quisiera darle el pésame por la pérdida de su hijo. En segundo lugar, quisiera saber por qué quiere que me ocupe del caso.
Irving asintió y echó una rápida mirada a uno de los altos ventanales del vestíbulo. Tras las palmeras, los parasoles y las estufas exteriores había un restaurante al aire libre. También estaba vacío; en él tan solo se encontraban los camareros.
—Parece que aquí la gente no se levanta hasta el mediodía —observó.
Bosch no respondió. Seguía a la espera de obtener contestación a su pregunta. Desde siempre, el rasgo físico distintivo de Irving era el cráneo rasurado y reluciente. Lo llevaba así desde mucho antes de que estuviera de moda. En el cuerpo, Irving recibía el apodo de Don Limpio, porque se le parecía y porque era el hombre al que se recurría para adecentar los desastres de tipo político y social que a menudo se daban en una burocracia fuertemente armada y sometida a innumerables consideraciones políticas.
Pero Irving en ese momento daba la impresión de estar exhausto. Tenía la piel floja y grisácea y parecía ser más viejo de lo que era en realidad.
—Siempre había oído eso de que el dolor más punzante es el de la pérdida de un hijo —repuso el concejal—. Ahora sé que es verdad. No importan la edad ni las circunstancias... Se supone que una cosa así nunca va a pasar. No está en el orden natural de las cosas.
Bosch no podía decir nada al respecto. Había estado con los suficientes padres con un hijo muerto para saber que lo que el concejal acababa de decir no tenía vuelta de hoja. Irving tenía la cabeza gacha y los ojos fijos en el decorado patrón de la alfombra en el suelo.
—Me he pasado cincuenta años trabajando para esta ciudad de una forma u otra —prosiguió—. Y ahora me encuentro con que no puedo fiarme absolutamente de nadie. Por eso estoy recurriendo a un hombre al que en el pasado traté de destruir. ¿Por qué? Ni siquiera yo mismo lo comprendo. Supongo que porque en nuestros enfrentamientos se dio cierta integridad... por su parte. Usted nunca me gustó, ni tampoco me gustaban sus métodos, pero sí que lo respetaba. —Levantó la vista y miró a Bosch—. Inspector Bosch, quiero que me diga qué fue lo que le pasó a mi hijo. Quiero saber la verdad y creo que puedo confiar en usted para descubrirlo.
—¿Sin que importe lo que pueda salir a relucir?
—Sin que importe lo que pueda salir a relucir.
Bosch asintió.
—Entonces puedo hacerlo.
Hizo amago de levantarse, pero se detuvo. Irving aún no había terminado.
—Usted dijo una vez que o bien todas las personas cuentan, o bien no cuenta ninguna. Me acuerdo. Y ahora se trata de llevar esa fórmula a la práctica. ¿El hijo de su enemigo personal también cuenta? ¿Está dispuesto a esforzarse al máximo por él? ¿Está dispuesto a darlo todo por él?
Bosch se lo quedó mirando. Todas las personas cuentan, o bien no cuenta ninguna. Era el código que determinaba su comportamiento como hombre. Pero nunca lo había puesto en palabras. Se trataba de un código no explicitado, al que sencillamente se atenía. Harry estaba seguro de que nunca se lo había dicho a Irving.
—¿Cuándo?
—¿Perdón?
—¿En qué ocasión le dije yo eso?
Dándose cuenta de que seguramente había dicho algo que no debía, Irving se encogió de hombros y adoptó la expresión de un anciano confuso, por mucho que sus ojos fueran tan relucientes como dos canicas negras en la nieve.
—Pues no me acuerdo, la verdad. Es algo que sé de usted, y nada más.
Bosch se levantó.
—Voy a averiguar qué fue lo que le pasó a su hijo. ¿Puede decirme algo sobre su razón para estar en este lugar?
—No, nada.
—¿Cómo se ha enterado esta mañana?
—Me llamó el jefe de policía. En persona. Vine de inmediato, pero no me dejaron verlo.
—Hicieron bien. ¿Su hijo tenía familia? Además de usted, quiero decir.
—Una mujer y un hijo. El chico acaba de ingresar en la universidad. Justo ahora he terminado de hablar por teléfono con Deborah. Soy yo el que le ha dicho la noticia.
—Si vuelve a llamarla, dígale que voy a ir a verla.
—Por supuesto.
—¿Cómo se ganaba la vida su hijo?
—Era abogado, especializado en relaciones corporativas.
Bosch aguardó a oír más, pero eso era todo.
—¿Relaciones corporativas? ¿Y eso qué significa?
—Significa que mi hijo conseguía que se hicieran las cosas. La gente recurría a él si quería conseguir que se hiciera algo en la ciudad. Mi hijo había trabajado para la ciudad. Primero como policía y luego como abogado del Ayuntamiento.
—¿Y tenía oficina?
—Un pequeño despacho en el centro, pero básicamente tenía un teléfono móvil. Así era como trabajaba.
—¿Cómo se llamaba su empresa?
—Era un bufete de abogados. Irving y Asociados, aunque en realidad no tenía ni un solo asociado. Él mismo se encargaba de todo.
Bosch se dijo que tendría que volver a todo eso. Pero no tenía sentido lidiar ahora con Irving cuando apenas tenía datos para filtrar las respuestas del concejal. Tendría que esperar a saber más cosas.
—Seguiremos en contacto —dijo.
Irving levantó la mano y extendió dos dedos con una tarjeta de visita prendida en ellos.
—Aquí tiene mi teléfono móvil particular. Espero oír algo de usted hacia el final del día.
¿O recortaré en otros diez millones de dólares el presupuesto para las horas extraordinarias? A Bosch no le gustó su tono. Pero cogió la tarjeta y se encaminó hacia los ascensores.
Durante el trayecto hasta la séptima planta estuvo pensando en la artificial conversación con Irving. Lo que más lo inquietaba era que Irving supiese cuál era su código personal, y Harry se había formado una idea bastante clara de cómo había conseguido dicha información. Era algo de lo que tendría que ocuparse más adelante.