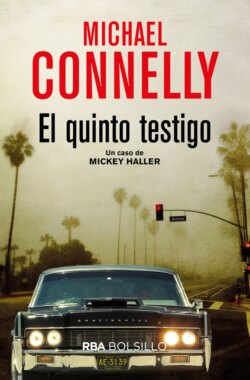Читать книгу El quinto testigo - Michael Connelly - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеLa señora Pena me miró desde el asiento y levantó las manos a modo de súplica. Con marcado acento, optó por el inglés para lanzarme directamente su mensaje final:
—Por favor, señor Mickey, ¿va usted a ayudarme?
Miré a Rojas, que se había dado la vuelta en el asiento delantero, aunque no le necesitaba como intérprete. Y entonces miré más allá de la señora Pena, por encima de su hombro y a través de la ventanilla del coche, en dirección al hogar que quería conservar con desespero. Era una casita de dos habitaciones pintada de un color rosa desteñido y con un jardín desastrado tras el vallado de alambre. El escalón de hormigón situado bajo la puerta estaba surcado con unas pintadas en las que tan solo era descifrable el número 13. No era la dirección. Era un juramento de lealtad.
Volví a posar los ojos en ella. Tenía cuarenta y cuatro años y era atractiva a su modo, un tanto ajado. Era madre soltera de tres adolescentes varones y no había pagado la cuota en nueve meses. El banco había procedido a ejecutar la hipoteca y tenía previsto vender las cuatro paredes entre las que vivía.
La subasta iba a tener lugar dentro de tres días. No importaba que la vivienda tuviera poco valor o que estuviera enclavada en un barrio infestado de pandilleros en South Los Ángeles. Alguien la compraría, y la señora Pena pasaría de propietaria a inquilina —eso si el nuevo propietario no optaba por desahuciarla, claro—. La mujer siempre había contado con la protección de los Florencia 13. Pero los tiempos habían cambiado. La lealtad de una pandilla criminal no iba a servirle de ayuda ahora. Necesitaba un abogado. Me necesitaba a mí.
—Dile que voy a hacer todo lo posible —indiqué—. Dile que estoy bastante seguro de poder detener la subasta e impugnar la validez de la ejecución hipotecaria. Al menos eso hará que todo vaya más lento y nos dará tiempo para preparar una estrategia a largo plazo. Quizá pueda empezar de nuevo.
Asentí con la cabeza y esperé mientras Rojas traducía. Había sido mi chófer e intérprete desde que había oído el anuncio de su oferta de servicios en las emisoras de radio hispanas.
Noté la vibración del teléfono móvil en mi bolsillo. La parte superior del muslo me sugirió que se trataba de un mensaje de texto, y no de una llamada, que de hecho vibraba durante más rato. Fuese lo que fuese, hice caso omiso. En cuanto Rojas terminó de traducir, volví a tomar la palabra antes de que la señora Pena pudiera decir algo.
—Dile que debe entender que esta no es la solución a sus problemas. Puedo retrasar las cosas y podemos negociar con el banco. Pero no le prometo que no vaya a perder la casa. De hecho, la casa ya la ha perdido. Voy a recuperarla, pero tendrá que seguir viéndoselas con el banco igualmente.
Rojas tradujo, añadiendo unos ademanes que yo no había puesto. La verdad era que la señora Pena tendría que acabar yéndose. Todo dependía de lo lejos que me dejara llegar. Si se declaraba insolvente obtendríamos un año más para la defensa de su caso. Pero no tenía por qué decidirlo en aquel momento.
—Y ahora dile que necesito que me paguen por mi trabajo. Cuéntale el plan: mil por adelantado, y el resto en plazos mensuales.
—¿Cuánto al mes? ¿Y durante cuánto tiempo?
Volví a mirar la casa. La señora Pena me había invitado a entrar, pero preferí hablar con ella en el coche. En aquella zona los tiroteos desde los coches eran muy frecuentes, así que había venido en mi Lincoln Town SPA, cuyas siglas correspondían a la Serie con Protección Balística. Se lo había comprado de segunda mano a la viuda de un sicario del cártel de Sinaloa, asesinado poco antes. Tenía las puertas blindadas y las ventanillas contaban con una triple capa de cristal a prueba de balas, a diferencia de las ventanas de la rosada casita de la señora Pena. Después de lo que le había sucedido al tipo de Sinaloa había aprendido que no hay que bajarse del coche a menos que sea estrictamente necesario.
La señora Pena me había contado que los pagos de la hipoteca desatendidos desde hacía nueve meses ascendían a setecientos dólares al mes. Y seguiría sin abonar los pagos al banco mientras yo trabajara en el caso. Ella no tendría que pagar un centavo mientras yo mantuviera al banco a raya, así que aquel caso podía darme bastante pasta.
—Serán doscientos cincuenta al mes, le haré un buen precio. Asegúrate de que entiende que estamos ofreciéndole un chollo y que no puede retrasarse con los pagos. Puede pagarnos con tarjeta de crédito, si tiene alguna a la que poderle sacar partido. Eso sí, asegúrate de que no caduca al menos hasta 2012.
Rojas tradujo, con más gestos y muchas más palabras de los que yo había utilizado. Eché mano al móvil. El mensaje de texto era de Lorna Taylor: LLÁMAME EN CUANTO PUEDAS.
Tendría que llamarla cuando terminase de hablar con mi cliente. Los despachos de abogados al uso suelen tener una supervisora y recepcionista. Pero yo no tenía más despacho que el asiento posterior de mi Lincoln, de modo que Lorna llevaba los asuntos del negocio y respondía a los teléfonos en el pisito de West Hollywood que compartía con mi investigador de confianza.
Mi madre era mexicana, así que entendía su idioma natal mejor de lo que parecía. Cuando la señora Pena respondía, entendía lo que estaba diciendo, al menos por encima, pero aun así dejaba que Rojas me lo tradujera todo. La mujer se comprometió a volver al interior de la casa a por los mil dólares iniciales y a pagar mensualmente de forma escrupulosa. A mí, no al banco. Calculé que si lograba que siguiera viviendo en la casa un año más, me sacaría un total de cuatro mil pavos. No estaba mal para un trabajito como aquel. Lo más seguro era que no volviese a ver jamás a la señora Pena. Denunciaría en el juzgado la ejecución hipotecaria y daría todas las largas posibles al asunto. Seguramente no tendría ni que comparecer ante el juez. Mi joven pasante se encargaría de los preparativos judiciales. La señora Pena estaría contenta, y yo también. Con el tiempo, sin embargo, el martillo judicial terminaría por caer. Siempre lo hace.
Me dije que no era un caso difícil, por mucho que la señora Pena no fuera a inspirar mucha simpatía a un juez. La mayoría de mis clientes dejan de pagar al banco tras haber perdido un empleo o sufrir una enfermedad grave. La señora Pena dejó de hacerlo después de que sus tres hijos fueran encarcelados por tráfico de drogas y se quedara sin su aporte financiero semanal. Con aquel panorama no era fácil mostrar buena voluntad. Pero el banco había jugado sucio. Yo mismo había revisado el expediente en mi portátil. Todo estaba allí: constaba que le habían enviado varias notificaciones exigiéndole los pagos y, finalmente, advirtiéndola de la puesta en marcha de la ejecución hipotecaria. Solo que la señora Pena decía no haber recibido ninguna de esas notificaciones. Y yo la creía. Aquel no era un barrio en el que los agentes judiciales pudieran campar a sus anchas. Lo que yo sospechaba era que las notificaciones habían acabado en la basura y que el agente de turno había mentido al respecto. Si lograba demostrarlo, podría aprovechar aquella ventaja para librar a la señora Pena de las garras del banco.
Esa sería mi línea de defensa. Que a la pobre mujer no le habían notificado debidamente el peligro al que se exponía. Que el banco se había aprovechado de ella y había puesto en marcha la ejecución hipotecaria sin darle la oportunidad de abonar los pagos pendientes, y que el tribunal tenía que fallar en su contra por haber procedido de esa forma.
—Muy bien, pues trato hecho —convine—. Dile que entre a por el dinero mientras imprimo el contrato y el recibo. Vamos a ponernos manos a la obra hoy mismo.
Sonreí e hice un gesto con la cabeza dirigido a la señora Pena. Rojas tradujo y se bajó del coche para rodear el vehículo y abrirle la puerta a la mujer.
Una vez que la señora Pena hubo salido del coche, abrí el archivo con la plantilla del contrato en español y tecleé los nombres y cifras necesarios. Lo mandé a la impresora situada junto con otros dispositivos electrónicos en el asiento del copiloto. A continuación procedí a rellenar el recibo del dinero que iba a ser ingresado en la cuenta fiduciaria de mi cliente. Todo perfectamente legal. Siempre. Era la mejor forma de que el colegio de abogados de California no me buscara las cosquillas. Podía tener un coche blindado a prueba de balas, pero el colegio seguía dándome un miedo atroz.
Había sido un año difícil para el bufete de abogados Michael Haller y Asociados. Los abogados penalistas casi no encontraban trabajo con la economía en horas bajas. La criminalidad, sin embargo, no tocaba fondo. En Los Ángeles, el crimen avanzaba viento en popa fuera cual fuera la situación económica. Pero los clientes dispuestos a pagar eran cada vez más escasos. Parecía que nadie tenía dinero para costearse un abogado. En consecuencia, la defensa de oficio estaba hasta arriba de trabajo y clientes mientras los tipos como yo las pasábamos canutas.
Tenía mis gastos fijos y una cría de catorce años en un colegio privado que hablaba de estudiar en la Universidad del Sur de California siempre que venía al caso. Tenía que hacer algo, así que hice lo que en su momento me hubiera parecido impensable: especializarme en derecho civil. El único sector en expansión en el campo de la abogacía era la defensa contra las ejecuciones hipotecarias. Asistí a unos cuantos cursos organizados por el colegio, me puse las pilas y empecé a poner nuevos anuncios en dos idiomas. Monté varias páginas web y empecé a comprar los listados de casos de ejecución hipotecaria archivados en el registro del condado. De ese modo había logrado convertir a la señora Pena en mi cliente. Correo comercial. Su nombre aparecía en el listado, de modo que le había mandado una carta —en español— ofreciéndole mis servicios. Según me dijo, mi carta era la primera noticia que tenía de que el banco se proponía quedarse con su casa.
Suele decirse que el que la sigue la consigue. Resultó ser cierto. Empezaba a tener más trabajo del que podía asumir —aquel día tenía seis citas más después de la señora Pena—, e incluso había contratado a una asociada de verdad para Michael Haller y Asociados por primera vez en la vida. La epidemia nacional de ejecuciones hipotecarias iba remitiendo, pero ni por asomo daba señales de desaparecer. En el condado de Los Ángeles podría seguir poniéndome las botas durante los años venideros.
Los casos tan solo me reportaban cuatro o cinco de los grandes cada uno, pero estaba en un período de mi vida profesional en el que la cantidad estaba por encima de la calidad. En aquel momento tenía en cartera más de noventa clientes con problemas hipotecarios. Estaba claro que mi hija podía empezar a pensar en serio en la universidad. E incluso en hacer un máster, ¡qué demonios!
Había quienes pensaban que yo era parte del problema, que simplemente estaba ayudando a los parásitos a aprovecharse del sistema, lo que repercutía de forma negativa en la recuperación económica global. Aquella descripción se ajustaba a algunos de mis clientes, desde luego. Pero yo me decía que la mayoría de ellos no eran sino víctimas por partida doble: primero engatusados con el sueño americano de tener una casa en propiedad y alentados a firmar unas hipotecas que ni remotamente iban a poder pagar, y convertidos luego en víctimas de nuevo tras el estallido de la burbuja, cuando los prestamistas poco escrupulosos fueron a por ellos en el subsiguiente frenesí de ejecuciones hipotecarias. La mayoría de estos antaño orgullosos propietarios no tenían la menor oportunidad bajo la draconiana regulación de California. Un banco ni siquiera necesitaba una aprobación judicial para arrebatarle la casa a alguien. Los grandes genios de la economía consideraban que era lo mejor. Que la máquina tenía que seguir girando. Que cuanto antes tocara fondo la crisis, antes empezaría la recuperación. Cuéntenle eso a la señora Pena, les diría yo.
Circulaba una teoría según la cual todo formaba parte de una conspiración urdida por los principales bancos del país a fin de socavar las leyes sobre la propiedad inmobiliaria, sabotear el sistema judicial y crear una industria de ejecuciones hipotecarias en perpetuo funcionamiento cíclico que les llevaría a sacar tajada de ambos extremos del proceso. Por mi parte, no terminaba de creérmelo del todo. Pero durante mi corto desempeño en aquella área de la ley había visto a hombres de negocios sin tacha aparente darse a unos comportamientos lo bastante predatorios y desvergonzados como para hacerme echar de menos la abogacía penalista de los viejos tiempos.
De pie junto al coche, Rojas esperaba a que la señora Pena volviera con el dinero. Miré el reloj y vi que íbamos a llegar con retraso a mi próxima cita, un asunto referente a la ejecución hipotecaria de un local comercial en Compton. Siempre hacía todo lo posible por agrupar geográficamente a mis nuevos clientes, a fin de ahorrar tiempo, gasolina y kilometraje del coche. Ese día me ocupaba de la parte sur de la ciudad. Al día siguiente atacaría East Los Ángeles. Dos días a la semana los pasaba en el coche, fichando a nuevos clientes. El resto del tiempo lo dedicaba a trabajar en los casos.
—Vamos, señora Pena —dije—. Tenemos prisa.
Aproveché la espera para llamar a Lorna. Había empezado a bloquear el identificador de llamadas de mi móvil tres meses atrás. Nunca lo había hecho cuando me dedicaba al derecho criminal, pero, en mi nuevo paraíso de ejecuciones hipotecarias, por lo general no me interesaba que la gente tuviera mi número directo, y eso incluía tanto a los abogados de los prestamistas como a mis propios clientes.
—Bufete de abogados Michael Haller y Asociados —dijo Lorna al descolgar—. ¿En qué puedo... ?
—Soy yo. ¿Qué hay?
—Mickey, tienes que ir a la comisaría de Van Nuys ahora mismo.
Había en su voz una marcada urgencia. La comisaría de Van Nuys era el cuartel general del Departamento de Policía de Los Ángeles para las operaciones de la cada vez más extensa conurbación de San Fernando Valley, en la parte norte de la ciudad.
—Hoy estoy por el sur. ¿Qué ocurre?
—Tienen a Lisa Trammel en comisaría. Acaba de llamar ahora mismo.
Lisa Trammel era una cliente. De hecho, mi primera cliente en las ejecuciones hipotecarias. Había conseguido que siguiera viviendo en su casa durante ocho meses y confiaba en ganar por lo menos otro año más antes de jugar la baza de la declaración de insolvencia. Pero Lisa vivía consumida por las frustraciones e injusticias de su existencia, y no había forma de calmarla o mantenerla bajo control. Le había dado por protestar delante del banco con una pancarta denunciando sus prácticas fraudulentas y acciones despiadadas. Así hasta que el banco consiguió que le fuera aplicada una orden temporal de alejamiento.
—¿Ha quebrantado la orden de alejamiento? ¿Está detenida?
—Mickey, está detenida por asesinato.
No era eso lo que esperaba oír.
—¿Por asesinato? ¿Quién es la víctima?
—Dicen que la acusan de haber asesinado a Mitchell Bondurant.
Me quedé de nuevo boquiabierto. Miré por la ventanilla y vi que la señora Pena salía por la puerta de la casa. Llevaba un fajo de billetes en la mano.
—Muy bien. Llama a todo el mundo y aplaza las citas de esta mañana. Y dile a Cisco que vaya a la comisaría de Van Nuys. Me reuniré con él allí.
—Hecho. ¿Quieres que Bullocks se encargue de las citas de la tarde?
«Bullocks» era el apodo de Jennifer Aronson, la asociada a la que había contratado durante su último curso en Southwestern, una facultad de derecho situada en el edificio de los viejos almacenes Bullocks en Wilshire.
—No, no quiero que lleve las primeras visitas. Aplázalas para otro día. Y escucha, creo que tengo el expediente de Trammel conmigo, pero la que tiene el listado de contactos eres tú. Ponte en contacto con su hermana. Lisa tiene un hijo. Lo más seguro es que esté en la escuela, y alguien va a tener que hacerse cargo del chaval si Lisa sigue detenida.
Hacíamos que todos los clientes nos proporcionaran un extenso listado de contactos porque a veces era difícil dar con ellos para las comparecencias judiciales; y para que me pagaran por mi trabajo...
—Empezaré por ahí —dijo Lorna—. Buena suerte, Mickey.
—Lo mismo digo.
Desconecté el móvil y pensé en Lisa Trammel. De un modo u otro, no me sorprendía que la hubieran detenido por matar al hombre que estaba empeñado en quitarle la casa. No es que hubiese pensado que las cosas fueran a terminar así. Ni por asomo. Pero, en el fondo, siempre había tenido claro que acabaría pasando algo.