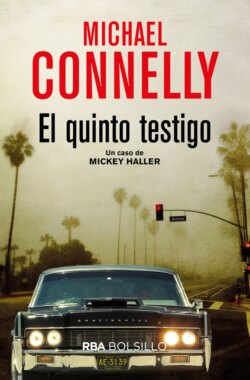Читать книгу El quinto testigo - Michael Connelly - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеSin perder un segundo, cogí el dinero de la señora Pena y le entregué un recibo. Firmamos el contrato y se quedó una copia. Me dio un número de tarjeta de crédito, y me prometió tener un saldo mensual de doscientos cincuenta dólares mientras estuviera trabajando para ella. Le di las gracias, le estreché la mano y le dije a Rojas que la acompañara hasta su casa.
Mientras lo hacía abrí el maletero con el mando a distancia que llevaba encima y salí del coche. El maletero del Lincoln era lo bastante espacioso para albergar tres grandes archivadores de cartón, así como todo mi material de oficina. Encontré el expediente de Trammel en el tercer archivador y lo saqué. También eché mano al vistoso maletín que empleaba para mis visitas a las comisarías de policía. Al cerrar el maletero vi el estilizado número 13 grafiteado en color plata sobre la pintura negra de la tapa.
—Hijos de perra.
Eché un vistazo alrededor. Tres jardines más allá, un par de chavales jugaban entre la mugre, aunque parecían demasiado jóvenes para ser artistas del grafiti. No había nadie más en la calle. Estaba atónito. Además de no haber oído o reparado en cómo pintaban el coche mientras estaba dentro reunido con una cliente, era poco más de la una y sabía que la mayor parte de los pandilleros no se levantaban y se asomaban al nuevo día y a todas sus posibilidades hasta media tarde. Eran criaturas nocturnas.
Volví hacia la puerta que había dejado abierta con el expediente en la mano. Vi que Rojas estaba de pie en el escalón de la entrada, charlando con la señora Pena. Silbé y le hice un gesto indicándole que volviera al coche. Teníamos que irnos.
Subí al coche. Mensaje recibido, Rojas volvió al trote y también se metió dentro.
—¿A Compton? —preguntó.
—No. Cambio de planes. Tenemos que acercarnos a Van Nuys. Rápido.
—Entendido, jefe.
Salió de la cuneta y enfiló el camino de regreso a la autovía 110. No era posible llegar a Van Nuys de forma directa por una autovía. Tendríamos que ir al centro de la ciudad por la 110 y enlazar con la 101 en dirección al norte. No podríamos habernos encontrado en un punto menos indicado de Los Ángeles.
—¿Qué le estaba contando esa mujer en la puerta? —le pregunté a Rojas.
—Me estaba preguntando por usted.
—¿A qué te refieres?
—Me ha dicho que no parecía necesitar usted a un traductor, ¿sabe?
Asentí con la cabeza. Me pasaba a menudo. Los genes de mi madre me hacían parecer más del sur de la frontera que del norte.
—También quería saber si estaba usted casado, jefe. Le he dicho que sí lo estaba. Pero si quiere volver a visitarla y echarle un tiento, seguro que estará esperándole. Aunque lo más probable es que luego le pida una rebaja en la minuta.
—Gracias, Rojas —dije con indiferencia—. Ya se la he rebajado, pero lo tendré en cuenta.
Antes de abrir el expediente, miré mi listado de contactos en el móvil. Estaba buscando el nombre de algún policía de la comisaría de Van Nuys que pudiera proporcionarme un poco de información. Pero no encontré a nadie. Me estaba metiendo a ciegas en un caso de asesinato. No era un muy buen comienzo que digamos.
Apagué el móvil, lo conecté al cargador y abrí el expediente. Lisa Trammel se había convertido en mi cliente tras responder a la carta genérica que mandaba a todos los propietarios de casas amenazados de desahucio. Seguro que no era el único abogado de Los Ángeles que lo hacía, pero por alguna razón Lisa respondió a mi carta y no a las demás.
Como abogado en el sector privado casi siempre debes elegir a tus propios clientes. A veces eliges mal. Lisa era una de esas veces. Estaba ansioso por estrenarme en mi nuevo sector. Andaba buscando clientes que estuvieran metidos en líos o de los que se hubieran aprovechado. Gente demasiado ingenua para saber cuáles eran sus derechos o sus opciones. Andaba buscando a perdedores natos y creía haber encontrado a uno de ellos en Lisa. Sin duda alguna se ajustaba al perfil. Estaba perdiendo su casa debido a una serie de circunstancias que se habían venido abajo como fichas de dominó sin que ella pudiera hacer nada. Y su prestamista había dejado el caso en manos de una empresa especializada en desahucios que había ido al grano saltándose incluso las leyes. Conseguí convertir a Lisa en mi cliente, la sometí a un plan de pagos y empecé a luchar por su causa. Era un buen caso y estaba entusiasmado. No fue sino más tarde cuando Lisa se convirtió en una cliente problemática.
Lisa Trammel tenía treinta y cinco años de edad. Estaba casada y tenía un hijo de nueve años llamado Tyler; su casa se encontraba en Melba, en el barrio de Woodland Hills. En 2005, cuando ella y su marido Jeffrey compraron la casa, Lisa era profesora de ciencias sociales en el instituto Grant y Jeffrey trabajaba como vendedor en un concesionario de automóviles BMW en Calabasas.
Su casa de tres habitaciones tenía una hipoteca de 750.000 dólares y estaba valorada en 900.000. Por entonces el mercado inmobiliario gozaba de buena salud, y las hipotecas eran algo corriente y fácil de obtener. Recurrieron a un agente hipotecario independiente que llamó a varias puertas y les consiguió un préstamo a bajo interés con un elevado pago final al cabo de cinco años. El préstamo pasó a formar parte de un paquete de hipotecas para inversores que fue reasignado dos veces antes de encontrar cobijo definitivo en el WestLand Financial, una sucursal del WestLand National, un banco de Los Ángeles con la sede central en Sherman Oaks.
Todo iba sobre ruedas para aquella familia de tres hasta el día en que Jeff Trammel decidió que no le apetecía seguir haciendo el papel de padre y esposo. Unos meses antes del pago final destinado a cubrir los 750.000 dólares de la hipoteca, Jeff se esfumó dejando su BMW M3 de exposición en el aparcamiento de Union Station y a Lisa con la obligación de efectuar el pago final.
Con un solo sueldo y un hijo al que cuidar, Lisa valoró su situación y escogió el camino a seguir. La economía por entonces se había calado como un avión rateando en el cielo sin velocidad suficiente para avanzar. Dado su bajo sueldo de profesora, ninguna entidad iba a estar dispuesta a refinanciarle el pago final. Lisa dejó de pagar las cuotas de la hipoteca e hizo caso omiso de los avisos del banco. Una vez pasado el plazo de la cuota final, este inició el proceso de ejecución hipotecaria, y ahí fue donde entré en escena. Mandé una carta a Jeff y a Lisa, sin saber que Jeff ya no pintaba nada en ese asunto.
Fue Lisa la que respondió.
Para mí, un cliente problemático es aquel que no entiende los límites existentes en nuestra relación, por mucho que se los haya descrito con claridad y, en ocasiones, de forma repetida. Lisa vino a verme con la primera notificación de ejecución hipotecaria. Asumí el caso y le dije que no hiciera nada y esperara mientras me ponía a trabajar. Pero Lisa era incapaz de no hacer nada. No podía esperar. Me llamaba todos los días. Después de que yo presentara una denuncia ante el juez poniendo en duda la validez legal de la ejecución hipotecaria, empezó a presentarse en el juzgado para cualquier papeleo o aplazamiento rutinarios. Tenía que estar allí y tenía que estar al corriente de todos y cada uno de mis movimientos, ver cada carta que enviaba y ser informada de cada llamada telefónica que recibía. Me llamaba a menudo chillando cuando entendía que no le estaba dedicando a su caso una atención absoluta. Empecé a comprender por qué su marido se había dado el piro. Tenía que escapar de esa mujer.
Empecé a preguntarme por el equilibrio mental de Lisa y a sospechar que era bipolar. Sus insistentes llamadas y apariciones eran cíclicas. Había semanas en las que no sabía nada de ella, mientras que otras semanas me llamaba a diario y repetidamente hasta conseguir que me pusiera al teléfono.
Tres meses después de que hubiera empezado a llevarle el caso me dijo que había perdido su empleo en el distrito escolar del condado de Los Ángeles debido a sus ausencias injustificadas. Fue entonces cuando empezó a hablar de reclamar daños y perjuicios al banco que estaba tratando de echarla de su casa. Su discurso fue adquiriendo cierto tono reivindicativo. El banco era responsable de todo: de que su marido la hubiera abandonado, de que hubiera perdido su empleo, de arrebatarle su hogar.
Cometí un error al revelarle parte de la información y la estrategia del caso. Lo hice con la idea de aplacarla, de tranquilizarla un poco. Nuestro estudio del historial del préstamo había sacado a relucir inconsistencias y aspectos dudosos en las sucesivas reasignaciones de la hipoteca a distintas sociedades financieras. Había indicios de fraude, y pensé que seguramente podría utilizarlos para decantar la balanza a favor de Lisa cuando llegara el momento de negociar una salida.
Pero aquella información no hizo más que acentuar la convicción de Lisa de que estaba siendo víctima de un atropello por parte del banco. En ningún momento reconoció el hecho de que había firmado una hipoteca y estaba obligada a pagarla. Para ella, el banco no era sino la fuente de todos sus problemas personales.
Lo primero que hizo fue crear una página web. Usó www.californiaforeclosurefighters.com para formar un grupo llamado Foreclosure Litigants Against Greed. Lo mejor era el acrónimo —FLAG—, y lo cierto es que Lisa hacía amplio uso de la bandera estadounidense en sus carteles de protesta1. El mensaje venía a decir que el combate contra los desahucios era tan americano como la tarta de manzana.
Pronto le dio por protestar ante la entrada de la sede corporativa del WestLand en Ventura Boulevard. A solas en ocasiones, otras veces con su hijo, y de vez cuando en compañía de gente a la que había enzarzado en la causa. Los carteles que enarbolaba protestaban por la implicación del banco en unas ejecuciones hipotecarias ilegales y destinadas a expulsar a las familias de sus casas para dejarlas en la calle.
Lisa se afanaba en anunciar sus actividades a los medios de comunicación locales. Apareció en televisión de forma repetida y siempre tenía a punto una declaración destinada a dar voz a las personas que se encontraban en su misma situación, presentándolas como víctimas de la epidemia de desahucios, y no como parásitos de toda índole. Me había fijado en que, en el Canal 5, Lisa incluso había pasado a formar parte de las imágenes de archivo que aparecían en pantalla cada vez que había nuevas estadísticas o consideraciones sobre el problema de los desahucios a nivel nacional. California era el tercer estado con mayor número de desahucios en todo el país, y Los Ángeles era caldo de cultivo. Mientras se informaba de la situación, Lisa y su grupo aparecían en pantalla con los carteles en alto: ¡NO ME DEJEN SIN CASA! ¡ACABEMOS CON LOS DESAHUCIOS ILEGALES!
Bajo el argumento de que sus protestas constituían una suerte de reunión ilegal que obstaculizaba el tráfico y ponía en peligro la integridad física de los peatones, WestLand solicitó y obtuvo una orden de alejamiento por la que Lisa debía mantenerse a más de cien de metros de distancia de toda oficina bancaria y de sus empleados. Sin dejarse amilanar, respondió plantándose con sus carteles y sus compañeros de protesta ante los juzgados del condado, que acogían a diario algún juicio por desahucio.
Mitchell Bondurant era uno de los vicepresidentes de WestLand. También estaba al mando del departamento de préstamos hipotecarios. Su nombre aparecía en la documentación del préstamo vinculado a la casa de Lisa Trammel, y por consiguiente. aparecía también en todas mis apelaciones al juzgado. Asimismo, le había escrito una carta en la que resumía lo que describía como indicios de prácticas fraudulentas por parte de la empresa especializada en ejecuciones hipotecarias contratada por WestLand para asumir el trabajo sucio de quedarse con los hogares y demás propiedades de los clientes que no estaban al corriente de sus pagos.
Lisa tenía derecho a ver todos los documentos generados por su caso. Recibió copia de la carta y de todo lo demás. A pesar de ser el rostro visible del plan para arrebatarle la casa a Lisa, Bondurant se mantuvo alejado de la disputa legal, escondiéndose tras el equipo de abogados del banco. Nunca respondió a mi carta y nunca llegué a verle. Tampoco tenía conocimiento de que Lisa Trammel le hubiera visto o hablado con él. Pero ahora estaba muerto, y la policía había detenido a Lisa.
Salimos de la 101 en Van Nuys Boulevard y nos dirigimos hacia el norte. El complejo municipal estaba situado en una plaza circundada por dos juzgados, una biblioteca, las oficinas municipales correspondientes a la zona norte de Los Ángeles y las dependencias policiales de San Fernando Valley, entre las que se contaba la comisaría de Van Nuys. En torno a esta agrupación principal de edificios se erguían otros edificios de la burocracia gubernamental. Siempre resultaba complicado aparcar, pero eso a mí me daba igual. Eché mano al móvil y llamé a mi investigador, Dennis Wojciechowski.
—Soy yo, Cisco. ¿Estás por ahí?
En su juventud, Wojciechowski estuvo metido en el grupo de motoristas Road Saints, pero ya había un miembro llamado Dennis. Como nadie era capaz de pronunciar el apellido Wojciechowski, le dieron el apodo de Cisco Kid por su tez oscura y su bigote. El mostacho a estas alturas había pasado a la historia, pero el apodo seguía siendo el mismo.
—Ya he llegado. Me encontrarás en el banco que hay frente a las escaleras de acceso a la comisaría.
—Estoy ahí en cinco minutos. ¿Has podido hablar con alguien? No tengo nada de nada.
—Pues sí. Tu viejo amigo Kurlen es el que lleva el caso. Al muerto, Mitchell Bondurant, lo encontraron en el aparcamiento de WestLand en Ventura hacia las nueve de esta mañana. El cuerpo estaba en el suelo, entre dos coches. No está claro a qué hora se lo cargaron, pero ya estaba fiambre cuando llegaron.
—¿Se sabe cuál es la causa de la muerte?
—Aquí es donde la cosa se complica. Al principio dijeron que le habían disparado, porque una empleada que estaba en otra planta del aparcamiento le dijo a la policía que había oído dos pequeños estallidos, como disparos. Pero al examinar el cadáver les pareció evidente que le habían matado a golpes. Le habían dado con algo.
—¿A Lisa Trammel la detuvieron en el aparcamiento?
—No. Por lo que sé, fueron a su casa, en Woodland Hills. Todavía tengo que hacer unas cuantas llamadas, pero esto es más o menos todo lo que he averiguado hasta ahora. Lo siento, Mick.
—Tranquilo. Pronto nos enteraremos de todo. ¿Kurlen está en el lugar del crimen o con la sospechosa?
—Por lo que me han dicho, Kurlen y su colega fueron los que detuvieron y se llevaron a la mujer. La colega de Kurlen se llama Cynthia Longstreth y es subinspectora. Pero el nombre no me suena de nada.
A mí tampoco me sonaba, pero dado que se trataba de una subinspectora, me dije que seguramente era novata en la brigada de homicidios y que por eso la habían emparejado con el veterano inspector Kurlen, para que fuera cogiendo tablas. Miré por la ventanilla. Estábamos pasando junto a un concesionario de BMW, lo que me llevó a pensar en el esposo desaparecido que había estado ganándose la vida vendiendo cochazos alemanes antes de dar por finiquitado su matrimonio y esfumarse. Me pregunté si Jeff Trammel reaparecería ahora que su mujer había sido detenida por asesinato. ¿Asumiría la custodia del hijo al que había abandonado?
—¿Quieres que llame a Valenzuela y le diga que venga? —preguntó Cisco—. Está a una sola manzana de aquí.
Fernando Valenzuela era un agente fiador a cuyos servicios recurría en los casos de San Fernando Valley. Pero tenía claro que esta vez no iba a necesitar sus servicios.
—Mejor esperemos un poco. Si la están acusando de asesinato, no van a concederle la libertad bajo fianza.
—Sí, claro.
—¿Sabes si han asignado ya a uno de los fiscales del distrito?
Estaba pensando en mi exmujer, que trabajaba en la oficina de la fiscal del distrito en Van Nuys. Podría ser una fuente de información confidencial muy útil. A menos que les hubieran asignado el caso, porque entonces tendríamos un conflicto de intereses. Ya había sucedido antes. Y a Maggie McPherson no le haría ninguna gracia.
—Aún no me han dicho nada.
Pensé en lo poco que sabíamos y en cuál podría ser la mejor manera de proceder. Algo me decía que una vez que la policía comprendiera qué tipo de caso tenía entre manos —un asesinato que llevaba a pensar de forma irremediable en una de las principales catástrofes económicas de nuestros tiempos—, lo primero que haría sería levantar un muro de silencio y obligar a todas las fuentes de información a mantener el pico cerrado. Había que actuar cuanto antes.
—Cisco, he cambiado de idea. No me esperes. Ve al lugar de los hechos y entérate de lo que puedas. Habla con todo el mundo antes de que la policía les ponga el bozal.
—¿Estás seguro?
—Sí. Ya me encargo yo de hablar con la policía. Si te necesito para algo, te llamo.
—Entendido. Y suerte.
—Lo mismo digo.
Apagué el móvil y miré la nuca de mi chófer.
—Rojas, tuerce por Delano y sigue por Sylmar.
—Como usted diga.
—No sé cuánto rato voy a tardar. Déjame en la puerta, vuelve a Van Nuys Boulevard, encuentra un taller de reparaciones y pregunta a ver si pueden eliminar esa pintada que tenemos en el maletero.
Rojas me miró por el retrovisor.
—¿Qué pintada?