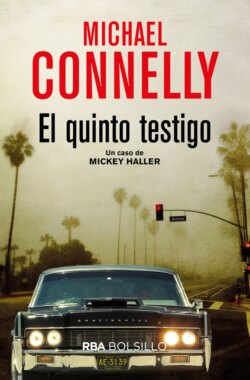Читать книгу El quinto testigo - Michael Connelly - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеA la mañana siguiente, Lisa Trammel hizo su comparecencia inicial ante el Tribunal Superior de Los Ángeles acusada de homicidio en primer grado. La fiscalía del distrito había agregado el agravante de premeditación y alevosía, por lo que Lisa ahora podía ser condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o, incluso, a pena de muerte. Era una baza con la que la fiscalía podía negociar. Supuse que el fiscal querría que el caso terminara cuanto antes con una aceptación de culpabilidad negociada antes de que la opinión pública simpatizara de forma masiva con la acusada. ¿Y qué mejor forma de obtener ese acuerdo que dejar pender sobre la cabeza de la acusada, cual espada de Damocles, la cadena perpetua y la pena de muerte?
La sala estaba llena hasta los topes de representantes de los medios de comunicación y miembros y dirigentes de FLAG. Desde la noche anterior, la noticia se había ido difundiendo de forma exponencial al correrse la voz de que la policía y el fiscal consideraban que el asesinato del banquero podía tener su origen en una ejecución hipotecaria. Aquello aportaba un matiz truculento a la plaga nacional de desahucios y a la vez explicaba que la sala estuviera atestada de gente.
Lisa se había calmado considerablemente después de haber pasado veinticuatro horas en la cárcel. De pie en el rincón de los acusados, esperaba medio zombi a efectuar una primera declaración que duraría dos minutos. En primer lugar le aseguré que su hermana estaba cuidando de su hijo a la perfección. En segundo lugar le dije que en Haller y Asociados haríamos todo lo posible para ofrecerle la mejor y más rigurosa de las defensas. Su principal preocupación era salir de la cárcel para volver a cuidar de su hijo y ayudar a su equipo de abogados.
Aunque en el fondo aquella primera comparecencia no era más que una exposición de los cargos y el punto de partida del proceso judicial, íbamos a tener la oportunidad de solicitar y justificar la libertad bajo fianza. Y como mi filosofía era la de no dejar piedra sin remover ni cuestión sin debatir, me disponía a hacer justamente eso. Pero era pesimista en cuanto al resultado. Por ley, el juez tenía la obligación de estipular una fianza. Pero a la hora de la verdad, cuando se trataba de un caso de asesinato, la fianza solía ascender a millones de dólares, una cifra inalcanzable para el común de los mortales. Mi cliente era madre soltera, y estaba en paro y sumida en un proceso de desahucio. Una fianza de siete cifras dejaría a Lisa sin opciones de salir de la cárcel.
El juez Stephen Fluharty hizo que el caso de Trammel fuera el primero del día para poder dar cabida a los medios de comunicación. Andrea Freeman, la fiscal asignada al caso, presentó la denuncia formal, y el juez programó la lectura de cargos para la semana siguiente. Trammel no efectuaría ninguna alegación hasta entonces. Aquellos procedimientos rutinarios se saldaban con rapidez. Fluharty se disponía a anunciar un pequeño descanso para que los periodistas pudieran recoger sus cosas y salir en masa cuando le interrumpí y solicité que fijara una fianza para mi cliente. La segunda razón para hacerlo era ver cómo respondía la fiscalía. A veces tenía suerte y el fiscal revelaba algunas de sus pruebas o estrategias al exigir una fianza elevada.
Pero Freeman era demasiado cautelosa como para cometer un desliz de ese tipo. Argumentó que Lisa Trammel constituía un peligro para la sociedad y era necesario que siguiera bajo custodia sin posibilidad de fianza durante la fase preliminar del proceso judicial. Subrayó que la víctima del crimen no era el único protagonista de la ejecución hipotecaria de la residencia de Lisa, sino solo el eslabón de una cadena. Si Trammel era puesta en libertad, estarían en peligro otras personas e instituciones que formaban parte de esa misma cadena.
No reveló gran cosa. Desde el principio estaba claro que la fiscalía iba a atribuir el asesinato de Mitchell Bondurant a la ejecución hipotecaria. Freeman había dicho lo suficiente para presentar una objeción contundente a la libertad bajo fianza sin dar ninguna pista de los alegatos que estaba urdiendo para conseguir una condena por asesinato. Era buena en su trabajo, y ya nos habíamos visto las caras en otros casos anteriores. Y si no me fallaba la memoria, yo había salido perdiendo en todos ellos.
Cuando me llegó el turno, argumenté que no había indicios —y menos aún pruebas—de que Trammel fuese un peligro para la sociedad o estuviera pensando en darse a la fuga. En ausencia de tales indicios y pruebas, el juez no podía denegar la libertad bajo fianza a la acusada.
Fluharty tomó una decisión estrictamente salomónica: concedió el triunfo a la defensa al determinar que la libertad bajo fianza era procedente e hizo que la fiscalía se saliera con la suya al fijar la fianza en dos millones de dólares. El resultado era que Lisa no iba a salir a la calle. Necesitaba disponer de dos millones como garantía o la intervención de un agente fiador. Este le reclamaría un depósito del diez por ciento, y doscientos mil dólares en efectivo estaban absolutamente fuera de su alcance. Iba a seguir en prisión.
Finalmente, el juez anunció el descanso y permitió que hablara unos minutos con Lisa antes de que se la llevaran los alguaciles. Mientras los periodistas abandonaban la sala, aproveché para repetirle que mantuviera la boca cerrada.
—Lisa, ahora que todos los medios de comunicación están siguiendo el caso es todavía más importante. Puede que traten de hablar con usted en la cárcel, ya sea de forma directa o mediante otras detenidas o visitas de las que crea que puede fiarse. Así que no lo olvide...
—Oído. No tengo que hablar con nadie.
—Bien. También quiero que sepa que esta tarde voy a reunirme con todo el personal del bufete para estudiar el caso y establecer algunas estrategias. ¿Hay algo en particular que quiera que salga a relucir durante la reunión? ¿Algo que pueda resultarnos de alguna ayuda?
—Solo tengo una pregunta y es para usted.
—¿De qué se trata?
—¿Por qué no me ha preguntado si lo hice?
Vi que uno de los alguaciles llegaba por detrás de Trammel con la intención de llevársela.
—No necesito preguntárselo, Lisa —dije—. No necesito saber la respuesta para hacer bien mi trabajo.
—Pues entonces nuestro sistema da pena. No estoy segura de poder contar con un abogado defensor que no cree en mí.
—Bueno, está claro que es usted quien elige, y estoy seguro de que hay un montón de abogados que harían cola ante el juzgado y estarían encantados de llevar su caso. Pero nadie conoce tan bien como yo las circunstancias del caso o la ejecución hipotecaria, y solo porque alguien le asegure que cree en usted no tiene por qué estar diciéndole la verdad. Yo no le vendré con mierdas de ese tipo, Lisa. Conmigo, si no hay preguntas, no hay respuestas. Y eso vale para los dos. No me pregunte si creo en usted, y no se lo diré.
Hice una pausa para ver si quería responder. No lo hizo.
—En fin, ¿le parece bien? No quiero dejarme la piel en este caso si piensa andar buscando a un devoto que ocupe mi lugar.
—Me parece bien, supongo.
—De acuerdo. Entonces vendré a verla mañana para hablar del caso y decidir qué dirección vamos a tomar. Espero que mi investigador ya tenga una primera idea de lo que muestran las pruebas. Está...
—¿Puedo hacerle una pregunta, Mickey?
—Por supuesto.
—¿Usted podría prestarme el dinero para la fianza?
La pregunta me dejó de piedra. Hacía mucho tiempo que había dejado de llevar la cuenta de los muchos clientes que me habían pedido dinero para pagar sus fianzas. Seguramente ésta era de largo la suma más elevada, pero dudaba que fuera la última.
—No puedo hacer eso, Lisa. En primer lugar, no tengo tanto dinero; y en segundo lugar, que un abogado pague la fianza a su cliente constituye un conflicto de intereses. Así que en ese sentido no puedo ayudarla. Me parece más práctico que vaya acostumbrándose a la idea de que va a seguir en la cárcel como mínimo durante el tiempo que dure el juicio. El juez ha establecido una fianza de dos millones, lo que implica que necesita al menos doscientos mil para pagar al agente fiador. Eso es mucho dinero, Lisa, y si lo tuviera, le pediría la mitad para pagar la defensa. Así que de todos modos seguiría en la cárcel.
Sonreí, pero Trammel no le veía la gracia a lo que le estaba diciendo.
—Cuando se entrega un depósito como ese, ¿uno lo recupera después del juicio?
—No, se lo queda el agente fiador para cubrir el riesgo que corre, ya que en caso de que usted se diera a la fuga se vería obligado a apoquinar los dos millones.
Lisa me miró indignada.
—¡No voy a darme a la fuga! Voy a quedarme donde estoy y hacer frente a todo esto. Lo único que quiero es estar con mi hijo. Me necesita.
—Lisa, no me estaba refiriendo a usted en particular. Simplemente estaba explicándole cómo funcionan las fianzas y los depósitos. En fin, el alguacil que está detrás suyo se ha mostrado muy paciente hasta ahora. Usted tiene que irse con él, y yo tengo que ponerme a trabajar en su defensa. Mañana hablaremos.
Le hice un gesto con la cabeza al alguacil y se acercó para llevar a Lisa al calabozo del juzgado otra vez. Mientras se dirigían a la puerta, Lisa se dio la vuelta y me miró asustada. No podía ni imaginar lo que se le venía encima, ni que aquello solo era el comienzo de lo que sería el calvario más terrible de su vida.
Andrea Freeman había terminado de hablar con otro colega del ministerio fiscal, de forma que pude acercarme a ella antes de que abandonara la sala.
—¿Le apetece tomar un café y charlar un poco? —le pregunté al llegar a su lado.
—¿Es que no necesita hablar con su gente?
—¿Mi gente?
—Todos esos con las cámaras. Seguro que están haciendo cola al otro lado de la puerta.
—Preferiría hablar con usted. Si quiere, incluso podemos decidir cómo encarar a los medios.
—Creo que tengo unos minutos libres. ¿Quiere bajar al sótano? ¿O prefiere acompañarme a la oficina y probar el café que preparamos en la fiscalía?
—Mejor bajemos al sótano. En su oficina tendría que mirar por el rabillo del ojo todo el tiempo.
—¿A su exmujer?
—A ella y a otros, aunque el hecho es que mi ex y yo ahora nos llevamos bien.
—Me alegra saberlo.
—¿Conoce usted a Maggie?
En la oficina de Van Nuys había por lo menos ochenta fiscales auxiliares.
—De vista.
Salimos de la sala y, de pie el uno junto al otro, dijimos a los periodistas allí congregados que no íbamos a hacer ningún comentario en una fase tan incipiente del caso. Al dirigirnos hacia los ascensores, al menos seis de ellos, casi todos de fuera de la ciudad, me pusieron sus tarjetas de visita en la mano —New York Times, CNN, Dateline, Salon y, la guinda del pastel: el programa de televisión Sixty Minutes—. En menos de veinticuatro horas había pasado de deslomarme llevando casos de desahucio en el barrio sur de Los Ángeles por doscientos cincuenta al mes a convertirme en abogado defensor en un caso que amenazaba con convertirse en el emblema del panorama económico del momento.
Y me gustaba.
—Se han ido —dijo Freeman una vez estuvimos en el ascensor—. Ya puede quitarse de encima esa sonrisa de politicastro.
La miré y sonreí de verdad.
—Así de evidente, ¿eh?
—Ya lo creo. Le sugiero que disfrute mientras pueda.
Aquello era un recordatorio no muy sutil de lo que me esperaba con aquel caso. Freeman era una de las figuras más prometedoras en la fiscalía del distrito, y había quien aseguraba que con el tiempo haría lo posible por situarse en lo más alto. Solía decirse que su ascensión y buena consideración en la fiscalía tenían que ver con el color de su piel y con cuestiones de política interna. Que le adjudicaban los casos más interesantes porque era integrante de una minoría y la protegida de un miembro de otra. Pero yo tenía claro que aquello era un error de apreciación garrafal. Andrea Freeman era pero que muy buena en su trabajo, como dejaba claro mi historial, repleto de casos perdidos contra ella. Cuando la noche anterior me habían comunicado que había sido asignada al caso Trammel, sentí como si estuvieran hurgando en mis costillas con un objeto contundente. Dolía, pero no podía hacer nada por evitarlo.
Tras llegar a la cafetería del sótano nos servimos una taza de café y encontramos una mesa en un rincón apartado. Freeman se sentó en la silla que le permitía ver mejor la entrada. Era una manía que tenían los agentes la ley, ya fuesen policías, inspectores o fiscales. Nunca hay que dar la espalda a un posible punto de ataque.
—Y bien... —dije—. Aquí estamos. Parece que le toca procesar a una heroína nacional en potencia.
Freeman se echó a reír como si yo estuviera loco de atar.
—Sí, claro. Pero por lo que yo sé, los asesinos no suelen ser considerados como héroes.
Se me ocurrió un célebre caso juzgado en Los Ángeles que bien podía contradecir sus palabras, pero lo dejé correr2.
—Quizá he exagerado un poco —convine—. Digamos que en este caso la acusada contará con la simpatía de la opinión pública. Y creo que la atención de los medios de comunicación tan solo va a acentuar esa tendencia.
—Por el momento, sí. Pero a medida que las pruebas salgan a la luz y se conozcan los detalles, no creo que las simpatías de la opinión pública vayan a suponer un problema. Es mi punto de vista. Pero, ¿qué me está diciendo, Haller? ¿Es que quiere negociar una aceptación de culpabilidad cuando el caso no tiene ni un día?
Negué con la cabeza.
—No, en absoluto. No me refería a nada de eso. Mi cliente dice que es inocente. He dicho lo de las simpatías de la opinión pública porque a estas alturas el caso ya está teniendo mucho seguimiento. Un productor del informativo Sixty Minutes acaba de darme su tarjeta. Así que le propongo que acordemos unas directrices y procedimientos a la hora de tratar con los medios de comunicación. Acaba de mencionar las pruebas que van a hacerse públicas. Espero que esté refiriéndose a pruebas presentadas ante el tribunal y no filtradas de forma selectiva al Los Angeles Times o cualquier otro representante del cuarto poder.
—Muy bien, pues si quiere, pongámosle sordina al caso desde ahora mismo. Que nadie hable con los medios de comunicación bajo ninguna circunstancia.
Fruncí el ceño.
—Aún no estoy preparado para llegar tan lejos.
Asintió con la cabeza en un gesto de complicidad.
—Eso me parecía. En tal caso, lo único que voy a sugerir es que nos andemos con cuidado. Los dos. Por mi parte no vacilaré en hablar con el juez si en algún momento considero que está intentando influir en los miembros del jurado.
—Lo mismo digo.
—Bien. Pues por ahora está decidido. ¿Qué más?
—¿Cuándo podré empezar a ver alguna evidencia?
Freeman bebió un largo sorbo de café antes de responder:
—Hemos coincidido en otros casos, así que ya sabe cómo trabajo. No me va eso de «enséñame tu cosita, y yo te enseño la mía». Siempre es un callejón sin salida, porque la defensa al final no te enseña un carajo. De forma que prefiero guardarme según qué cosas.
—Abogada, creo que deberíamos llegar a un acuerdo.
—Bueno, cuando hayan asignado a un juez definitivo, siempre podrá hablar con él. Pero yo no pienso ponerle las cosas fáciles a una asesina, y me da lo mismo quién ejerza su defensa. Y para que lo sepa, le he echado un buen rapapolvo a su amigo Kurlen por haberle dado ese disco ayer. No tendría que haberlo hecho, y suerte tiene de que no haya intentado que le apartaran del caso. Considérelo como un regalo de la fiscalía. Pero no espere que vaya a haber más... Abogado.
Era la respuesta que esperaba. Freeman era una fiscal condenadamente buena, pero a mi modo de ver no jugaba limpio. Se suponía que un juicio tenía que ser un vivo torneo en el que salieran a relucir tanto hechos como pruebas. Con ambos contendientes sólidamente asentados por igual en la ley y las normas de la justicia. Pero Freeman tenía por costumbre valerse de esas mismas normas para esconder o retener tanto hechos como pruebas. Le gustaba jugar con ventaja. No sacaba nada a la luz. Ni siquiera sabía lo que era la luz.
—Andrea, por favor. La policía se llevó el ordenador y todos los papeles de mi cliente. Son de su propiedad, y los necesito para fundamentar mínimamente la defensa. No puede retenerlos y tratarlos como pruebas.
Freeman ladeó la boca y asumió la expresión de quien está considerando la posibilidad de ceder terreno. Era pura pantomima por su parte, y tendría que haberme dado cuenta.
—Le propongo una cosa —dijo—. Tan pronto como hayan asignado al juez, vaya a hablar con él y pídaselo. Si el juez me dice que le entregue todo eso, se lo entrego. Pero si no, ese material es mío, y no pienso compartirlo.
—Muchas gracias.
Sonrió.
—De nada.
Su respuesta a mi petición de cooperación y su sonriente manera de formularla solo sirvieron para subrayar una idea que había estado creciendo en un rincón de mi mente desde que me dijeron que le habían asignado el caso. Tenía que encontrar la manera de que Freeman viera la luz.