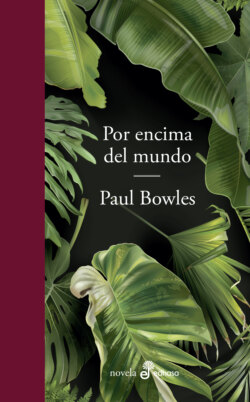Читать книгу Por encima del mundo - Paul Bowles - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеEn lugar de la calle principal, escogieron un callejón estrecho y bien iluminado para pasear; de pronto se vieron, ya no entre las casas y los árboles, sino en un entarimado sobre un pantano. Las luces de la calle comenzaban de nuevo mucho más adelante; aquí estaba oscuro, y sus pisadas hacían resonar la madera. Mientras avanzaban, las ranas que estaban bajo sus pies dejaban de croar, pero el sonido continuaba a su alrededor.
—Que lugar tan extraño —dijo el doctor Slade.
Si hubiera estado solo, seguramente habría dado la vuelta para volver, pero en compañía de su mujer esto le resultaba más difícil. Ella guardaría el recuerdo de su acción para usarlo algún día a su capricho como arma contra él. “Tuviste miedo, por ejemplo, de atravesar aquel pantano en Puerto Farol. Claro que tenías razón. Yo sólo quería ver hasta dónde llegabas. Pero tienes que admitir que tuviste miedo, querido”.
—¡Murciélagos! —gritó ella—. Vi murciélagos allá atrás, un poco antes de llegar al puente.
—Ya casi llegamos al final.
—¿Hay vampiros aquí?
—No sé. Probablemente... —dijo él, y un instante más tarde agregó—: Parece que han descubierto que con sólo estar en el mismo cuarto con cualquier clase de murciélago, se puede contraer rabia.
Ahora la vegetación era más alta. Estaban al final del entarimado.
—Creo que nunca ha visto tantas luciérnagas en mi vida —reflexionó él.
—¿Rabia? Eso estaba en la Time —dijo ella en tono acusatorio. Lo vi.
—Y por lo tanto no es cierto, ¿no?
El ruido de sus pasos ya no resonaba en el silencio: andaban otra vez sobre la arena. Aquí, algunas de las casas tenían techos de paja. Las hojas de los bananos parecían muy verdes bajo las luces de la calle. No se veía a nadie.
—Me están comiendo los mosquitos —dijo ella.
—¿Por qué no regresamos?
—No van a dejar de picarme porque vayamos en otra dirección.
—El alumbrado termina ahí delante —dijo él, señalando con la mano.
—Está bien.
La señora Slade giró en redondo rápidamente y empezó a andar. En el entarimado, entre el clamor de las ranas, dijo:
—Estoy muerta de miedo. Voy a contener el aliento cuando pasemos bajo ese árbol de murciélagos.
—Los mosquitos me están picando los tobillos —dijo él—. No sé por qué vinimos por aquí.
Ella se rió con su risita de niña.
—No fui yo quien escogió el camino —dijo alegremente.
Una vez en terreno firme, no tardaron en llegar a la plaza. Había una bombilla encendida en el segundo piso del hotel. Entraron en el oscuro vestíbulo, y fueron recibidos por el olor de la basura y de la comida que alguien estaba cocinando. Algo se movió al lado del doctor Slade; el dio un salto y encendió la linterna. Era la señora Rainmantle, que estaba sentada a oscuras en una mecedora.
—¡Oh, los he estado esperando! —gritó con voz quejumbrosa—. No encuentro a nadie. Tienen que darme otra habitación.
—¿Es tan mala? —preguntó la señora Slade.
—La puerta no tiene llave ni cerrojo, no hay forma de cerrarla. No puedo dormir así, sencillamente.
Había alzado la voz, como si ya estuviera presentando su queja formal.
El doctor Slade dirigió la luz de la linterna a los rincones más remotos.
—¿No hay nadie aquí abajo? Tiene que haber un guardián, o alguien.
—¡Nadie! Y la puerta principal está abierta de par en par. Encima de todo, la cama se hunde como una hamaca. ¿Qué tal están sus camas? —había olor a whisky fresco en su aliento.
—Están bien —dijo la señora Slade.
—Está acostumbrada a las incomodidades —explicó su marido rápidamente.
—Es la puerta lo que hace inaceptable el cuarto —dijo la señora Rainmantle con una voz sin vida.
Se quedaron callados.
—Bueno, mejor subimos —dijo, por fin la señora Slade—. Por lo menos arriba hay luz.
Cuando estuvieron frente a la habitación de los Slade, la señora Rainmantle siguió, gritando:
—Vengan. Quiero mostrarles el cuarto.
Los guió hasta la oscura habitación del fondo y encendió la luz. Era evidente que la pieza no era más que una bodega para muebles viejos, con una cama maltrecha arrimada a un rincón. Un calendario de hacía diez años colgaba cerca de una esquina en la pared, detrás de un escritorio.
—¡Es horrible! —gritó la señora Slade—. No me explico cómo se atreven a poner a nadie en un cuarto así.
Un angosto pasillo entre sillas amontonadas y las maletas sin desempacar de la señora Rainmantle hacía posible el acceso a la cama.
—Pero miren la puerta —exclamó la señora Rainmantle; su voz sonaba histérica de nuevo—. Me quedaré afuera en el porche. En cualquier sitio. No me importa. No voy a dormir aquí.
—Ven a nuestro cuarto —le dijo la señora Slade—. Podemos sentarnos.
Al final del corredor la luz caía sobre las tablas del piso a través de una puerta abierta. Se oía el débil sonido de voces masculinas. “Dos hombres, probablemente”, pensó el señor Slade, deteniéndose para escuchar, y luego siguió a las mujeres de un cuarto al otro; tuvo la impresión de que los hombres estaban bebiendo. Vio a su mujer que ponía la mano en el brazo de la otra al pasar por la puerta, e inmediatamente entrevió la forma en que la situación iba a resolverse. En efecto, apenas se habían sentado en las dos sillas bajo la luz, una frente a otra, la señora Slade dijo: “Tú te quedas aquí conmigo, y todo va a estar bien. Olvídalo.”
—¡Oh, no podría!
—Al doctor Slade no le importa si la puerta está cerrada o no. ¿O sí, Taylor?
—No, no me importa —dijo él lentamente.
—No le importa, de veras —insistió la señora Slade—. Y a ti sí que te importa.
—Bueno —la señora Rainmantle suspiró y miró al doctor Slade con timidez—. Sería una bendición.
—No hay problema —le aseguró él—. Sólo sugiero que hagamos el cambio ahora mismo.
Quería estar a solas cuanto antes, para que no se hiciera evidente su mal humor. Pero en vez de salir del cuarto, se dirigió al lavamanos y empezó a cepillarse los dientes.
—Discúlpenme —dijo guturalmente, y escupió en la palangana—. No quiero llevar nada al otro cuarto. ¿Necesita algo de allá, señora?
Ella salió de un breve ensueño.
—No. Tengo lo que necesito aquí en mi bolso —dijo.
—Llamaré a la puerta a las cinco y media —dijo el doctor Slade a su mujer. Ella lo miraba con tristeza, como sospechando que su traición no sería perdonada pronto. Él la miró fijamente, y, esperando que su rostro careciera de expresión, le dijo: “Buenas noches.” “Buenas noches”, le dijo también a la señora Rainmantle, y luego salió del cuarto, sin llevar consigo el pijama.
“Dormirá desnudo”, pensó la señora Slade. Oyó la puerta del cuarto vecino que se cerraba. Los hombres que estaban en el otro extremo del balcón conversaban todavía; las palabras más fuertes se dejaban oír por encima del ruido de los insectos.
La señora Rainmantle metió la mano en su bolso y sacó una botellita de whisky que había comprado por la tarde en una tienda china frente al mar. Estaba medio vacía.
—Voy a servirme un traguito antes de desvestirme —dijo con satisfacción, y se dirigió al lavamanos—. ¿Te sirvo uno?
—Una copita, antes de acostarme.
Sirvió demasiado Scotch en el vaso de la señora Slade, pero poder relajarse un momento parecía causarle tanto placer que la señora Slade no protestó.
—Tal vez esto te parezca demasiado —comenzó la señora Rainmantle, acomodándose de nuevo en su silla— pero éste es un día que no olvidaré. Y no porque haya sido placentero. Nada sucedió como debiera.
La señora Slade pensó: “¿Sucede así alguna vez?”
—Debes de estar muy cansada —dijo, segura de que la otra esperaba una demostración de lástima más elocuente. Tal vez después de beber su whisky le costaría menos esfuerzo decir palabras amables. Miró la pared, e imaginó a su marido del otro lado, incapaz de dormirse en la cama inclinada, buscando una posición tolerable, maldiciendo del aire inmóvil y del olor a polvo.
La señora Rainmantle hablaba; era un monólogo, y no era necesario escuchar con atención. Sin embargo, ella intentaba seguirle el hilo, temiendo que si no lo hacía se le cerrarían los ojos.
—Quiero que mi casa sea espaciosa —declaró la señora Rainmantle—. Quiero que todos los cuartos sean enormes.
Aunque la señora Slade había vaciado su vaso de whisky, el sentimiento de benevolencia para con su huésped no se manifestaba; lo único que quería era dormirse.
Se oyó a sí misma preguntando inexpresivamente: “¿Dónde está la casa?”
—Oh, va a estar en Hawai. Ya compré el terreno.
La señora Rainmantle se sirvió otro poco de whisky.
—Maravilloso —dijo la señora Slade.
—De veras, creo que ahí seré feliz. Después de todo, vivir en hoteles lo deshumaniza a uno.
Unos minutos más tarde, la señora Slade se puso en pie de un salto.
—Tengo que acostarme —dijo—, lo siento.
—Sí, es cierto.
A través de los borrosos dobleces de la mosquitera, vio a la señora Rainmantle que se acercaba a la pared y apagaba la luz.
—¿Puedes ver para desvestirte? —preguntó.
—Nunca tengo problemas para desvestirme —respondió alegremente la señora Rainmantle, la cabeza enredada entre sus prendas.
La señora Slade oyó la otra cama que crujía bajo el pesado cuerpo. La señora Rainmantle suspiró profundamente. “Qué delicia”, dijo, contenta.
Los insectos cantaban; en alguna parte, una puerta se cerró. La señora Slade se arrepintió de haber aceptado el whisky, su estómago lo resentía. Se esforzó por no pensar en el doctor Slade, acostado en ese horrible cuarto, pero la imagen estaba frente a ella.