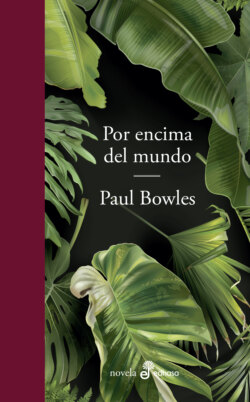Читать книгу Por encima del mundo - Paul Bowles - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеEstaban de pie, cerca del escritorio en el vestíbulo del hotel, escuchando el amplio sonido de la lluvia que caía; ahora se precipitaba con fuerza. El hombre detrás del escritorio estaba comiendo un mango. Algunas hebras cortas de la pulpa de la fruta se le habían enredado en el espeso bigote, y colgaban por encima de sus labios como gusanos diminutos.
—Pues sí, señores —continuó sin limpiarse la boca—. El tren a la capital sale a las seis y media todas las mañanas. Pero hay muchas cosas que ver aquí en Puerto Farol.
El doctor Slade miraba por la puerta abierta, a través del corredor con su amueblado de mimbre roto y más allá de la cascada de lluvia que salpicaba desde la entrada, el jardín vacío en el fondo. Un zopilote apareció de repente y se posó con torpeza en la viga desnuda que hacía de barandilla del corredor. Por un momento, el doctor pensó que el pájaro se vendría abajo. Semejante a un montón de papel periódico quemado, se tambaleó por un instante, luego se afianzó, dobló las alas, y dejó caer su cabeza desnuda y roja hacia un lado sobre el pecho.
El hombre, mientras hablaba, se hurgaba las narices con el índice.
—Hay un lugar llamado El Paraíso, a sólo treinta y dos kilómetros de aquí. Ahí están las ruinas de San Ignacio. Muy interesante. Grandes piedras en la selva, con caras. ¡Dan pesadillas! —Su risa se convirtió en una tos, y escupió desde donde estaba, siguiendo con la mirada la escupida, que cayó al suelo. Luego, como si marcara el paso de algún baile solitario detrás del escritorio, la esparció con la suela del zapato. —¿Sabe lo que son las pesadillas? —preguntó.
—Sí, sí, por supuesto —dijo el doctor Slade—. Tomaremos el tren mañana por la mañana, y necesitaremos por lo menos tres hombres para que nos ayuden con las maletas. Quería que lo supiera.
—¡Es fantástico! —exclamó la señora Slade, mirando a su marido—. Un pueblo así de grande y no hay un solo taxi.
—Un pueblo así de grande, y éste, el único hotel —replicó el doctor Slade—. La caminata no es nada. Quince minutos. Pero, por Dios, tenemos que dormir aquí. Y tenemos que comer aquí. El taxi es lo que menos me preocupa.
El hombre detrás del escritorio estaba pelando otro mango; el olor agridulce inundó la pieza.
La señora Slade hablaba poco español.
—¿Mango bueno? —le dijo al hombre.
—Regular —respondió él sin alzar la mirada.
Salieron al corredor; el zopilote no se movió. El aire olía a flores, y el constante zumbido de los insectos era un tapiz de sonidos audibles detrás del estruendo de la lluvia. Se sentaron en dos viejas mecedoras de mimbre y se quedaron mirando fijamente el mediodía gris, lloroso y deslumbrante. De vez en cuando, se oía el potente canto de un gallo en las cercanías.
—Creo que voy a cambiarme de ropa antes de almorzar —dijo la señora Slade—, me siento húmeda y sucia.
—Por lo menos conseguimos el buen cuarto —respondió el doctor Slade satisfecho.
La señora Slade se rió burlonamente; él supuso que era la idea del uso de la palabra buen.
—Nos van a dar frijoles con arroz, te lo aseguro —dijo él, y la miró con indulgencia—. Pero claro, a ti te gusta eso.
—¡Qué suerte tengo! —dijo ella. Sonrió y se meció un poco; la silla crujió de un modo peligroso.
Por la orilla de la plazuela vacía, un pequeño automóvil avanzaba evitando los charcos más profundos; se detuvo frente a ellos, al pie de las escaleras del corredor. El zopilote que estaba en la baranda sacudió las alas y descendió, para perderse de vista. La puerta del auto se abrió, y el doctor Slade vio lo que inmediatamente se dijo que había esperado ver: la roja cara y el peinado alto y gris de la señora Rainmantle, que salía del pequeño sedán. Inclinó la cabeza para saludar al conductor, cerró la puerta de golpe y subió las escaleras deprisa, empapada y jadeante. Cuando reconoció a los Slade, que estaban sentados frente a ella, su expresión preocupada se tornó en una de sorpresa y agrado. El doctor Slade se levantó lentamente y le tendió la mano.
—No me digan que perdieron los tres autobuses a San Ignacio —exclamó la señora Rainmantle—. ¿Puedo?
Se dejó caer en la silla del doctor Slade. Él la miró desde arriba con desdén y apatía, como esperando que la silla se desplomase bajo su peso, pero el mimbre era engañosamente resistente.
—Pero claro. Se me olvidaba que ustedes también desembarcaron aquí, ¿no?—. Se exprimió el pelo con ambas manos, y unos hilitos de lluvia le corrieron por la cara.
—Estás calada hasta los huesos —observó la señora Slade.
Ella se rió.
—Yo diría que hasta el alma.
La señora Slade miró el auto que se alejaba por el fango del otro lado del jardín público.
—¿Venías en taxi? —preguntó de pronto.
—Era el cónsul británico. Más problemas. Ahora no quieren dejar que desembarque mi equipaje. Tengo una cuenta pendiente en el bar. Pero no me dejen que empiece con esto.
—¡Ah! —dijo el doctor Slade, que iba y venía lentamente frente a las dos mujeres.
—Me parece muy extraño —dijo la señora Slade con cautela. Luego agregó—: ¿Entonces desembarcas aquí?
La señora Rainmantle se rió.
—Claro que voy a desembarcar aquí. El cónsul lo arreglará todo a primera hora esta tarde. Si tan sólo mi hijo hubiera podido venir a buscarme... Tan inútil —y estornudó violentamente.
La señora Slade se puso de pie.
—Estás mojada y no tienes cómo cambiarte. Eso no puede ser.
—Lo sé. La situación es imposible.
—Me pregunto... —la señora Slade parecía indecisa.
—¡Por Dios! —dijo riendo la señora Rainmantle—. ¿Una cosita como tú, con tu cintura? ¡Jamás en la vida! Seguramente no tienes nada.
La señora Slade vaciló un instante más.
—¡No! —dijo de pronto—. Sube conmigo. Tengo algo. De veras.
Después de una serie de protestas, la señora Rainmantle se dejó conducir escaleras arriba, y el doctor Slade se sentó de nuevo en la mecedora que le había cedido. La lluvia menguaba, y el sonido mecánico de los insectos en los árboles llegaba con más fuerza. Permaneció sentado mirando a lo lejos. Un gato esquelético y casi sin pelo dobló medrosamente la esquina del corredor y fue a estirarse junto a sus pies. De cuando en cuando el doctor tamborileaba en el brazo de la silla y, una vez, dijo en voz alta con un tono de incredulidad y de profundo disgusto: “Maldita sea.”