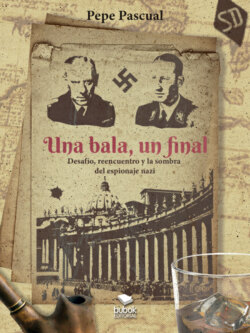Читать книгу Una bala, un final - Pepe Pascual Taberner - Страница 10
ОглавлениеDomingo, 19 de julio de 1936
Orvieto, Italia
Sobre la colina situada al sur de la vieja ciudadela de Orvieto, se encontraba la maravillosa villa a más de trescientos metros de altura. Se extendía por toda la cima cubriendo cuatro kilómetros cuadrados de robustas vides y olivos. Desde allí, se disfrutaba el amanecer con la salida del sol tras la cordillera de Scoppieto y Citivella del Lago hasta la sombría puesta, despidiendo Castel Giorgio al oeste. Una oportunidad que fue aprovechada por etruscos y romanos para cultivar la uva y elaborar el vino típico de Umbría.
El terreno fue excavado y usado como bodega durante siglos, llenando la zona de pasadizos. Pero la migración hacia las ciudades redujo la producción a la mitad. Aun así, Don Pietro Bassano presumía de su belleza.
La casa principal, alzada donde hubo un torreón romano, coronaba la zona alta de la colina. Una terraza daba la vuelta a la casa ofreciendo una magnífica vista. Próximo se encontraba el garaje, que sirvió de cuadra tiempo atrás. Y cerca estaba la casa donde vivían el sirviente y la cocinera.
Al ser verano, el calor del día daba paso al fresco atardecer. Tussio había preparado la mesa al gusto de Gabriela, la mujer de Don Pietro, en la terraza donde podían ver la puesta de sol.
En el dormitorio principal, en el piso superior, Don Pietro se alisaba la camisa antes de coger la chaqueta. Se ajustó el pañuelo dejándolo visible en el bolsillo frontal y miró la hora en su reloj.
Sumaba cincuenta y siete años. Hacía muchos que su pelo blanqueció y su piel envejeció. Sin embargo, seguía mostrando una salud de hierro y gran atractivo gracias al metro ochenta y seis de estatura. Tenía los ojos oscuros, las cejas pobladas y un bigote discreto. Cuando se dio el visto bueno, bajó las escaleras buscando a Tussio en el recibidor.
—Dígame, Don.
—¿Preparaste el vino?
—Está listo en la bodega.
—Tendrás que subirlo minutos antes de la cena, no quiero que Herbert se queje por no descorcharlo a tiempo. Recuerda subir el blanco para las damas. Y ten preparados los vermuts para antes y después de la cena.
—Todo está previsto.
—Serán puntuales, ya lo sabes. —Volvió a revisar su reloj. —Apenas queda media hora.
Tussio finalizó con una leve reverencia y se retiró.
Don Pietro le respetaba, incluso por ser menor que Tussio. Se conocieron en 1914 cuando la Gran Guerra alistó a Tussio y le mantuvo en la frontera italiana con el Imperio Austrohúngaro. Allí participó en la batalla de Vittorio Veneto hasta que, días después con el fin del conflicto, regresó a casa. Don Pietro se alegró de que siguiera con vida. A partir de entonces, dejó que Tussio se ocupara de la casa y de supervisar el trabajo en el campo, reemplazando su fusil por los guantes.
En aquel instante, Gabriela se acercó a Don Pietro. Le cogió las manos y dibujó una sonrisa.
—Estás espléndido, cariño.
—Procuro no perder tu atención.
—No sucedería ni ataviado de harapos.
—Habría que verlo, Gabriela.
Enseguida se soltaron. Don Pietro fue a la mesita junto a los sillones y escogió un cigarro de la tabaquera.
—Te diviertes con Karla y me siento feliz de verte así. Lástima que no estemos más tiempo con ella y con Herbert. —Y, a continuación, prendió fuego al cigarro.
—Cariño, Herbert y Karla son amigos desde hace años.
Lanzando espesas humaredas, dijo:
—Este año nos hemos visto poco. Últimamente Herbert ha estado en Alemania más tiempo de lo habitual.
—¿Y qué hay de malo en eso?
—Nada, Gabriela. Pero aquí estamos aislados.
—Eso debería decirlo yo, Pietro. Tú viajas constantemente a Roma. No parecemos un matrimonio común.
—Da igual, hemos tenido esta conversación tantas veces que he perdido la cuenta.
—No te lo discuto. —Gabriela se volvió de espaldas.— Te acompañaría en más ocasiones si no fuera porque pasas todo el día en el ministerio. En Roma me siento igual de sola que aquí.
—Preferiría estar contigo a reunirme con esos políticos y militares fanfarrones.
Gabriela le miró de reojo y se cruzó de brazos.
—Así no solucionamos nada.
Don Pietro se acercó por detrás y la cogió por los hombros, la besó en la mejilla y se retiró mientras daba otra calada.
—No nos malhumoremos.
Gabriela conservaba su belleza pese a los cincuenta años, con figura fina y un alto gusto por la sencillez. Distinguida por la educación, había heredado la finca de su familia a temprana edad y siempre mantuvo sus raíces con la comarca. Sin embargo, cuando conoció a Don Pietro en una gala en Roma, no dudó en cautivarle y arrastrarle hasta Orvieto. Tras el matrimonio, Don Pietro logró mantener su trabajo en el Ministerio de Exteriores, aun pasando varios días en la capital.
Don Pietro salió al porche con paso lento hasta detenerse junto a una columna de piedra. Introdujo una mano en el bolsillo mientras la otra sostenía el cigarro. Revisó el patio y esperó paciente hasta recibir a sus amigos alemanes. Más a lo lejos estaba el camino de tierra, cuyo sendero quedaba definido por cipreses hasta continuar con una lejana curva.
Los minutos pasaban, la oscuridad se imponía armonizada por el chirriar de los grillos. De súbito, Gabriela usó el tocadiscos y la música de Umberto Giordano llamó la atención de Don Pietro descansando su cuerpo sobre la columna. Al poco, distinguió en la lejanía el destello de unos faros.
Sin perderlos de vista los siguió hasta que el Fiat 527 de Herbert llegó a los pies de la escalera, dejando una estela de polvo. Don Pietro se puso firme y llamó a Tussio para que saliera a su encuentro. Gabriela también acudió y permanecieron juntos.
Cuando bajaron del coche, Tussio condujo el vehículo hasta la cochera mientras los acompañaron a la terraza. Pronto bebieron Vermut y Martini apoyados sobre la barandilla sosteniendo las copas. Los dos viejos amigos se miraron.
—¿Tienes apetito, Herbert? Cenaremos un delicioso estofado. Buena carne, siempre que la cocinera no se exceda al especiarla.
—Venimos hambrientos. Nunca me acostumbraré a esta maldita carretera. Son los peores ciento veinte kilómetros que he conducido. Debes amar mucho a Gabriela para vivir aquí.
Ambos rieron antes de brindar y después Don Pietro señaló los alrededores con la copa en la mano.
—Esto es maravilloso, Herbert. Tú hace tiempo que dejaste Alemania para vivir en Roma. Y Roma no es Orvieto.
—Aquí no hay civilización. Es como vivir dos siglos atrás.
A Don Pietro le hizo gracia, pero no respondió.
—Desde hace casi un año, cada vez que viajas a Alemania te cuesta más volver a Italia.
Herbert le miró con sinceridad.
—Me gusta Italia y Karla está enamorada de Roma. Pero Alemania es mi tierra, Pietro, y siempre será mi hogar. —Sin dejar de mirarle, bebió bruscamente. Todavía con los labios húmedos, añadió:— Hace seis años que somos amigos y más de ocho los que llevo en Italia. Parece que fue ayer cuando dejé Heidelberg subido a un autobús en busca de una oportunidad que la posguerra no me dio en Alemania. Aquí encontré una y ahora no tengo problemas económicos. Pero es cierto que viajo a menudo a Berlín. Hoy en día Alemania es diferente a la que dejé. Quizás sea por eso.
—A mí me sucedería lo mismo. —Entonces terminó con la copa y cogió la de Herbert también.— Vamos a cenar.
Tussio les avisó de que la cena estaba lista y tomaron asiento. Compartieron unas horas de risas y chismorreos mientras que Don Pietro consiguió despertar la admiración de Herbert con su vino. Una exquisita tarta de arándanos sirvió de postre.
Gabriela y Karla dieron un paseo dejándoles a solas. Tussio sirvió el café y a partir de aquel instante, Don Pietro cambió de expresión. Herbert mantuvo silencio y poco después se interesó:
—Qué te preocupa.
Don Pietro encendió un cigarro y forzó el encendido con rápidas caladas todavía sin soltar palabra alguna. Herbert no insistió y terminó su café.
—Nunca hablo de asuntos de trabajo contigo, y menos en mi casa. Pero necesito hablarlo y no con Gabriela.
—Soy tu amigo, Pietro. Si puedo ayudarte en algo…
—Mañana tengo una reunión y estoy desconcertado.
—Bueno, es parte de tu trabajo, estás acostumbrado a las reuniones en el ministerio y con…
—… Es en el Vaticano, en la Santa Sede. Me ha llamado personalmente un cardenal.
Sorprendido, Herbert no dijo nada. Sabía que Don Pietro, aunque católico y creyente, no simpatizaba con la Iglesia.
—Entiendo.
—No ha usado un canal oficial, como debería haber hecho. Llamó por teléfono a mi casa, tan sencillo como eso.
—¿Le conoces?
—Jamás había oído hablar de él.
Herbert alzó las cejas asombrado.
De inmediato, el instinto de Herbert se agudizó.
Conoció a Don Pietro en Roma, en un evento que organizó el gobierno. Desde entonces disfrutaban de una amistad en la que introdujeron rápidamente a sus parejas. Herbert comerciaba con productos de lujo de todo tipo; los compraba y vendía indistintamente entre Alemania e Italia. Había amasado una gran fortuna, se movía entre gente distinguida, incluso con los políticos fascistas que buscaban mostrar clase y poder. Apreciaba a Don Pietro; sincero y con gran personalidad.
Sin embargo, Herbert tenía una doble función que ni siquiera Karla conocía. Jamás sintió la necesidad de ponerla en práctica con su amigo italiano. Aunque aquella noche, a causa de la inusual citación del cardenal, Herbert vio una posible fuente de información. En contra de su voluntad, se interesó.
—Mañana estaré en Roma atendiendo unos asuntos con mi abogado. Podemos comer juntos y así nos vemos de nuevo.
—Es una buena idea. —Dijo Don Pietro tras otra calada.
Al poco llegaron sus mujeres y se sentaron a la mesa.
—Qué silencio más incómodo, ¿os hemos interrumpido?
—En absoluto, Gabriela. —Intervino Herbert rápidamente.— Discutíamos el alzamiento militar en España y nos hemos incomodado.
Karla se sumó a la conversación.
—Es una triste noticia.
—Pero previsible, demasiado tiempo de conflicto político y con altercados en las calles. —Dijo Gabriela.
Mientras comentaban, Herbert y Don Pietro permanecían al margen y con la mente en el Vaticano.
—Toda Europa está cambiando. Primero fuimos nosotros, luego Alemania. Quizás sea el turno de España…
—¡Basta! —Gritó Don Pietro.
Quedaron atónitos por el tono de voz, excepto Herbert.
—España no tiene por qué pasar por un cambio político. Cada país es diferente. Y dejemos de hablar de guerras y políticas. Mejor, disfrutemos de la noche. —Concluyó Don Pietro más calmado.
Gabriela intuyó que él y Herbert habían hablado de algo que le había desconcertado. Pero la velada fluyó bien hasta el momento de despedirse, una hora después.
A los pies del porche, Karla entró en el Fiat. Herbert se volvió hacia Don Pietro y levantó deliberadamente el dedo para llamar su atención.
—Gracias por la velada, Pietro.
—¿Seguro que no queréis quedaros a dormir? Es muy tarde para regresar a Roma.
—No es necesario, el café me mantendrá despierto.
—Conduce con precaución, Herbert.
—Te espero mañana en el Porta di Mare.
—Lo conozco. Sé dónde está.
Poco después, los faros traseros del Fiat desaparecieron al final del sendero. Gabriela se cogió del brazo de Don Pietro y entraron en la casa. La temperatura era ideal, la cena había sido fabulosa y era hora de descansar.
Ya unos kilómetros alejados en dirección a Siena todavía restaban muchos para llegar a Roma, cuando Karla había cerrado los ojos y estaba a punto de dormirse. Sin embargo, Herbert mantenía la mirada en la carretera sin dejar de pensar en la reunión de Don Pietro con el cardenal.
El Porta di Mare se encontraba cerca del Vaticano. Herbert no había quedado con nadie para comer. Quería reunirse con Don Pietro nada más saliera este del Vaticano. De modo que nada podía hacer hasta entonces.
En el cielo destacaban las estrellas iluminadas por la hermosa luna de verano. Prácticamente, el molesto rugido del motor pasó a un segundo plano y Herbert comenzó a escuchar el profundo sueño de Karla.