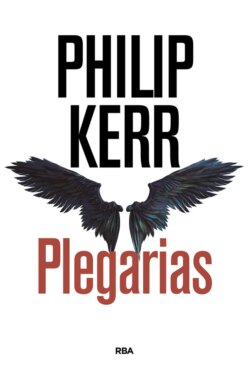Читать книгу Plegarias - Philip Kerr - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеEn la mayoría de las iglesias podría haber dormitado durante toda la misa del domingo por la mañana sin que nadie se diera cuenta. Pero la de Lakewood era una iglesia en plan interactivo, y la misa se parecía a un espectáculo de Las Vegas. Era ruidosa y exigía mucha participación por parte del público, que debía cantar o simplemente dar saltos al ritmo de la alegría de Jesús. Cuando empezamos a ir me gustaba. Pero de un tiempo a esta parte no. A título personal, no me hubiera apetecido menos dar saltos, aunque hubiese tenido los pies clavados al suelo.
Ruth, en cambio, se encontraba en pleno éxtasis. Tenía los ojos cerrados, una sonrisa beatífica le iluminaba el rostro y había levantado las manos como si esperase atrapar unos cuantos rayos de la gracia celestial del Señor. Estaba entregándose en cuerpo y alma a cantar con el coro y la orquesta de rock de veinte músicos —también conocidos como el grupo de culto de la iglesia de Lakewood—, por no hablar de la inmensa y entusiasta congregación también involucrada en el ensordecedor acto de veneración moderna. Las letras de todas las canciones de culto de Lakewood —nadie las llamaba himnos porque no se pueden vender himnos en un CD a diez dólares en la tienda de la iglesia— desfilaban por una pantalla gigante encima de nuestras cabezas, pero a Ruth no le hacían falta. Se sabía las letras igual que yo me sé de corrido los derechos Miranda que hay que recitar a los detenidos.
Naturalmente, Ruth no estaba sola precisamente en su éxtasis. Hacia la parte anterior de la iglesia, a un par de filas del pastor y la barbie con biblia que era su esposa, una auténtica rosa de Alabama, parecía que todo el mundo había sido tocado por el mismísimo Espíritu Santo. La gente batía palmas y se tocaba el corazón, blandía el puño en el aire y gritaba «¡Aleluya!» como si acabara de ganar la lotería del estado de Texas o hubiera conseguido que llegara a la Casa Blanca el tercero de la saga Bush.
Todos menos yo, claro. Me sentaba cuando tenía la sensación de que iba a pasar inadvertido, y cuando permanecía de pie sonreía en plan comemierda cada vez que uno de mis enardecidos vecinos captaba mi mirada huidiza. Pero era la mirada de Ruth la que más deseaba evitar. Me senté e incliné la cabeza con la esperanza de que pareciera que estaba rezando.
Al notar que me clavaban un codo en el costado abrí los ojos de golpe y me encontré la mirada penetrante de Ruth; satisfecha de haber captado mi atención, me indicó con un cabeceo la pierna cruzada donde la funda tobillera con velcro en la que llevaba la Baby Glock 26 estaba ahora a la vista de todo el mundo.
Me encogí de hombros con gesto obediente y planté los pies en el suelo para que la Glock no se viera, pero ya era tarde; Ruth meneaba la cabeza. Me había juzgado y me había pillado en falta. Sobre todo teniendo en cuenta que la víspera había cometido una ofensa aún más inexcusable. Mientras veía el partido de los Celtics en la tele, Ruth había pasado el aspirador en mi estudio y había descubierto mi reserva minuciosamente organizada de libros prohibidos. No era una colección de pornografía selecta sino una pequeña biblioteca de autores del «nuevo ateísmo» que defendían que la religión no debería ser simplemente tolerada, sino abiertamente denunciada por medio de la argumentación racional como un fraude: escritores como Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens y el iconoclasta oriundo de Houston Philip Osborne. Ruth consideraba a esos escritores los cuatro jinetes del Apocalipsis.
—Cariño —dijo, blandiendo un ejemplar de Dios no es bueno, a mi modo de ver el mejor de todos mis libros de porno ateo—. Me parece increíble que estés leyendo esto. Creía que este era un hogar cristiano.
—Ruth, lo es. Compruebo el diezmo que deja mi cuenta bancaria a la iglesia de Lakewood todos los meses.
—No si estás leyendo libros de Richard Dawkins y de Christopher Hitchens.
—¿De verdad crees que leer un libro de Christopher Hitchens convierte a alguien en ateo? Leer la Biblia no convierte a nadie en cristiano. Hay muchos ateos que leen la Biblia.
A regañadientes, quité el sonido del partido para dedicarle toda mi atención, cosa que no me apetecía precisamente, porque los Celtics de Boston eran mi equipo, pero ahora no había manera de eludir la discusión. Ya no. Los dos sabíamos que la teníamos pendiente desde hacía tiempo.
Ruth suspiró.
—¿Y si Danny te pregunta sobre el ateísmo? Y sobre Charles Darwin. ¿Qué le vas a decir?
—Si quieres decirle que el creacionismo ofrece respuesta para todo, a mí me parece bien, es justo lo que le diremos. Creo que un niño necesita la religión mientras está creciendo. Bueno, a mí me vino bien.
—Y una vez adulto, ¿qué? ¿Hay que dejar de lado las tonterías infantiles?
—Mira, lo que yo piense no tiene importancia en comparación con lo que estoy preparado para defender de palabra, por el bien de la armonía familiar.
—¿Y si yo ya no estuviera? Si sufriera un accidente de tráfico y ya no estuviera, ¿qué pasaría entonces?
—En una situación así, ¿quién sabe cómo reaccionará nadie?
—¿Eso me estás diciendo?
—Estaba viendo la tele, ¿recuerdas? Eres tú la que ha empezado esta discusión absurda.
—¿Crees que es absurdo hablar del bienestar moral y la educación de nuestro hijo?
—Me parece que esta pelea no puede ganarla ninguno de los dos. Después de todo, tú no puedes demostrar que existe Dios y yo no puedo demostrar que no existe.
Por un momento dio la impresión de que Ruth intentaba tragar algo imposible de digerir, y me dio pena porque veía el dilema que tenía, que ambos teníamos. Mientras que antes nos habíamos amado por lo que teníamos en común, ahora empezaba a parecer que íbamos a tener que amarnos a pesar de nuestras diferencias. Mis padres habían logrado hacerlo muy bien. Igual por eso creía que la dificultad presente no era en absoluto insuperable.
Ruth dejó caer el libro de Hitchens en el sillón reclinable y salió de la sala de estar sin decir ni una palabra más, lo que ya me iba bien, porque los Celtics de Boston se habían puesto otra vez por delante en el marcador.
Pero luego, justo después de la misa del domingo, Ruth empezó otra vez dale que te pego.
—Vaya, qué bochorno he pasado —dijo.
—Lo siento.
—En realidad, no me refería a la pistola —continuó—. No, parecías estar a un millón de kilómetros de aquí. A eso me refiero. Antes íbamos a rendir culto como una familia y me bastaba con mirarte, Gil, para saber que lo hacías de corazón. Pero ahora no.
Tenía razón, claro. Y no hacía falta insultar su inteligencia negándolo. Percibí que se avecinaba otra pelea, por lo que era una suerte que Danny ya se hubiera dormido. Después de ciento cuarenta minutos en Lakewood, no se lo podía reprochar precisamente. Yo también tenía ganas de echar una buena siesta en una hamaca del Club Houstonian.
—Igual si no nos sentáramos tan cerca del altar, no resultaría tan evidente. Estaría más cómodo si nos sentásemos hacia el fondo.
—Me gusta estar delante —respondió—. Tengo la sensación de encontrarme más cerca de Dios.
—Creo que Dios también se fija en los asientos baratos, ¿no te parece?
—Igual deberíamos hablar con alguien.
—No creo que rezar cogidos de la mano con otro feligrés de Lakewood vaya a sernos de ayuda, Ruth.
—Pues muy bien. Quizá si rezáramos juntos por esto, Gil, solos tú y yo. Tal como rezábamos antes.
La última vez que rezamos juntos Ruth y yo fue cuando intentábamos tener un hijo. Fue idea de Ruth, no mía. Había sufrido un aborto espontáneo y luego estuvo tomando antidepresivos mucho tiempo. También tuvo dificultades para volver a quedarse embarazada de nuevo, y al final pensó que igual el Señor podía echarnos una mano. Fue eso lo que nos hizo empezar a ir a Lakewood. Íbamos a misa y rezábamos para que se quedara embarazada otra vez, aunque cuando digo que rezábamos para que se quedara embarazada no lo hacíamos solo en la iglesia, rezábamos en la cama también. Cada vez que hacíamos el amor le pedíamos al Señor que nos diera su bendición, y no hay nada más neurótico que algo así: la mezcla de sexo y oración más o menos se cargó nuestra vida sexual. Tener a Jesús en la cama con los dos me causó un problema de aúpa, y me vi obligado a tomar viagra en secreto, lo que probablemente fue la única razón de que acabara quedándose embarazada; pero, para Ruth, Danny fue el milagro que demostraba la existencia de Dios. Desde entonces habíamos sido bastante asiduos a Lakewood, que es más de lo que puedo decir sobre mi vida sexual.
—Desde luego, estoy dispuesto a darle una oportunidad a la oración —dije a regañadientes.
Ruth profirió un sonoro suspiro.
—¿Qué te empujó a leer esos libros, por cierto?
Me encogí de hombros y moví la cabeza, aunque lo sabía perfectamente. Había empezado a coquetear con el ateísmo hacía más de un año, en torno al mismo tiempo que había iniciado una aventura con cierta coordinadora de elaboración de perfiles en Washington D. C., donde me habían enviado en misión de servicio temporal. Ruth había preferido quedarse con Danny. La coordinadora de elaboración de perfiles se llamaba Nancy Graham y nos habíamos conocido después de un debate en la Universidad de Georgetown; el tema del debate era «Rezar no tiene sentido», y los dos antagonistas eran el periodista británico y antiteísta Peter Ekman (a favor de aquella idea) y el antiguo arzobispo de Canterbury, lord Mocatta (en contra). Ruth sabía lo de la coordinadora porque había cometido la estupidez de contárselo, y por esa misma razón no quería sacar a colación el tema de Washington y el servicio temporal.
Ruth nunca mencionaba a Nancy Graham, pero yo sabía que la aventura la había herido profundamente, y en vez de buscarse un abogado especialista en divorcios como podría haber hecho otra mujer, se había refugiado en su fe religiosa. La aventura había terminado, yo lamentaba profundamente lo ocurrido y Ruth dijo que me había perdonado, pero sabía que el dolor que le había causado mi aventura nunca andaba muy lejos de sus pensamientos.
Cabría pensar que los texanos son violentos. Pues nada de eso. La elevada tasa de armas en propiedad da que pensar a la gente, y eso va muy bien. La mayoría de los texanos son personas amistosas y equilibradas, infinitamente hospitalarias y siempre amables. Por el contrario, los escoceses son extraordinariamente agresivos. Muchos serían capaces de buscar pelea contra un muro de ladrillos, cosa que ocurre más a menudo de lo que se cree. Escocia es el país más violento en el que he estado. Quizás hay algo en el aire que convierte a Escocia en un inmenso club de lucha. Si fuera tan sencillo acceder a las armas de fuego en Escocia como lo es en Texas, la población no tardaría en quedar diezmada.
Cuando mi familia se fue de Escocia en 1990, en cierto modo el país no era muy distinto de la Escocia de 1590, porque estaba dividido por la religión en dos bandos belicosos y cargados de prejuicios: los protestantes y los católicos romanos. En esa antigua enemistad siempre importaba más lo que uno era que quién era, y en el extremo más fino de la división, la situación era tan amarga como podía serlo en Irlanda del Norte. Pero mientras que el odio religioso estaba tan arraigado como en ese otro conflicto, la violencia en Escocia se limitaba por lo general a las feroces rivalidades entre grupos que siguen existiendo entre los equipos de fútbol más importantes de Escocia —los dos de Glasgow—: el Rangers y el Celtic. En los partidos celebrados en los estadios de Glasgow entre estos dos equipos los seguidores, estrictamente separados, se lanzan insultos mutuamente en lugar de las piedras y las botellas que se arrojaban antes. Pero Dios no quiera que seas un seguidor del Rangers extraviado en territorio del Celtic, o viceversa, y en esas circunstancias, el homicidio no es algo insólito. Durante muchas décadas la violencia sectaria en el fútbol ha sido el turbio secreto de Escocia, y muy pocos turistas de visita están al tanto de los horrores que acechan bajo la áspera y sangrienta falda escocesa de mi país natal. Exagero, claro, pero solo un poco. Aunque también es verdad que soy total y absolutamente parcial. Y ahora voy a explicar por qué.
Mi padre, Robert, es cirujano ortopédico, y hasta que se jubiló el año pasado también era profesor de cirugía ortopédica en el Hospital General de Massachusetts. Antes había sido cirujano en la Enfermería Real de Glasgow, en Escocia, y quizás el especialista escocés más destacado en el campo de las lesiones deportivas. En 1988, cuando yo tenía doce años, mi padre —un católico romano de bastante renombre— trató a un futbolista llamado Peter Paisley de una lesión crónica de rodilla que amenazaba con poner fin a su carrera. Paisley, protestante, jugaba en el Rangers. Después de varias operaciones, Paisley se reincorporó al equipo y ayudó al Rangers a ganar el título de la liga de fútbol escocesa cuatro años seguidos; pero no antes de que mi padre hubiera recibido amenazas de muerte de seguidores del Celtic ofendidos, por no hablar de un artefacto explosivo que casi lo deja sin una mano.
No me enteré de lo de la bomba hasta después de que nos marcháramos de Escocia para siempre, pero recuerdo que una mañana salí de casa y me encontré el Jaguar de mi padre cubierto de pintadas. Poco después mis padres y yo, así como mis tres hermanos y dos hermanas, nos fuimos a vivir a Boston, donde mi padre había tenido el buen juicio de aceptar un puesto como jefe adjunto de cirugía ortopédica en el Centro Médico Tufts. No ha vuelto nunca a Escocia, y es probable que nunca lo haga.
La mudanza fue dolorosa para todos. Y solo después alcanzaría a ver cómo ser católico me había definido a los ojos de mis amigos escoceses. Naturalmente, nada de eso tenía trascendencia en Boston, y enseguida la religión empezó a parecerme menos importante cuando comencé a dejar de considerarme escocés, escocés-estadounidense o ni siquiera católico, sino estadounidense a secas; en Estados Unidos lo que parecía importar más que de dónde procedía o qué religión profesaba era hacia dónde iba encaminada mi vida.
Después de llegar a Boston mi padre dejó por completo de ser católico.
Tras licenciarme por la Universidad de Boston y la facultad de derecho de Harvard, entré como becario en un bufete de Nueva York llamado DLB&B, pero ya estaba llegando a la conclusión de que me interesaba más trabajar en algún organismo de seguridad que ser abogado. Lo del 11 de septiembre no hizo más que subrayarlo. Las oficinas de DLB&T se ubicaban en el antiguo World Trade Center 7, que sufrió graves daños cuando se derrumbó la Torre Norte; se incendió y se vino abajo seis o siete horas después, y para entonces yo ya estaba convencido de que quería servir a mi país de algún modo. El lunes siguiente presenté una solicitud de ingreso en el FBI.
Después de pasar por Quantico, estuve durante cuatro años en Contraterrorismo en Nueva York. Lo único que hacíamos era trabajar para hacer de Estados Unidos un lugar seguro. Hasta aprendí a hablar árabe. Lo hablo razonablemente bien —aunque el italiano se me da mejor—, pero me resultaba más difícil leerlo y escribirlo, que era lo que más le interesaba al FBI: agentes capaces de leer documentos de inteligencia en ese idioma, así que ahí quedó la cosa. El FBI siempre sabe dónde reside el auténtico talento de un hombre. Y en 2008 me enviaron a Texas, a trabajar en Terrorismo Nacional.
Sin embargo, después de más de diez años con el FBI, sigo siendo agente especial supervisor y nada más. El caso es que podría ser agente especial adjunto al mando si hubiera accedido a trabajar en la oficina del abogado jefe de sección. Mi jefa, Gisela, es AEAM, agente especial adjunta al mando, y también lo es Harlan Caulfield; pero el jefe de la oficina sobre el terreno, el agente especial al mando, es Chuck Worrall, a quien no le caigo nada bien. Y quizá, si he de ser sincero, no es solo porque no quisiera ir a trabajar a la oficina del AJS.
Resulta que Chuck es de Washington, y antes era el jefe de Nancy Graham. Después de terminar nuestra aventura, Nancy Graham abandonó el FBI, y, en mi opinión, Chuck me considera responsable de la pérdida de una agente muy prometedora.
De Lakewood fuimos al Club Houstonian, donde Danny bajó por el tobogán de la piscina y Ruth nadó cincuenta largos. Ruth es una nadadora maravillosa, muy elegante y con una forma de giro de la que se enorgullecería un delfín. Me tumbé bajo una sombrilla y leí el periódico mientras veía a los otros tipos alrededor de la piscina mirar a Ruth. Es digna de atención. En bañador tiene una belleza física y una presencia que siempre me hacen pensar en una atleta olímpica.
Cuando acabó de nadar, se acercó y se tendió a mi lado bajo la sombrilla. Se puso a juguetear con el pelo de mi pecho mientras yo le acariciaba la cabeza. Ruth es una mujer muy cariñosa. No es ella quien tiene el problema sexual, soy yo. Se dice que la mayoría de los hombres prefieren que su esposa sea una dama en público y una puta en el dormitorio. Bueno, yo tengo una santa en el dormitorio, en la cocina y prácticamente allí donde se te ocurra. Prueba a follarte a una santa. ¿Cómo considerarlo si no cuando, nada más haberte follado a alguien, se pone a leer la Biblia o a rezar, maldita sea?
Cuando volvimos a Driscoll Street, Ruth preparó un rollo de carne picada. Después de cenar jugué a la Xbox con Danny y lo acosté; luego vi la tele y me quedé dormido en el sillón. No oí el sonido del teléfono, pero Ruth contestó por si era el FBI. No era insólito que me llamaran de la oficina en fin de semana, teniendo en cuenta el número de casos asignados a Terrorismo Nacional, pero no era de la oficina, aunque ojalá lo hubiera sido.
—Es el obispo Coogan —dijo, y me pasó el auricular.
Hacía meses que no hablaba con Eamon Coogan, y aunque me sorprendió que llamara procuré mostrarme más asombrado de lo que estaba. Esa pequeña pantomima la hice en beneficio de Ruth, pues deseaba evitar una escena con ella en cuanto pusiera fin a la llamada; supuse que daría por sentado que estaba relacionada con mi anterior declaración de falta de fe y que ya había intentado hablar de mis dudas sobre Dios con el obispo. Pulsé el botón del altavoz del teléfono para que alcanzara a oír toda la conversación con la esperanza de que me ahorrase el problema de tener que desmentirlo.
—Lamento interrumpirte un domingo por la noche, Gil. Quería pedirte que vengas a verme; en privado. Tengo que hablar contigo de una cosa importante. Sé que debería haberte avisado con más antelación, y que probablemente estarás muy ocupado, pero ¿podrías pasarte ahora?
Miré instintivamente el reloj. Ya eran las siete y media.
—No ha ocurrido nada en Boston, ¿verdad?
—No, no. Nada de eso, Gil. Es que te tengo que preguntar una cosa por tu condición de agente federal.
El obispo era un irlandés del sur de Boston, y pese a que llevaba años viviendo en Houston, algunas de sus vocales sonaban más anchas que el río Charles. Cuando dijo «Nada», sonó igual que John Fitzgerald Kennedy.
—Sí, claro. Pero ¿le importa decirme de qué se trata?
—No es un asunto que se pueda tratar por teléfono, creo yo.Ven a la residencia obispal dentro de una hora. Toca la bocina y saldré. Estaba pensando que igual podemos ir al O’Neill.
Era propio de Eamon Coogan sugerir que fuéramos a un bar irlandés.
—De acuerdo. Estaré allí dentro de una hora.
Colgué y miré a Ruth.
—¿De qué crees tú que puede tratarse?
—Si me lo preguntas —dijo Ruth, que para irritación mía era capaz de imitar a la perfección el acento del sur de Boston—, es evidente de qué se trata.
Me encogí de hombros.
—Solo puede tratarse de curas pedófilos.
—¿Qué?
—¿Te parece que eso no ocurre aquí, igual que en Boston y Chicago?
Le rodeé la cintura con los brazos y le besé la espalda. Me dejó hacer durante un rato y luego me apartó con suavidad.
—Dios, espero que no sea eso —repuse, arrugando la nariz con gesto de repugnancia—. Lo cierto es que no me siento nada cómodo hablando de ese tema. Es el amigo más antiguo de mi madre.