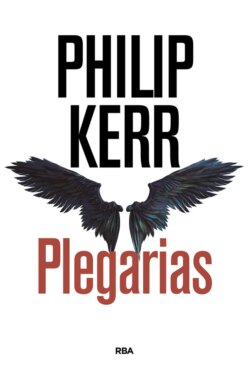Читать книгу Plegarias - Philip Kerr - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÓLOGO
ОглавлениеCATEDRAL DE SAN ANDRÉS, GLASGOW,
ESCOCIA; 5 DE ABRIL DE 1988
Hacía un día frío y luminoso, pero, como si estuviéramos a mediados de verano, había renunciado a mi ropa gris habitual de lana de oveja y franela gruesa y me había vestido de algodón blanco para la inocencia como todos los demás niños en la catedral.
Estaba temblando, pero no solo por la gélida temperatura de San Andrés; también temblaba porque albergaba un pecado mortal en el corazón, o eso me imaginaba.
El interior de piedra gris se elevaba sobre mi cabeza pulcramente peinada igual que la sala de un antiguo castillo y el aire olía a velas e incienso. Mientras sonaba el órgano de la iglesia y las tenues voces del coro mascullaban palabras extrañas que quizá fueran en latín, enfilé a paso lento y respetuoso el pasillo central hacia el obispo de las dimensiones del fraile Tuck de Robin Hood con las palmas de mis sudorosas manitas juntas como si fuera un pequeño santo —aunque a mis propios ojos era cualquier cosa menos eso—, tal como me había enseñado mi madre.
—Se hace así, Giles —me había dicho, mostrándome exactamente cómo hacerlo—. Igual que si intentaras aplastar algo hasta dejarlo plano del todo entre las manos, que debes mantener cerca de la cara, de modo que las yemas de los dedos casi toquen los labios.
—¿Quieres decir como Juana de Arco, cuando la quemaron en la hoguera? —pregunté.
Mi madre hizo una mueca de dolor.
—Sí. Algo así. Solo que, si lo pensamos mejor, seguro que se te ocurre un ejemplo más agradable, ¿verdad?
—¿Qué tal la reina María Estuardo?
—Alguien que no vaya camino de su propia ejecución, quizás. Haz el favor de intentar pensar en otra persona. Un santo, tal vez.
—Bueno, los santos solo son santos porque antes fueron mártires —sostuve—. Eso significa que la mayoría fueron ejecutados también.
Mi madre puso cara de exasperación.
—Tienes respuesta para todo, Giles —me reprochó entre dientes.
—Una respuesta blanda calma la ira —dije—. Una palabra áspera enciende la cólera. Proverbios quince, versículo primero.
Citar la Biblia era un truco útil que había aprendido en la catequesis. Teníamos que memorizar un texto todas las semanas, y no había tardado mucho en deducir que citar la Biblia también tenía el efecto de silenciar a los adultos criticones. Más útil aún: tenía el efecto de desalentar la atención inoportuna del padre Lees. Tendía a dejarme en paz por miedo al texto que quizá profiriera al verme ante sus manos de sacerdote, como si Dios le hablara directamente por mi boca inocente. Debido a mis conocimientos bíblicos, mi padre me calificaba de santurrón y a veces, de «precoz», y le decía a mi madre que en su opinión enseñar la Biblia a los niños no era bueno. Ella no le hacía caso, claro, pero al volver la vista atrás creo que mi padre tenía razón. En la Biblia hay muchas cosas que no deberían haberse traducido del latín o del griego.
La larga hilera de niños y niñas que formábamos avanzaba a paso lento por la nave de la catedral. Debíamos de parecer una de esas bodas coreanas de la Iglesia de la Unificación en las que se casan cientos de parejas a la vez.
Naturalmente, no se trataba de una boda infantil sino de mi confirmación —el momento en que iba a declarar mi deseo de renunciar a Satanás y a todas sus obras y convertirme en católico romano—, y para todos los demás presentes en la catedral de San Andrés parecía ser una ocasión muy feliz. Todos los demás salvo yo, quizá, porque había algo en la ceremonia que no me gustaba; no solo la camisa blanca, los pantalones cortos y la corbata escolar de marica —que bastante malo era ya—, sino también otra cosa; creo que se podría decir que tenía un intenso presentimiento, como si estuviera a punto de ocurrir algo horrible que de alguna manera estaba relacionado con la comisión del pecado posiblemente mortal que estaba contemplando.
Tenía doce años, y ser precoz significaba que también poseía «una imaginación de aúpa»; así describían mis padres a los niños que como yo exageraban unas cosas y mentían sobre otras. Desde luego tenía ideas propias acerca de casi todo. Esas ideas estaban influidas en algunas ocasiones por lo que había leído en un libro o había visto en televisión, pero la mayoría de las veces era simplemente el resultado de pensamientos infantiles, profundos y a menudo equivocados, que, como mínimo, tenían su origen en mi carácter independiente; si contaba alguna mentira, por lo general lo hacía con buena intención.
Gracias al padre Lees había sido bien instruido en las enseñanzas del catecismo católico romano y el significado de la confirmación, sobre la que puede leerse todo en el segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Todos los martes durante el último mes había ido a catequesis, donde el padre Lees nos había contado cómo, poco después de Pentecostés, los apóstoles estaban escondidos en una habitación cerrada a cal y canto porque tenían miedo de los judíos, cuando de repente oyeron un ruido que parecía el viento, pero en realidad era el sonido del Espíritu Santo. A continuación, aparecieron lengüecillas de fuego cual llamitas azules de esas de los mecheros de gas butano sobre las cabezas de los discípulos y todos se vieron imbuidos del Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas extranjeras, lo que, según mi hermano mayor, Andy, no era muy distinto de lo que pasaba en El exorcista.
Bueno, a mí no me gustaban los fantasmas ni las historias de fantasmas, como no me hubiera hecho ninguna gracia quedarme en una habitación cerrada con el padre Lees, y desde luego no me atraía en absoluto la idea de que ningún espíritu —santo o no— entrara en mi cuerpo y me encendiera «como una velita para Jesús», que era como nos lo describía aquel horrendo cura en la catequesis. De hecho, esa idea me aterraba. Y tampoco me gustaba la posibilidad de no volver a hablar nunca más inglés, sino algún idioma incomprensible como chino o suajili, que nadie más en Glasgow fuera capaz de entender. Aunque no es que sea tan fácil entender a los de Glasgow: incluso la gente de otros lugares de Escocia tiene problemas con el acento y la carencia de consonantes. Hablar el idioma inglés tal como se habla en Glasgow es más o menos cómo aprender a escupir.
Así pues, había elaborado un plan que iba a salvarme del grave riesgo de la posesión espiritual y del don de lenguas, un plan secreto que no había discutido más que con mi propia conciencia (y desde luego no con mi madre) y que ahora puse en práctica.
Cuando me llegó el turno de recibir la confirmación me arrodillé delante del obispo y, en cuanto me hubo ungido la frente y me hubo abofeteado el rostro con los dedos manchados de nicotina —bastante más fuerte de lo que esperaba— para simbolizar cómo quizá me trataría el mundo a causa de mi fe, y el padre Lees en persona me hubo dado el zumo de pomelo y la oblea que era la sangre y el cuerpo de Jesucristo, rodeé la columna de granito de la iglesia y rápidamente, mientras todos tenían la mirada fija en el chico justo después de mí que en ese momento estaba siendo confirmado, me limpié los santos óleos de la frente y escupí la hostia reseca del paladar en el pañuelo.
Uno de mis amigos del colegio me vio hacerlo, y durante una buena temporada a partir de entonces me apodaron el Hereje, lo que me gustaba mucho. Me daba un aire cruel y refinado, que a mi modo de ver me confería sofisticación. Por lo visto, las hostias no consumidas —que es como se llama la oblea cuando no llegas a tragártela— resultan muy útiles para la comisión de ritos satánicos o la adoración del diablo. Aunque no es que estuviera interesado en adorar al diablo, claro. Creo que ya entonces —es posible que gracias al padre Lees— veía a Dios y al diablo como caras opuestas de la misma moneda mugrienta, aunque me parece que durante mucho tiempo me di bastante maña para ser un buen cristiano.
Ahora bien, se dice que ningún castigo queda impune, y desde luego mi acto de maldad recibió su castigo, pues cuando sacaba del bolsillo del pantalón el recuadro plegado, blanco y limpio del pañuelo en el que me disponía a escupir el cuerpo de Cristo, se me cayó algo del bolsillo, aunque no me percaté al instante. Era mi medalla nueva de san Cristóbal, hecha de plata maciza de las Hébridas, un obsequio conmemorativo de mi madre, y en la que estaban grabados mi nombre —incluida la inicial del nombre del santoral que había tomado para mi confirmación, que era Juan, el hermano de Santiago, y que era el correspondiente a John, mi nombre de pila— y la fecha de la confirmación. La medalla tenía otras características inconfundibles: mi madre había encargado especialmente el diseño a Graham Stewart, que, con el tiempo, llegaría a ser un platero escocés muy famoso. Incluso sé el aspecto que tiene, porque mi hermano sigue en posesión de la medalla de san Cristóbal de cuando se confirmó él, cosa que hizo un par de años antes que yo: la cabeza de san Cristóbal es una copia de un dibujo del célebre artista Peter Howson.
Como es natural, no tardó en descubrirse que había perdido la medalla de plata, y aunque mi madre nunca averiguó las circunstancias exactas y probablemente blasfemas en las que se produjo su desaparición, durante un tiempo me vi obligado a rezar todas las noches para volver a encontrarla.