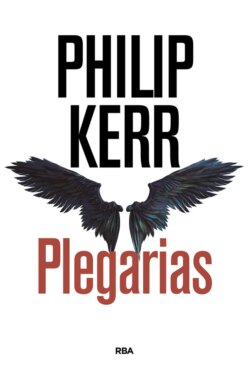Читать книгу Plegarias - Philip Kerr - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
ОглавлениеUna semana después, sin nada que mostrar aparte de un puñado de facturas de gastos e informes no concluyentes, más que llevar a cabo una investigación tenía la impresión de haberme lanzado en plancha a la piscina. Habíamos dado palos de ciego en Washington y Nueva York, y ahora que estábamos en Boston parecía que íbamos a seguir dándolos allí también. El único consuelo era que nos alojábamos con mis padres en su amplia casa del South End, a diez minutos en coche de la sede del FBI en Boston en el distrito del North End de la ciudad donde nos veíamos sometidos al desdén silencioso de nuestros colegas. Los polis y los federales tienen la mirada más hosca del mundo. Cada vez que me fijaba en uno de esos tipos, sabía que estaba pensando lo mismo: «¿Habéis venido desde Houston a investigar la muerte de un borracho que se cayó de un puto árbol?». No encontramos nada de interés en el informe de la policía en la comisaría de Tremont Street, y tampoco descubrimos gran cosa en el escenario de la muerte de Willard Davidoff en Olmstead Park, salvo quizás el árbol en sí.
—Es un sicomoro de quince metros —señaló Helen—. Yo no intentaría subirme a él en verano. Y eso que me gusta trepar.
—Ah, ¿sí?
—Claro. A veces voy a hacer escalada en bloque al gimnasio Texas Rock en Campbell Road.
—¿Escalada en bloque?
—Escalada sin cuerda.
—Eso parece una descripción de mi carrera en el FBI.
—Puede ser muy estimulante, si te refieres a eso.
—Claro. Hasta que te caes.
—Y piensas que es eso lo que ha pasado aquí. ¿A ti concretamente? ¿Con esta investigación?
—Sigo en el aire, quizá, pero creo que está bastante claro cuál va a ser el resultado.
—Aprendemos de nuestros errores. ¿No es eso lo que nos enseñan en la academia?
Me encogí de hombros.
—Siempre me ha gustado este parque.
—¿Traías chicas aquí?
—Solo a ti.
—Es mi día de suerte, supongo.
—Hasta el momento no. —Volví la vista hacia el árbol—. Es el árbol perfecto, ¿verdad?
Helen se volvió y se fijó en el patrullero de la policía de Boston aparcado en Jamaica Way.
—Eso han dicho esos. Encontraron trocitos de la corteza y musgo en su ropa. Y restos de su piel en esa rama.
Moví la cabeza.
—Sí. Pero ¿cómo coño trepó a un árbol como este?
Helen se quitó la chaqueta y me la pasó.
—Solo hay una manera de averiguarlo. Una teoría se pone a prueba con un experimento. Eso es el método científico. Galileo.
—Sí, bueno, ten cuidado, Helen. Galileo descubrió la fuerza de la gravedad. No intentes descubrirla tú también.
—De hecho, te equivocas. —Helen apoyó las manos en el tronco del árbol y levantó la vista en busca de un asidero—. Galileo planteó que cuerpos distintos caen con una aceleración uniforme.
—La misma chorrada.
—El caso es que entre Galileo y Aristóteles hubo un montón de personajes con teorías que no se tomaron la molestia de poner a prueba.
—Ya sabía yo que había algún motivo por el que no traía chicas a este parque.
Helen dio un salto, se agarró a una rama y se impulsó primero con un brazo y luego con los dos.
Instintivamente, acudí a ayudarla.
—No me toques —dijo con firmeza.
—Perdona.
Aparté las manos y las entrelacé a la espalda en actitud penitente.
—Quería decir que tengo que hacerlo yo sola, como lo hizo él; si no, no tiene sentido.
Columpió las piernas y se enganchó con las pantorrillas a la rama de la que estaba colgada.
—Sí, claro. Qué estúpido por mi parte.
Soltó una mano de la rama y se subió la falda hasta la cintura, ofreciéndome una vista espectacular de su ropa interior.
—Este parque es cada vez más bonito —comenté.
—Ya veo que estás ahí.
Helen volvió a cogerse a la rama y forcejeó hasta conseguir encaramarse.
—Estoy presenciando un experimento científico, nada más —dije.
—¿Y a qué conclusión has llegado, Galileo?
—A la de que eres una mujer atractiva.
—Desde tu perspectiva.
—Es verdad. ¿Qué edad tienes, Helen?
—Veintisiete. ¿Por qué?
—Willard Davidoff tenía más del doble. Si se subió a este árbol, yo soy George Washington.
—El árbol que se supone que taló Washington era un cerezo.
Helen se descolgó, se dejó caer a la hierba y luego se bajó la falda sobre los muslos bronceados.
—¿Qué pasa? ¿No habías visto nunca unos pantis?
—Claro. Seguro que encuentras mi ADN en la mayor parte de los escaparates de tiendas de ropa interior por todo Washington.
—Ya. Teniéndote a ti no hacen falta perros rastreadores, ¿eh?
—No era la nariz lo que tenía pegado al cristal —señalé.
—Bueno, por mí perfecto.
—No querría que te hicieras una idea equivocada de mí, Helen.
—No, todo está quedando bastante claro, agente Martins. Empiezo a comprender a tu mujer.
—Ojalá tuviera yo tu capacidad de comprensión. No tengo ningún problema en decirte, Helen, que me está costando imaginar cómo es que la policía de Boston pudo haber confundido a un profesor de ciencias de sesenta y cinco años con Indiana Jones.
Helen se miró las manos un momento antes de escupir en ellas y frotárselas con un pañuelo que le ofrecí.
—Nunca me ha gustado mucho la ciencia —dije.
—Supongo que es demasiado exigente desde el punto de vista intelectual para ti.
Esbocé una tímida sonrisa.
—Se supone que no debes hablarme así. Soy tu supervisor.
—Por eso resulta tan divertido.
—Vámonos de aquí antes de que digas algo de lo que te arrepientas.
Regresamos al coche de alquiler que habíamos aparcado detrás del patrullero de la policía de Boston. Los dos memos que parecían estar rezando tras sus tazas de café de poliestireno nos miraron aguantándose la risa. Eran los dos irlandeses de pura cepa: tipos turbios y sobrealimentados de alguna zona residencial de mierda de la ciudad con aliento a puré rancio.
—Supongo que el gilipollas ese se cayó del árbol —dije.
—¡Oh! Se hizo la luz.
Los dos polis se echaron a reír, pero no le di importancia. Otros polis también tienen que reírse. Igual estos más que nadie.
Tenía buenas razones para no querer comer en casa. Para empezar, mis padres se habían dado cuenta de mis respuestas monosilábicas sobre Ruth y Danny, y no tenía muchas ganas de explayarme acerca de nuestra separación a prueba, que era como la había descrito el abogado de Ruth. De hacerlo, habría tenido que mencionar mi infidelidad y el fanatismo religioso de Ruth, que seguía siendo un asunto delicado con mi padre. No quería preocupar a mis progenitores: parecían mucho más mayores y decrépitos de lo que los recordaba. Pero Helen se empeñó, aunque estaba más interesada en la casa de mis padres que en la comida.
Desde fuera, por lo menos, era como cualquier otra residencia urbana en esa parte de Boston: alta, con ventanas saledizas, pórtico y una enredadera que no era nada buena para el enladrillado rojo, aunque no es que a mi padre le importase mucho. Sin embargo, en el interior había conseguido que pareciera un auténtico hogar lejos del hogar, es decir, un facsímil exacto de la casa en la que habíamos vivido en Glasgow. Había tragaluces de vidrio de colores, mobiliario mullido y tapizado en tela a cuadros, muchas piezas sólidas de caoba de estilo victoriano y, en las paredes, varios paisajes escoceses más bien sosos y retratos de antepasados y parientes de cara adusta e implacable, incluido Bill, el hermano de mi padre.
No mucho después de dejar Escocia para vivir en Boston —yo tenía catorce años—, mi padre me dio un consejo al que siempre he procurado aferrarme.
«No te apresures con la ofensa, Giles. Aprende a ser tolerante y a vivir y dejar vivir. Recuérdalo: la intolerancia, los prejuicios, el resentimiento..., todo eso lo estamos dejando atrás». Era un consejo poco habitual por parte de mi padre; no era de los que dicen a los demás qué hacer. En consecuencia, no soy fácil de provocar, lo que, desde el punto de vista cristiano de poner la otra mejilla, está bien, supongo. Pero esa actitud también hizo creer a más de uno que nada me importaba gran cosa. Así pues, todo el mundo se sorprendió cuando ingresé en el FBI. Nadie quedó tan asombrado como mi padre; nadie se enorgulleció más tampoco. Y nunca parece cansarse de decírmelo. «Estados Unidos se ha portado bien con nuestra familia, Giles —manifestaba en un acento que, incluso después de treinta años, sigue sonando como si viviera en una de las zonas más agradables de Glasgow—. Me alegra mucho que hayas elegido devolverle el favor».
Al volver la vista atrás, entiendo que el consejo que me dio en mi adolescencia iba mucho más allá del mero deseo de evitar que acabara siendo como muchos compatriotas nuestros. Y lo que es aún más importante: no quería que acabara siendo como mi tío Bill.
Ahora tío Bill debe de tener setenta y siete años, y no lo he visto desde que nos marchamos de Escocia en 1990; estoy casi seguro de que mi padre tampoco. El caso es que mi tío Bill se volvió loco y sigue encerrado en un psiquiátrico en alguna parte de Escocia. Una vez, no mucho antes de que mi familia emigrara, mi padre regresó a casa después de ir a ver a Bill, deshecho en lágrimas y jurando que no volvería nunca más. Mis recuerdos de Bill son tan nítidos como si lo hubiera visto ayer mismo. Durante casi diez años fue un tío adorable, pero poco a poco se convirtió en una persona aterradora, incluso para sus sobrinos y sobrinas. Recuerdo las discusiones furiosas, pero en completo silencio que tenía Bill con personas que sencillamente no estaban. Hay un término psiquiátrico preciso para lo que le ocurría a mi tío, pero mi padre dice que no era más que un caso de sensibilidad anómalamente delicada ante las decepciones de la vida cotidiana. Es una situación en la que resulta sencillo encontrarse si uno vive en Escocia. Una vez le pregunté a mi padre con quién creía que Bill discutía, y me contestó que era seguramente una de sus otras personalidades. En otra ocasión, mi padre me comentó que igual era Dios o el diablo, y cuando le pregunté cuál creía que era más probable, se encogió de hombros y dijo: «Es todo lo mismo». Eso fue antes de que mi padre declarase su ateísmo, pero, aun así, se veía venir de lejos.
En retrospectiva, me parece que la locura de Bill data más o menos del momento de mi confirmación, o de mi no confirmación, dependiendo de cómo se mire. Después de todo, escupir la hostia y limpiarme los santos óleos de la frente no es exactamente el comportamiento de un católico romano devoto. Eso no lo sabía ni siquiera el obispo Coogan. Durante mucho tiempo después de aquello, estuve convencido como el niño que era de que Dios me había castigado por mi precoz blasfemia —sabía muy bien cuánto apreciaba a mi tío— abocando al pobre Bill a la locura. Incluso hoy en día es un razonamiento para justificar la locura de alguien ni más ni menos convincente que muchos otros que se oyen en cualquier iglesia.
A veces esas cosas vienen de familia.
Mi móvil vibró encima de la mesa del comedor como si hubiera empezado un terremoto, sobresaltando a mis padres.
—Sí, al habla el agente especial Gil Martins.
—Soy Cynthia Ekman.
La voz sonaba un poco entrecortada, pero sexi y británica con un deje estadounidense, igual que el whisky con un chorrito de ginger ale, tal como lo bebían siempre mis padres.
—La esposa de Peter Ekman —explicó—. Su viuda.
—Señora Ekman, lamento no haber coincidido con usted cuando estuvimos en Nueva York.
Me levanté, me alejé de la mesa y le indiqué a Helen con un gesto que me siguiera, al tiempo que pulsaba el icono del altavoz en la pantalla de la BlackBerry del FBI para que oyera la conversación.
—Mi hijo se licenciaba en la Universidad de Oxford y me fui a Inglaterra a la ceremonia. Pero ahora estoy otra vez en Nueva York.
—Mi colega, la agente Helen Monaco, está aquí conmigo escuchando esta conversación. Así no tendré que relatársela luego. Ahora mismo nos encontramos en Boston.
—La acompaño en el sentimiento, señora Ekman. Tanto el agente Martins como yo hemos leído buena parte de la obra de su difunto marido, a quien admirábamos mucho.
Helen y yo estábamos delante de una ventana con vistas a Worcester Square. En el parquecito bordeado de árboles, la luna se reflejaba en la superficie del agua a los pies de una fuente dominada por un feo grupo de figuras toscamente labradas que se suponía que eran dos damas de Boston que habían salido a pasear con los coñazos de sus críos.
—Una vez vi a su marido debatir con el antiguo arzobispo de Canterbury en Washington —intervine—. Se podría decir que me ayudó a abandonar la Iglesia.
La señora Ekman suspiró.
—Entonces, lo acompaño en el sentimiento a usted, agente Martins. Pese al ateísmo militante de mi difunto marido, me las apañé para conservar mi fe religiosa. Estar casada durante diez años con un hombre como Peter y seguir considerándome musulmana practicante..., bueno, no fue nada fácil. Mire, la razón por la que le llamo es que hay algo que no encaja en lo que le pasó a Peter. No murió de manera accidental, como dicen. Estoy segura, y supongo que ustedes también deben de tener dudas.
—¿Qué le hace pensar que la policía pudo equivocarse?
—He encontrado el diario que llevaba hasta el momento de su muerte. Un diario secreto del que yo no sabía nada. Después de leerlo, estoy convencida de que su muerte encierra algo más de lo que parece.
—¿Ha hablado de ese diario con la policía?
—No.
—¿Puedo preguntarle el porqué?
Cynthia Ekman suspiró.
—Mi marido estaba teniendo una aventura. Y no confío en que la policía no enseñe el diario a alguien de la prensa. Cuando murió Peter aparecieron varios artículos en el New York Post que solo podían proceder de la policía. El conglomerado mediático y Peter mantenían una disputa desde hacía años. Y ahora que ha desaparecido, les encantaría ensuciar su memoria con alguna mierda así. El diario trata sobre todo de su aventura, pero de vez en cuando menciona algo que me hace pensar que estaba asustado. Muy asustado.
—De acuerdo —respondí—. ¿Quiere enviarnos el diario?
—Tengo que confiar en alguien por lo que respecta a este asunto, pero aún no puedo depositar mi confianza en gente que no conozco. Igual si vinieran a Nueva York podríamos vernos y les podría leer aquí algunos fragmentos del diario.