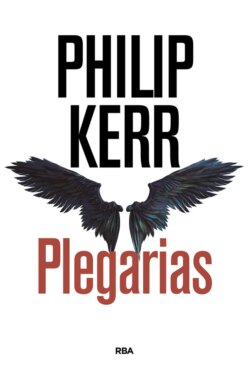Читать книгу Plegarias - Philip Kerr - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеEl edificio del FBI en Houston estaba justo al otro lado de «la Ronda» —que era como llamaban los de allí a la I-610—, al noroeste de la ciudad. En las cercanías de nuestro único vecino, el banco Wells Fargo, podría haber infundido cierta sensación de seguridad a la gente de por allá hasta que uno recordaba que era la sede del FBI en Oklahoma City lo que quería volar por los aires Timothy McVeigh cuando, en 1995, detonó la bomba que acabó con la vida de ciento sesenta y ocho personas e hirió a más de cuatrocientas cincuenta como venganza por lo ocurrido en Waco. No puedo hablar por Wells Fargo, pero nosotros teníamos una seguridad muy estrecha. El edificio del FBI de siete plantas era de paneles de cuarcita verde y estaba revestido de un vidrio blindado especial para reducir el calor, lo que suponía un alivio en un estado donde la población tiene más de cincuenta millones de armas de fuego.
Si al mencionar ese dato estadístico sobre armas parece que me estoy quejando, es porque, como casi todo el mundo en esta ciudad de carácter tan perspicaz como curtido, soy de otra parte. Houston es un lugar al que uno va, no un lugar del que uno viene, y eso es especialmente cierto en el caso de los que trabajan en el FBI. Después de licenciarnos en la academia del FBI la mayoría vamos a donde nos envían, y no a donde nos gustaría ir necesariamente. En consecuencia, Houston no es una ciudad que conozcamos muy bien muchos de mis colegas o yo. Tampoco es que haya gran cosa que conocer. La ciudad de Houston no es más que un montón de autopistas sobrecalentadas, aparcamientos subterráneos, iglesias al borde de la carretera, centros comerciales con aire acondicionado, parques aislados y secos por completo, clubs de campo para los ricos y rascacielos amazacotados. Galveston queda a menos de una hora en coche hacia el sur, pero después del último huracán es poco más que una ciudad fantasma. En la costa del Golfo no hay nada recomendable salvo la carretera de regreso a Houston hacia el norte.
Al acercarte al resplandeciente perfil urbano del centro, la gente debía hacer visera con la mano para protegerse del sol reflejado y, comparando el paisaje de la ciudad con el de Nueva York y Chicago, uno se planteaba si el control urbanístico no sería más urgente incluso que el control de armas. Eran esos edificios tan altos, y no nada que estuviera relacionado con la droga y las armas de fuego, lo que constituían los peores crímenes en Texas; y nuestra oficina en la ciudad no era una excepción.
En su interior, el edificio del FBI transmite el aire sereno y pausado de un museo. Hay incluso algo de arte moderno neutro, unas cuantas piezas expuestas en vitrinas y una tienda de regalos donde se puede comprar cualquier producto de la agencia de investigación criminal: desde un bolígrafo hasta unos gemelos pasando por una taza. También hay por ahí más o menos todo lo que necesita un agente para que la vida sea más cómoda: barbería, peluquería, médico, dentista, un banco y, naturalmente, un gimnasio bien equipado. Gracias al padre de Ruth, ella y yo éramos socios del Club Houstonian y teníamos acceso a unas instalaciones del tamaño de una fábrica de coches, pero no les hacía gracia que la gente fuera armada. A mí nunca me ha gustado dejar el arma en el automóvil, ni siquiera cuando juego al tenis, así que prefería empezar el día haciendo ejercicio en la oficina y luego desayunar en el comedor del FBI. Por lo general, estaba sentado a mi mesa antes de las ocho y media.
Los del FBI somos unos tipos con buena planta. A menos que estemos en alguna misión, la mayoría de los hombres llevamos camisa blanca y corbata discreta, nos limpiamos los zapatos y procuramos movernos con elegancia, y en ese sentido seguimos siendo los hijos de Hoover. La mayor diferencia con respecto a los tiempos de Hoover radica en el número de mujeres. Las llamamos «cola-cortadas» por el modelo de falda que acostumbran a llevar. Hay más de dos mil mujeres en el FBI, incluida mi jefa, la agente especial adjunta al mando Gisela DeLillo.
Gisela era de North Beach, San Francisco, y también había estudiado derecho, como yo. No sé qué opinión de ella habría tenido Hoover, pero a mí Gisela me caía bien. Más o menos. Estaba destinada a ocupar uno de los puestos más importantes. En cuanto hube recogido mis informes y notas, bajé a su despacho para la revisión de casos que celebrábamos de manera informal todas las semanas. Era diez años mayor que yo, pero sigo siendo lo bastante joven para que eso me resulte atractivo en una mujer.
Gisela estaba sentada en el extremo de un largo sofá de cuero, sin zapatos y con las piernas al aire recogidas debajo de su torneado trasero. No era especialmente alta, pero caminaba como si lo fuera, igual que una bailarina de ballet con actitud. Su cabello era negro como las plumas de un cuervo y lo llevaba recogido sobre la coronilla. Parecía la hermana descarriada de Audrey Hepburn.
Sostenía una taza de café en equilibrio sobre la palma de la mano; una tacita con platito y cucharilla, como era debido. Tomó un ruidoso sorbo e indicó con un gesto de cabeza una pulcra cafetera expreso en la estantería.
—¿Quieres uno?
Negué con la cabeza.
—¿Has oído lo de los Guardias de Asalto?
—Leí el informe de la misión. Debes de sentirte fatal.
—Ya lo superaré.
—Por eso venimos a trabajar, ¿verdad? Porque somos optimistas.
—En estos momentos mi optimismo necesita gafas. Y no hablo solo de Jose Samarancho. Hay odio más que de sobra en esta ciudad. Y lo que falta es paz y amor. Por cierto, tenemos que hablar de Deborah Ann Blundy.
—Es la criminal del Ejército de Liberación Negro de la lista de los más buscados, ¿verdad? Mató a tiros a un poli en Washington D. C. allá por 1969.
—Desde entonces ha estado viviendo en México. Solo que, según un chivatazo de uno que antes pertenecía al Ejército de Liberación, ahora vive aquí mismo, en Houston. La generación de separatistas negros de la quinta de Shaft y Superfly no tiene mucho en común con los activistas negros de la actualidad. Pero es posible que intente ponerse en contacto con ellos. En caso de que así sea, confío en que mi informante me ponga al día.
—Vale. ¿Qué más?
—¿Leíste el informe confidencial que te envié sobre el grupo HIDDEN?
—Sí, pero recuérdame lo que quiere decir.
—Son las iniciales en inglés de Defensa Interna Nacional de Ejecución Inmediata.
—No me parece que sea muy pegadizo.
—Bueno, no es la OTAN ni el IRA, pero también van muy en serio. Son todos exmilitares. Tienen contactos y han sido entrenados para usar el material de guerra al que están intentando echar mano. El Switchblade. En esencia en un dron táctico armado con una cabeza explosiva de un kilo y medio y lanzado desde un tubo de cinco centímetros de anchura que se lleva en una mochila. Se guía hasta el objetivo por medio de una pequeña cámara en el morro del aparato. Basta con desplegarlo y disparar. Con una envergadura de un metro veinte, no es mucho mayor que un avión de juguete. Se puede comprar por diez de los grandes.
—¿Contra quién pretenden utilizarlo?
—Parece que andan cabreados con los judíos. Piensan que las guerras del Golfo se hicieron a instancias de los israelíes, y todos sus colegas fallecidos en Irak fueron víctimas de una conspiración judía. Es algo así como cristianismo con anabolizantes. Guripas con una fe ciega en Cristo aderezada con antisemitismo, teorías de conspiración en Internet, excepcionalismo estadounidense y un exceso de proteínas.
Gisela suspiró y apuró la taza de expreso.
—¿Seguro que no quieres uno?
—Me parece que ahora sí. —Hice una pausa—. Según nuestra información, planean lanzar uno de esos Switchblades contra la Congregación Beth Israel en North Braeswood Boulevard.
—Es una buena zona.
Puso la taza bajo la boquilla dispensadora de la cafetera y pulsó un botón. El aparato emitió un ruido de molinillo y luego vomitó un chorro de líquido marrón oscuro con un aroma intenso.
—Ahora mismo lo es.
—Este caso nos ha llegado a través del LIFR, ¿verdad?
Gisela me pasó la taza de café en un platito con una servilletita y una cucharilla.
—¿De Ken Paris?
En el FBI hay más siglas que en el Dow Jones. De no ser así, nos pasaríamos allí el día entero y los malos escaparían antes de que hubiéramos terminado de pronunciar Laboratorio Informático Forense Regional. Ken Paris era un agente especial del LIFR, a unas manzanas de North Justice Drive. Él y su equipo de frikis se pasaban prácticamente toda la jornada copiando datos de una amplia gama de dispositivos digitales incautados en el transcurso de investigaciones de delitos y luego analizándolos en busca de pruebas.
—La policía de Galveston detuvo a unos chicos que gestionaban un proveedor ilegal de servicio desde un viejo petrolero varado en Trinity Bay. —Tomé un sorbo de café y me interrumpí un momento—. Deberían poner esa cafetera tuya en un carrito en el Centro de Rehabilitación Cardíaca Debakey. Vaya pelotazo pega, ¿eh?
Gisela sonrió.
—Después de que Ken hubiera escaneado por imagen todos los servidores —dije—, empezó a revisar las cuentas de sus clientes ilegales. Además de una cantidad inmensa de porno de Internet, encontró el sitio web de HIDDEN y los correos que habían cruzado con una empresa ilegal de armas en Costa Rica. Los del departamento de investigación criminal del ejército creen que igual son los mismos que robaron una remesa de Switchblades de un almacén militar en California.
—Dime que aún no tienen ese Switchblade.
—No creo que hayan conseguido suficiente dinero. Pero ahora que su proveedor ilegal de Internet ha caído, me gustaría tener vigilado al líder de HIDDEN, un tipo llamado Johnny Brown, el Saco. El único problema es que creemos que realiza todas sus comunicaciones por Skype, que es una red entre iguales y no tiene una ubicación central que nos permita llevar a cabo escuchas. Al menos eso me dice Vijay, del DCSNet.
El DCSNet era el sistema de vigilancia en un clic del propio FBI: una simple cuestión de escoger un nombre y un número de teléfono en la pantalla del ordenador y hacer clic con el ratón para tener vigilada la línea telefónica. Funcionaba con líneas fijas y teléfonos móviles, y ofrecía grabaciones digitales casi en alta fidelidad.
—Ahora dime qué ocurre con esas de la liberación de la tierra.
Empecé a sacarle brillo a la cucharilla; había terminado el café, pero así podía tener los dedos ocupados.
—¿Has averiguado algo sobre ellas? —me preguntó.
—No creo que ninguna de las dos mujeres esté interesada en llegar a un acuerdo judicial. Les enseñé la grabación de la cámara de seguridad en la que se las veía prendiendo fuego al puesto de Rangers de Galveston Island y a la urbanización junto al refugio para aves de Audubon. Se observa con toda claridad que son ellas, pero se me rieron en la cara.
Asintió.
—Vale. Ahora tengo algo para ti.
—Si es otro café, no creo que mi corazón pueda soportarlo.
Negó con la cabeza.
—Cuando viniste a la oficina de Houston entraste a trabajar en Crímenes Violentos, ¿no?
—No lo he olvidado. Sigo teniendo sueños interesantes.
—Gil, quiero que vayas a ver a Harlan Caulfield. Por lo visto cree que estos asesinatos en serie pueden tener un cariz religioso.
—¿Es que Harlan quiere endosarle el asunto a Terrorismo Nacional?
—Igual busca alguna idea nueva.
—¿Estás segura? La última idea nueva que les gustó aquí en Texas fue la inyección letal.
—Una actitud irracional contra cualquier clase de ciudadano podría redundar en tu autorización de seguridad, Martins. Y deberías tener presente que Harlan es de Texas.