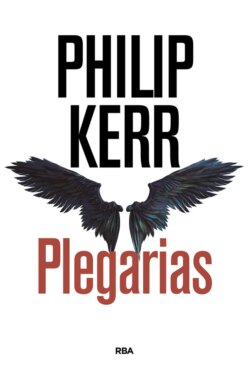Читать книгу Plegarias - Philip Kerr - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеTarrytown es una población acomodada en el condado neoyorquino de Westchester y ocupa una de esas amplias ensenadas que se abren en la costa este del Hudson. No lejos de allí, a medio camino del pueblo de Sleepy Hollow, había un discreto acre de terreno en el que se erigía la casa de Cynthia Ekman. En torno a aquel edificio se localizaba un bosquecillo de cerezos, perales y cornejos en flor y un gran número de pinos blancos más altos. El repiqueteo de un pájaro carpintero era el único sonido que perturbaba la plena tranquilidad. En principio, parecía un enclave aislado muy conveniente para un escritor, sobre todo uno con enemigos urbanos tan acérrimos. A la luz de la última hora de la tarde nos acercamos a la casa en el Taurus que habíamos alquilado en La Guardia.
—¿Lo notas? ¿Sientes esa sensación soñolienta e irreal en al aire?
Sonreí.
—Has estado haciéndole caso al puto recepcionista del hotel Doubletree. Según él, esta localidad es como una típica película de Tim Burton y rebosa de lugares embrujados, leyendas locales y supersticiones morbosas.Si quieres saber mi opinión, Helen, creo que comercian con toda esa mierda. Jinetes sin cabeza, brujos, cosas que asustan en plena noche. Es bueno para el negocio, nada más. Atrae a los turistas.
—¿No crees en lo sobrenatural?
—¿Yo? No. Ya no. No creo en nada contra lo que no pueda disparar.
—Igual es porque nunca has disparado contra nadie. Después de haber matado a alguien resulta mucho más fácil creer en toda esta mierda. ¿El tipo ese al que le disparé en el barco? Durante mucho tiempo tuve la extraña sensación de que seguía rondando por ahí. Empezaba a oír música y voces en el aire, la misma música y las mismas voces que se escuchaban en el barco cuando ocurrió todo. Y un par de veces incluso me pareció verlo. Como si ejerciera una especie de poder mágico sobre mi mente.
Alcanzamos a ver la casa y enfilé con el coche el largo y sinuoso sendero de acceso de grava. Era una antigua edificación colonial de madera de dos plantas con escalera exterior y un porche, también de madera, que parecía ofrecer una buena panorámica de las tierras y alguna que otra vista del río Hudson.
Nos bajamos del vehículo y nos dirigimos a la entrada de la casa.
—¿Y ahora? ¿Piensas en él? ¿En el árabe?
—No. Es la primera vez que me acuerdo de él desde hace una eternidad. Y, desde luego, la primera vez que le hablo de él a alguien que no sea el loquero federal.
El loquero federal —el doctor Sussman— era el psiquiatra al que te remitía el FBI cuando matabas a alguien, para asegurarse de que no te ibas a Starbucks a lloriquear.
—Bueno, me alegra que hayas confiado en mí. Creo que es importante que sepa por lo que has pasado, y viceversa.
—¿Por qué has pasado tú exactamente, Martins, que no llevara una falda abierta?
Subimos los peldaños de la entrada y llamamos a la puerta.
—Qué cruel ha sido eso. Cierto, pero cruel.
Se abrió la puerta y apareció una mujer atractiva de cuarenta y tantos años. Muy alta, de constitución esbelta, con el rostro almendrado, el cuello tan largo como el Cuerno de África y la piel del color del cobre sin bruñir; parecía una modelo. Llevaba una chaqueta de sport roja, pantalones grises, zapatos de tacón bajo con estampado de leopardo, camisa blanca y un pañuelo de seda al cuello. Nos saludó efusivamente y nos hizo pasar a un salón con techo de doble altura en el que había más libros en las estanterías que en una habitación de las que aparecen en las revistas de arquitectura. Helen y yo nos sentamos en extremos opuestos de un largo sofá mientras la señora Ekman quitaba un libro del sillón en el que había estado sentada. Optó por encaramarse al borde del asiento y nos miró recatadamente con las manos entrelazadas delante de una rodilla. La luz de la lámpara, resplandeciente sobre el cristal de unos pósteres de películas enmarcados y más resplandeciente aún en los diamantes que lucía la señora Ekman en los lóbulos de las orejas, destelló en las gafas de Helen mientras miraba a un lado y a otro antes de levantar la vista hacia la galería, como para acordarse de que era allí donde estaba ubicada la habitación del pánico en la que había muerto Ekman.
—Ya han estado aquí, claro —dijo la viuda, mirando atentamente a Helen.
—Sí —respondió Helen—. La última vez que vinimos, su ama de llaves nos dijo que echáramos un vistazo.
—Así pues, ya sabrán que es ahí donde murió. Allí arriba.
Los dos asentimos. Las fotografías del cadáver de Ekman tomadas por la policía científica seguían en el expediente en mi maletín, pero lo más desagradable era que continuaban alojadas en mi cerebro. He visto unos cuantos cadáveres en mi breve carrera con el FBI; muchas veces los cuerpos están hechos polvo y en mal estado. El de Ekman no presentaba ni una sola marca, pero el cadáver tenía algo que me perturbó profundamente, algo grotesco en la cara del fallecido. Cuando la gente está muerta, está muerta, y por lo general es lo único que se puede decir de ellos. Pero la cara de este cadáver en concreto parecía mirarte con suma concentración. Resulta absurdo, pero es como si el rostro albergara algo más que la mera historia de una muerte; era como si tuviera algo que decir acerca de la naturaleza de la muerte en general, tal vez una verdad sobre la esencia de la eternidad y nuestro lugar en ella. Supongo que todo suena bastante raro, y lo es. Pero esperaba, sinceramente, que la señora Ekman no hubiera visto las fotografías del cadáver de su marido.
—¿Quieren algo de beber? —preguntó—. Tengo una botella de vino abierta.
—No, gracias —respondí.
La señora Ekman estaba otra vez de pie y se servía una copa de una botella de vino blanco abierta en el aparador.
—Antes nunca bebía vino blanco —dijo—. Seguramente no habría empezado de no ser porque Peter bebía mucho.Yo acostumbraba a terminarme una botella solo para que no se la acabara él, ¿saben? —Con una copa de líquido dorado en la mano volvió al sillón y se sentó, esta vez más cómodamente que antes—. A mí marido no le gustaba mucho el FBI. En conformidad con la ley de libertad de información, se las arregló para obtener una copia del expediente que tenían sobre él. Escribió a la sección de solicitudes de archivos de libertad de información en algún lugar de Virginia, obtuvo el expediente y después redactó un artículo al respecto en su blog.
Asentí.
—¿Ha visto usted el expediente del FBI de Peter?
—Le he echado un vistazo, sí. Pero recientemente y solo porque ha fallecido. El FBI suele tener expedientes sobre extranjeros nacionalizados, gente que ha firmado una petición política, que ha sido miembro del partido comunista o que ha tenido contacto con un dictador extranjero. Peter cumplía los cuatro requisitos. —La señora Ekman tomó un largo sorbo de vino blanco, frunció el ceño y respondió su propia pregunta—. Claro. Escribió un libro sobre Hugo Chávez, ¿no? Otro error de juicio por parte de Peter. Siempre tenía el mejor concepto de los políticos hasta que, inevitablemente, lo decepcionaban igual que todos los demás. Solo que Peter se tomaba esas cosas muy a pecho. —Sonrió—. Pero no me malinterpreten. Estaba muy orgulloso de ese expediente suyo del FBI. Le encantaba hablar de eso en las cenas elegantes. Creía que le daba un cierto aire crispado y subversivo. Aunque no era propio de él en absoluto. En muchos aspectos, Peter era muy conservador, como seguro que sabrán si han leído lo que escribía.
—Sí, lo sé. Pero no era de nosotros de quien tenía miedo. Era de otros, ¿no lo cree usted?
—Desde luego tenía miedo de algo. —Se estremeció un poco y cogió un chal de cachemira del brazo del sillón para echárselo sobre los hombros—. A veces este lugar resulta un poco solitario y uno empieza a imaginarse cosas. Bromeábamos sobre ello, Peter y yo. Lo llamábamos el síndrome de Sleepy Hollow. Es mucho más fácil tomarse a broma algo así cuando no se vive solo.
—¿Tiene usted miedo de algo ahora, señora?
Se encogió de hombros.
—Si muere tu marido, a veces se te olvida que no está. Imaginas que se encuentra en la cocina o en su estudio. Como estaba siempre. O, en algunas ocasiones, imaginas... otras cosas.
Cynthia Ekman negó con la cabeza.
—Es una casa antigua. Frecuentemente cruje un poco, eso es todo. Estoy segura de que nadie tiene nada contra mí, tal como podía tenerlo contra él. Ya no, por lo menos. Hace mucho tiempo que no recibo amenazas. Alrededor de unos cinco años.
—No estábamos al tanto de eso —dijo Helen—. Lo siento. Me temo que hemos centrado toda nuestra atención en la muerte de su marido.
—Soy originaria de Somalia —nos contó la señora Ekman—. Nací allí y luego pedí asilo político en Inglaterra para eludir un matrimonio concertado, antes de venir a Estados Unidos a trabajar de intérprete en las Naciones Unidas. Después escribí un libro sobre el tratamiento que se dispensa a la mujer en la sociedad islámica titulado Entre las odaliscas; huir del serrallo.
—Lo leí —aseguró Helen—. ¿Es usted Cynthia Shermarke?
—Sí.
—Me gustó ese libro —dijo Helen—. Fue un superventas, ¿no?
—Sí, lo fue. Solo que ese libro me valió muchas críticas en Arabia Saudí y en Egipto, algunas bastante violentas, la verdad. Recibí más de una amenaza de muerte. Hoy en día es lo más normal cuando uno escribe algo con lo que hay gente que no está de acuerdo. Después de escribir el libro conocí a Peter. Nos casamos y vinimos a vivir aquí. En un principio se suponía que la habitación del pánico era por mi bien. Quién iba a pensar que sería él la persona que creería necesitarla.
—Quizá pueda explicarse con más detalle —la instó Helen.
La señora Ekman sonrió y dio la impresión de que al menos Helen se había ganado su confianza.
—Sí —afirmó—. Más vale que lo haga.
La señora Ekman dejó la copa y se levantó para coger un ordenador portátil de una mesa junto a la ventana. Lo llevó al sillón y lo abrió sobre sus rodillas.
Mientras esperábamos a que se pusiera en funcionamiento paseé la mirada por la sala. Unas espléndidas cigarreras ocupaban un lugar de honor en unos nichos como las tumbas de generales franceses desconocidos; sabía que eran cigarreras porque encima de cada una de ellas había un cortapuros. En la mesita de centro descansaba un cenicero de cristal del tamaño de un tapacubos al lado de un mechero de mesa de granito que tenía aspecto de haber sido arrancado de un meteorito. Y había una bombona de oxígeno con un tubo y una mascarilla como recordatorio de que Peter Ekman había padecido un enfisema provocado por el tabaco.
—Tenía el diario en el portátil —explicó la señora Ekman mientras tecleaba un poco más—. Estaba protegido por una contraseña secreta. Solo que esta no era tan secreta. Estaba escrita en una libretita en la que anotaba todas sus contraseñas. Peter no era muy cuidadoso con estas cosas.
La señora Ekman esbozó entonces una sonrisa paciente, y por un momento atiné a ver la clase de relación que tenían: él, a menudo borracho y desorganizado, pero también divertido, probablemente; y ella, dura y con iniciativa, incluso un tanto inflexible, y con frecuencia exasperada por su marido, tan brillante, pero a todas luces encantada con él. O al menos lo había estado hasta que se enteró de la aventura, supuse.
—He destacado los pasajes clave, pero para lo que ahora nos ocupa más vale que se los lea en voz alta. Aún no he decidido si voy a entregarles este portátil.
Le resté importancia moviendo los hombros.
—Podría darnos una copia en un lápiz de memoria. Tengo uno aquí mismo.
—Miren, entenderá a qué me refiero cuando empiece a leer, ¿de acuerdo? Y quizá lo mejor sea que dejen todas las preguntas para después, cuando haya terminado.
Asentí.
—Claro. Lo que le resulte más cómodo, señora.
Movió la cabeza con amargura.
—Se lo aseguro, agente Martins, nada de esto me resulta ni remotamente cómodo. Y, ¿le importaría llamarme Cynthia o señora Ekman, en vez de señora a secas? Suena condescendiente, como si se estuviera esforzando todo lo posible por tener paciencia conmigo. Se lo agradecería.
Cuando la señora Ekman bajaba la vista hacia la pantalla, crucé la mirada con Helen y procuré contener el deseo de hacerle una mueca. Me habían dado un buen tirón de la correa, y seguía un poco ahogado y con el cuello torcido igual que un chucho que se hubiera llevado una bronca.
—«Ahora recibo tantos correos —leyó la señora Ekman— que a veces tengo la sensación de que es una variante moderna de la proverbial maldición china: “Ojalá te encuentren todos tus mensajes”. Es lo contrario de una diáspora. Si un millar de caminos llevan siempre a Roma, entonces estoy también seguro de que un millar de correos a la semana parecen llevar hasta mí. Ya me he resignado a recibir CNSM, correo no solicitado en masa, o CCNS, correo comercial no solicitado o simplemente spam de las denominadas redes zombis ubicadas por todo el mundo. Por rutina, me prometen millones de dólares si envío mis datos bancarios a algún phisherman, como se llaman a veces los spammers, nigeriano analfabeto; o me ofrecen algún medio igualmente improbable de conseguir para que mis partes masculinas adquieran un tamaño mucho más considerable del que tienen ahora. Me he acostumbrado a esta clase de correo basura del mismo modo que me he acostumbrado a tener el vello púbico entrecano, o a los suplementos en las secciones dominicales del New York Times.
»Por desgracia, estoy acostumbrado incluso a los correos amenazantes. Con el trabajo al que me dedico, son un gaje del oficio y casi siempre se trata de las típicas misivas nocentes acerca de cómo he ofendido sin piedad al Partido Republicano o al islam o a Dios y cómo este no tardará en castigarme con la muerte. Pero últimamente he estado recibiendo amenazas por correo que son muy distintas de las habituales. No por lo que respecta al contenido (no, el contenido es el mismo, Dios me detesta), sino en su comportamiento cuando llegan a la bandeja de entrada de mi ordenador.
»Bueno, no se me da muy bien la técnica. Una de las paradojas menores de mi vida es que paso muchísimo tiempo usando un ordenador y, sin embargo, no entiendo en absoluto cómo funciona. Naturalmente, me he acostumbrado a este nivel de ignorancia cotidiana. Y, como la mayoría de los que tienen ordenador portátil, soy capaz de sobrellevarla. O al menos eso creía».
Cynthia Ekman leía el diario sobre la pantalla del ordenador en voz alta y con evidente orgullo por la prosa ligeramente pomposa de su difunto marido. Yo no tenía ni puñetera idea de lo que quería decir «nocente», y eso que había ido a la facultad de derecho.
—«No, lo que me deja perplejo —dijo, continuando la lectura— es que soy del todo incapaz de encontrar ninguno de estos correos en el ordenador. Llamémoslos correos mister Phelps, pues parecen programados para autodestruirse en cuanto se han leído, del mismo modo que el mensaje grabado que solía preceder a la cabecera de la serie de televisión de los años sesenta Misión: imposible. Jim Phelps, el impertérrito líder de la brigada de timadores y ladrones de cajas fuertes de MI, ponía en marcha una casete que luego se disolvía en una nube de humo, como si un frasquito invisible de ácido hubiera borrado el mensaje secreto para siempre. Era el mejor momento de todo el capítulo, aunque solo fuese porque era la parte más fácil de entender.
»Estos correos no son virus, pues parecen tener el efecto opuesto al del malware informático, que es funcionar en secreto sin ser desactivado o borrado por el usuario o el administrador del sistema informático. Los troyanos, por ejemplo. No, mis correos mister Phelps llegan a la bandeja de entrada y se quedan allí solo hasta que los he leído, o hasta que han estado en la bandeja sin leer un número determinado de horas. De hecho, a modo de experimento dejé un par de esos correos sin leer y los dos habían desaparecido igual que nieve en un plazo de veinticuatro horas.
»Hasta el momento he recibido al menos una docena de estos correos mister Phelps. Naturalmente, son anónimos. Las palabras varían, pero el contenido es en esencia el mismo: son breves jeremiadas, prolongadas invectivas que me denuncian y profetizan mi muerte inminente. Al principio no les hacía caso. Y, aun así, su curioso comportamiento me llevó a decidir que debía compartir su existencia con alguien. Por motivos evidentes no podía ser Cynthia. Vivimos en un lugar aislado, a las afueras de Tarrytown, y cuando voy a Washington a ver a Adele, Cynthia se queda aquí sola; no sería bueno para su estado de ánimo creer que su vida o la mía estaba otra vez amenazada. Y puesto que Adele (recién licenciada en informática por el MIT y una de las frikis permanentes en el trabajo, no tengo la menor idea de lo que ve en mí) lo sabe todo sobre ordenadores, decidí hablarle de los correos».
A la señora Ekman se le quebró un poco la voz al leer aquello, la primera mención de la amante de su marido,Adele; y con la intención de resarcirme por el violento tirón del collar que me había propinado antes, carraspeé y dije:
—Adele. Supongo que es la mujer con la que su marido tenía una relación romántica.
—Se la estaba follando.
—¿Llevaba mucho tiempo... saliendo con ella?
—La verdad es que no lo sé. Acabo de enterarme. Leyendo este diario, claro. Sospecho que no era más que otra putilla hacker mal pagada que quería meterse en el mundillo menguante del periodismo impreso. Pero como he dicho, agente Martins, quizá sea mejor que se guarden las preguntas hasta que haya acabado de leer.
—Sí, claro, ya sé que lo ha dicho. Pero en el FBI nos preparan para pensar por nosotros mismos y plantear preguntas cuando lo creemos conveniente, no cuando alguien nos da permiso para hacerlo. No tenemos tanta paciencia como supone la gente. ¿Sabe cómo se apellida Adele?
—No, no lo sé. Pero supongo que no sería muy difícil averiguar quién es.
—No, supongo que no.
—¿Puedo seguir con esta entrada en particular? —Me lanzó una sonrisita amarga—. ¿Por favor? Casi he terminado. Hay dos más después de esta. «Adele vive en un bonito apartamento en la avenida Once, justo a la vuelta de la esquina de la oficina. Quedó intrigada cuando, estábamos en la cama en ese momento, le conté lo de los correos mister Phelps y, por curiosidad profesional, insistió en que encendiera el portátil para echar un vistazo. Pero como es natural no había nada que ver en la bandeja de entrada, y estoy convencido de que supuso que me lo estaba imaginando todo. Adele, muy amablemente, se ofreció a supervisar mis correos con la esperanza de identificar por sí misma algún mister Phelps, pero eso supondría facilitarle mi contraseña y, aunque le tengo mucho cariño, no confío en ella lo suficiente para permitirle entrar por la puerta principal de mi vida de esa manera».
La señora Ekman se interrumpió.
—Es el final de la primera entrada —señaló—. La primera entrada relevante, quiero decir.
Terminó la copa de vino que estaba bebiendo y se sirvió otra.
—Qué interesante —comentó Helen—. Nunca había oído hablar de correos que se autodestruyen.
—Yo tampoco —confesé.
La señora Ekman descartó los comentarios con un movimiento de los hombros.
—Si es que lo eran —precisó.
—¿Cree que podían ser otra cosa? —pregunté.
—Bueno, no soy experta en informática —repuso—. Pero me da la impresión de que Adele sí lo era. Esa putilla con la que salía sabía de ordenadores, ¿verdad? Si buscan a quien puede estar detrás de todo este asunto, no creo que vayan descaminados si le hacen una visita. Bien podría haber tenido acceso a su portátil. Como ya les he dicho, Peter no tenía mucho cuidado con su contraseña. Ella podría haber instalado algo en el ordenador de Peter sin que él se diera cuenta; algo que borrase correos de manera selectiva.
—Sí, supongo que es posible —admití—. Pero ¿qué motivo podía tener para hacerlo?
—Peter era famoso. Tenía influencias. Podría haber sido inmensamente útil para alguien que estaba empezando en el mundo del periodismo, como ella. Así que igual lo ideó todo para que se asustara y quedase en sus manos.
Parecía una locura, pero asentí de todos modos, igual que hizo Helen.
Cynthia Ekman se encogió de hombros.
—También es posible que, si Peter había decidido no promocionar su carrera, ella estuviera resentida. Y quizás esa mujer quiso darle una lección. Lo desconozco.
—No sé si está echándole demasiada imaginación, señora Ekman —le advertí.
—¿Estaba asustado? —preguntó Helen—. ¿Por esos correos mister Phelps?
—Quizá la manera más sencilla de responder esa pregunta sea leer las siguientes entradas del diario —contestó la señora Ekman—. Esta primera la escribió un lunes, exactamente una semana antes de morir. ¿Les importa?
Sofoqué un bostezo. Los correos mister Phelps eran interesantes y tenía ganas de describírselos a los chicos del laboratorio en la oficina, pero oír leer en alto el diario de Ekman me recordaba lo que siempre había pensado de él: que era un poco ostentoso, igual que una mujer con un movimiento de caderas espectacular que camina por la calle y cimbrea su torneado trasero un poquito más de lo necesario para volver locos a los coleguitas de la esquina.
—Adelante, señora.
—«Sigo con lo de los extraños correos mister Phelps. Al principio eran amenazantes de una manera general: Dios Todopoderoso te ha juzgado, te ha declarado culpable y no tardarás en sufrir una muerte horrible a manos del ángel más preciado del Señor y en ser condenado a las llamas eternas del infierno. Cosas así. Pero ahora parece ser que tengo una cita con la muerte a finales de mes. Como una visita del cobrador del alquiler. Solo me quedan siete días a partir de ahora, lo que es bueno, supongo, porque al menos, si después de una semana sigo vivo y coleando, quizás estos correos desaparezcan para siempre.
»Adele cree que debería acudir a la policía, pero a los polis no les gusta que no se aporten pruebas. Adele ha buscado algún indicio de los correos en mi ordenador y no ha encontrado nada. Y no creo que la policía vaya a descubrir lo que no ha logrado hallar ella. Como es natural, este último giro (la predicción de mi muerte) es la mejor opción para la gente que intenta amedrentarme. Los buenos prestidigitadores llevan a cabo predicciones sobre la base de opciones que ya han obligado a barajar a los espectadores, del mismo modo que en las sociedades tribales el brujo siempre hace saber de antemano a la víctima que va a ser una víctima. Es simple lógica vudú. Por suerte, no soy tan crédulo.Y ya me han amenazado en otras ocasiones. La última vez no ocurrió nada, y lo más probable es que tampoco ocurra nada en esta. Igual la mejor defensa contra las amenazas dirigidas contra uno mismo es, sencillamente, una actitud firme y enérgica.Así pues, con el permiso de Samuel Beckett, debo seguir adelante... Seguiré adelante.
»Martes. Acosado por la incertidumbre. Y la curiosa sensación de que no estoy solo. Sobre todo cuando estoy a solas. Cyn ha regresado a Londres una temporada, para trabajar en su nuevo libro. Me ha dejado aquí, acechado por las suposiciones más grotescas. Un par de veces estas imaginaciones me han dado alcance deambulando por el jardín con una pistola en una mano y una linterna en la otra. Naturalmente, no he encontrado nada. Ni siquiera una huella. Aun así, creo que me habría supuesto un alivio encontrarme a un asesino oculto entre los arbustos, en lugar de nada en absoluto. Porque no tengo la sensación de que no sea nada en absoluto.Y ahí está el problema. Tengo imaginación como cualquier otra persona y es fácil ver a un asesino o a un demonio en todos los rincones oscuros. Sobre todo aquí, en Sleepy Hollow, el pueblecito del terror de cartón piedra. Mientras escribo estas palabras el tictac del reloj sobre la repisa de la chimenea resuena misteriosamente fuerte, marcando todos y cada uno de los segundos entre ahora y el lunes por la noche, como si mi vida estuviera llegando al final de su tiempo asignado. Es ridículo, lo sé. Durante el día no es tan malo; pero, claro, la oscuridad hace que la imaginación cobre vida de veras, aguzando el resto de los sentidos del mismo modo que, según se dice, la ceguera aguza el oído de manera que todo ruido, todo movimiento, todo olor adopta un sentido nuevo y siniestro. Todo conspira para producirme inquietud y sacarme de quicio en un lugar donde por lo general me siento a gusto y en paz.
»Desconcertado por mi propia compañía, cosa que no me había ocurrido nunca, llamé a Adele, fui en tren a la ciudad y almorcé con ella en el Michael. Había mucha gente conocida y la atmósfera era tan metropolitana y propia de Gotham que se ha esfumado por completo el recuerdo de las amenazas de muerte. Probablemente he estado bebiendo mucho. Y es posible que la bebida interfiera con los esteroides que he estado tomando para el enfisema. Por no hablar de los antidepresivos. Y la viagra, claro. Después de un almuerzo delicioso fui al apartamento de Adele para acostarnos. Me quedé a pasar la noche. Curiosamente, el sexo fue de maravilla, lo que me lleva a pensar que mis problemas no son fisiológicos, sino mentales, y con la mente distraída mi cuerpo reaccionó a ella justo como debía hacerlo.
»Viernes. Volví a Tarrytown a pasar el fin de semana, sin acordarme de mister Phelps y los correos amenazantes. El ánimo relajado solo me duró hasta medio trayecto en tren, cuando se vació mi vagón en Irvington y me quedé a solas durante el resto del viaje. ¿Cómo era lo que escribió Hughes Mearns? “Anoche vi en la escalera a un hombrecillo que allí no estaba; allí hoy seguía sin estar. Cómo me gustaría que se fuera”. Bueno, así me sentí cuando regresaba a casa desde la estación de ferrocarril. Habría jurado que me seguían; pero, cada vez que me daba la vuelta para ver quién era, la calle estaba vacía. Un par de veces me detuve y me encontré dirigiéndome al aire, retando a quienquiera que fuese a que se dejara ver y se identificara. Pero lo peor fue cuando esa noche apagué la luz del dormitorio y oí con toda claridad la respiración de otra persona. Es posible que fuera la mía, sí, pero no lo creo. Sea como sea, fue la última vez que apagué la luz. Y desde entonces la casa entera ha estado iluminada como un árbol de Navidad. Supongo que eso me convierte en un blanco fácil para cualquiera con un rifle de francotirador, pero no lo puedo evitar. El miedo a lo menos probable parece imponerse al miedo a lo más verosímil. Tal vez fue siempre así, pero citando al mismísimo Horacio, lo que he visto o quizá no he visto “es extraordinariamente extraño”.
»Domingo. Hoy sé que he oído algo inexistente. Es posible que también lo haya visto. En el jardín.Y luego en la casa. Media docena de veces he empezado a llamar a la policía y luego me he detenido. Me tomarían por loco. Es muy posible que esté enloqueciendo, claro. Cyn siempre lo insinúa y no puedo decir que se lo reproche. Es parte del motivo de que se fuera a Europa: para alejarse de mí. Naturalmente, en Hamlet todos creen que el príncipe está loco, y si nosotros también lo creemos la obra es mejor, por supuesto. Siempre he pensado que hay un eco de la obra de Shakespeare en Otra vuelta de tuerca. No hay mucha diferencia entre Hamlet y la institutriz. ¿Cómo lo expresa el propio James? “Lo extraño y siniestro imbricado en la esencia misma de lo normal y lo sencillo”. Últimamente podría ser una descripción de mi vida cotidiana. Lo extraño y lo siniestro y lo normal y lo sencillo. Es la yuxtaposición de ambos lo que provoca un efecto tan espeluznante.
»Sábado. Me estoy planteando pasar la noche en la habitación del pánico. Casi me avergüenza reconocerlo; después de todo, la instalamos por el bien de Cyn, no por el mío. Debo de ser un miedica. Soy un miedica. No es precisamente Beckett, pero ya nos entendemos».
La señora Ekman hizo una larga pausa antes de añadir, en tono vacilante:
—Y esa fue la última entrada antes de que fuera hallado en la habitación del pánico, muerto.
—¿Cree que su marido estaba loco, señora Ekman? —preguntó Helen.
—Todos los maridos están locos —contestó—. Pero un hombre tendría que estar loco de cojones para quedarse soltero, ¿no cree? Teniendo en cuenta lo que una esposa está dispuesta a hacer por él. —Se encogió de hombros—. La verdad es que no lo sé, agente Monaco. Helen.
—¿Su marido se drogaba? —pregunté—. ¿Por diversión?
—A veces. Cuando nos conocimos era adicto a la cocaína.
—Solo intento establecer si su paranoia podía estar causada en parte por el alcohol. O por la medicación, quizá. Sufría un enfisema, ¿no? ¿Qué tomaba para eso?
—Esteroides, sobre todo. Xanax. Eso era por la ansiedad que le producía no poder respirar bien. Oxígeno puro. Ya vieron el nebulizador.
—Bueno, seguro que no debía de irle muy bien mezclar alcohol con eso, ¿no? Y todo lo demás que estuviera tomando. ¿Viagra? Claro, el enfisema conlleva que uno no recibe suficiente oxígeno, lo que puede provocar alucinaciones. Pero si una noche se queda a solas y se bebe una botella entera, es posible que recurra al cilindro y tome demasiado oxígeno puro, y como los pulmones no funcionan debidamente, no consigue expulsar el exceso de dióxido de carbono que eso produce de inmediato. Eso también causa alucinaciones, ¿no es cierto?
Sabía que pisaba terreno firme en este aspecto. Un abuelo mío murió de enfisema provocado por el tabaco.
—Sí, lo que dice, desde luego, es posible —reconoció la señora Ekman—. Por otro lado, si presta atención al tono de la primera entrada del diario, creo que estará de acuerdo en que parece bastante racional. Pienso que los correos mister Phelps eran del todo reales. —Movió la cabeza y cerró el portátil—. Pero si está convencido de todo eso, agente Martins, no sé qué demonios hacen aquí.
—Tenemos el deber de ser escépticos —contesté—. Hasta que encontremos alguna prueba que demuestre lo contrario. Pero es eso lo que estamos buscando, a pesar de lo que acabo de decirle. Solo estaba haciendo de abogado del diablo. Ahora veo que tener una copia del diario en un lápiz de memoria no sería lo ideal. Así pues, a ser posible nos gustaría llevarnos el portátil de su marido y dejarlo en manos del laboratorio informático forense del FBI en Houston para ver si encuentran algo que no fue capaz de detectar la amiga de su esposo, Adele. Se lo devolveremos lo antes posible. Intacto. Y todo lo que hay en él se tratará con el respeto y la confidencialidad más absolutos. Lo que hacen es elaborar una copia exacta de todo lo que hay en la memoria del portátil y en el disco duro y luego la utilizan para trabajar. Se lo podemos enviar por mensajero en uno o dos días.
La señora Ekman se llevó el portátil al pecho un momento, como si hubiera sido el propio Ekman.
—Ni se dará cuenta —insistió Helen—. Nuestros informáticos son unos excelentes profesionales. Puede confiar en ellos. Le doy mi palabra.
Dio la impresión de que la señora Ekman se lo pensaba un momento más, y luego asintió.
—Supongo que no pasa nada.
Le entregó el portátil a Helen.
—La contraseña es Balliol. Se deletrea B-A-L-L-I-O-L.
Helen metió el ordenador de Peter Ekman en el maletín. Era un modelo de Briggs & Riley, con más bolsillos que fundas en la colección de discos de un hippy.
—Tengo una pregunta —dijo la señora Ekman—. Son de la oficina del FBI de Houston, ¿verdad? Peter no estuvo en Houston en su vida. Lo que solo puede indicar que creen que hay alguna relación entre lo que le ocurrió a él y algo que pasó en Texas, ¿no es así? Aún no me han explicado cómo es que se interesaron en el caso, para empezar.
—Es posible que haya relación con otro suceso —reconocí sin precisar—. Solo que no estoy autorizado a hablar de ello ahora mismo.
La señora Ekman se encogió de hombros.
—Supongo que estamos acostumbrados a eso en este país: a que el FBI se reserve información.
—No le estamos ocultando nada, señora Ekman —terció Helen, a quien no le hacía ninguna gracia la comparación del FBI con la CIA—. Lo que pasa es que no tenemos nada concreto que decirle. Le doy mi palabra de que en cuanto lo tengamos, lo pondremos en su conocimiento.
—Y hablarán con esa putilla a la que se estaba tirando, ¿verdad?
—En cuanto volvamos a Manhattan —dije.
Agradecimos a la señora Ekman su cooperación y regresamos al coche. El crepúsculo había dado al cielo un color encendido, casi infernal, como si hubiera entrado en erupción un volcán en la otra punta del mundo. Cuando nos alejábamos de la casa le dije a Helen que saltaba a la vista por qué Peter Ekman había tenido una aventura.
—Ah, ¿sí? —Se extrañó—. ¿Por qué?
—Por lo que tengo entendido, Ekman era demasiado urbanita para un lugar así. —Moví los hombros arriba y abajo—. No tenía nada que ver con Walden ni con Emerson.
Helen asintió.
—Es elemental, ¿no? Aquí lejos es más fácil creer en el diablo que en Dios.
—A veces creo que Dios no es más que el diablo haciéndose el simpático.