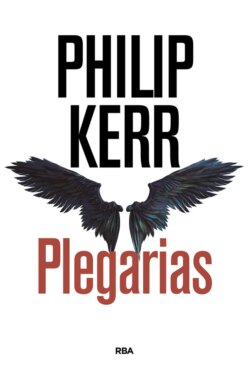Читать книгу Plegarias - Philip Kerr - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
Оглавление—Por cierto, ¿dónde coño está San Saba? ¿Está cerca de alguna parte?
Harlan Caulfield se retrepó en el asiento y entrelazó las manazas detrás de la cabeza en forma de pera que tenía.
—¿Que si está cerca de alguna parte? San Saba es la capital del mundo de la pacana, hijo. Por lo demás, no tiene ninguna característica especial.
—Más vale que lo haya preguntado.
—Bueno, aún haremos de ti un texano, hijo.
—Eso es lo que me preocupa.
—¿Qué tal el estómago últimamente? —preguntó, al tiempo que rodeaba la mesa. Llevaba un presentador inalámbrico de PowerPoint entre los dedos.
—¿Está a punto de enseñarme a algunos de sus clientes, caballero? Porque en ese caso, creo que primero debe advertírmelo. Nunca me ha gustado ver cadáveres.
Harlan me ofreció una sonrisa torcida.
—Ya sabía yo que me caías mal por algo, Gil Martins —dijo en un tono de desprecio—. Cuando haya algo chungo de verdad te avisaré, ¿vale?
Pulsó un botón. Aparecieron en el monitor de su ordenador una serie de rostros de hombres y de mujeres.
—Kimberley Gaines, Gil Kemer, Brent Youman, Vallie Lorine Pyle, Clarence Burge júnior.
Pero yo ya sabía quiénes eran y lo que eran. Sus caras sonrientes en las fotografías del anuario del instituto aparecían con regularidad en la primera página del Chronicle; esos cinco eran las víctimas de un asesino que seguía en activo en el área metropolitana de HoustonGalveston, todos ellos abatidos a tiros en los últimos dieciséis meses.
—Lo que tienen en común todos estos es que eran buena gente. Y me refiero a buena gente. Por lo general, los asesinos en serie se ensañan con los más débiles, los marginados o los delincuentes. Pero estos cinco no solo eran miembros distinguidos de la comunidad, eran mucho más que eso. Kimberley Gaines era miembro de la Iglesia de la Unificación y enfermera diplomada. Antigua voluntaria en el Cuerpo de Paz, había vuelto recientemente de Haití, donde había estado implicada en la gestión de los fondos de auxilio del centro de tratamiento del cólera. En el momento de su asesinato estaba a punto de viajar a Somalia como parte de una iniciativa de las Naciones Unidas para ayudar a las víctimas de una crisis alimentaria en el Cuerno de África. Gil Kemer era el fundador de un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos sin techo aquí en Houston. No era miembro de ninguna iglesia o iniciativa que tuviera que ver con la fe.Además de gestionar personalmente el centro, se encargaba de recaudar todo el dinero. Hace dos años, Kemer recibió un galardón a la labor humanitaria de la sección de Texas de la Fundación por una América Sin Droga. Brent Youman era el único doctor descalzo de Estados Unidos. En China, donde surgió la idea, los médicos descalzos son en esencia granjeros con preparación de paramédicos que se ocupan de la atención primaria en las zonas rurales. Brent Youman era un doctor en medicina plenamente cualificado que iba por todo Texas ofreciendo tratamiento a gente que no podía costearse un servicio médico. Es decir, prácticamente cualquiera que no fuera miembro del Club Houstonian. —Harlan frunció el ceño—. Tú eres miembro del Houstonian, ¿verdad, Martins?
—Mi mujer, Ruth —repuse—. Ella es la que tiene toda la pasta. De no ser por ella, me echarían a patadas de allí.
Harlan cerró los ojos y sonrió.
—Ya me perdonarás si lo imagino por unos instantes en mi cabeza.
Sonreí.
—Pásate por allí alguna vez y jugaremos al tenis.
—Los tiempos en que jugaba al tenis ya quedaron atrás. —Entornó los ojos—. Brent Youman. Justo antes de ser asesinado lo habían nominado a un galardón para personas que han hecho una contribución destacada a la salud pública. Se lo concedieron a título póstumo y se le entregó «en ausencia» en una ceremonia especial durante la Asamblea Mundial de la Salud.
Moví la cabeza y alineé la BlackBerry con el bolígrafo y el bloc de notas; en realidad no estaba descolocada, pero no tolero que mis cosas no ofrezcan un aspecto de orden y pulcritud; además, así tenía algo mejor que hacer con las manos.
—Parece que era un tipo estupendo.
—Empiezas a pillarlo. Mira, nadie merece morir asesinado. Bueno, igual alguno que otro. Pero hay gente cuyo comportamiento le lleva a uno a suponer que se merecían algo mejor que un balazo en la cabeza. Vallie Lorine Pyle y Clarence Burge júnior no eran distintos. Vallie Pyle era la fundadora de Kidneys R’Us. No es broma, por cierto; se trata de una red de donación de riñones con sede aquí en Houston. Desde que donó uno de sus propios riñones a un desconocido, Vallie Pyle había organizado casi setenta donaciones en vida antes de ser asesinada. Clarence Burge era un sacerdote católico de Texas City. Después del huracán Katrina abandonó la Iglesia y montó una empresa de construcción para rehacer escuelas que quedaron destruidas; logró reconstruir cinco trabajando casi él solo.
—¿Qué dicen los de ciencias del comportamiento?
—Las víctimas fueron escogidas por su distinción moral. El autor es alguien que detesta a la gente buena. O que tiene envidia de su bondad; que querría ser bueno.
—Un crimen así tiene mucho más sentido si quien lo comete se ve como un malvado que lucha contra las fuerzas del bien. Un tipo en plan club de adeptos al infierno, algo así como un discípulo del diablo.
—¿Y eso qué significa?
—Antes me interesaban esas chorradas —respondí—. Ya sabes, libros sobre adoración satánica y similares.
—¿Estás al tanto de que haya satanistas y adoradores del diablo por aquí?
—Sí, seguro que los hay. Esto son los Estados Unidos y la Primera Enmienda protege el derecho a la práctica de cualquier clase de religión.
—No hablo de religión, Martins —matizó Harlan—. Me refiero a brujería y cosas así.
—Según la Primera Enmienda, uno tiene derecho a considerar religión prácticamente cualquier cosa. Hoy en día, las brujas de Salem podrían apelar a la cláusula de libertad de culto, aunque fueran culpables. Pero, que yo sepa, no hay ningún grupo así en Texas que proclame su fe; una ideología que los convertiría en carne de cañón federal. Pero puedo indagar, si quieres.
—Se me han agotado todas las buenas ideas en este caso. Todas las malas también, a decir verdad. Así que... adelante.
Recogí mis pertenencias de la mesa e hice ademán de levantarme de la silla.
—Un momento —dijo Harlan—. No puedes irte hasta que hayas visto el espectáculo entero.
Cogió el presentador de PowerPoint y empezó a pasar instantáneas horripilantes de cadáveres. Todas las víctimas habían recibido disparos a bocajarro, varias veces, y con un arma de pequeño calibre, como quedaba claro por los orificios de entrada en las cabezas y los rostros. En Brent Youman, una bala le había impactado en el ojo, que le había dejado el globo ocular colgando de la cuenca igual que una ostra del borde de la concha. Los orificios de salida eran bastante más espectaculares; a Vallie Pyle le habían reventado la nuca, lo que dejaba a la vista tejido y sesos suficientes para llenar el mostrador de una puñetera carnicería.
—Todos recibieron disparos de una Walther del calibre veintidós —dijo Harlan—. Les dispararon proyectiles cortos de morro chato con un arma equipada con silenciador Gemtech. Casi siempre actúa por la noche o a primera hora de la mañana y se mantiene fuera del radio de alcance de cualquier cámara de circuito cerrado.
—Así que no quiere que su foto salga en el periódico.
Harlan negó con la cabeza.
—Bueno, ya le echaré el guante. Aunque tenga que pasearme por la ciudad vestido de monja y cantando himnos. Pillaré a ese hijo de puta.
Me planteé hacer alguna broma al respecto y luego deseché la idea. Harlan era demasiado impredecible para someterlo a un chiste sobre agentes del FBI travestidos.
—Veo que la primera víctima fue abatida el 29 de junio —dije.
—¿Y qué?
—Es la festividad de San Pedro y San Pablo. En el santoral católico es un día festivo.
Harlan me alcanzó un papel impreso.
—¿Te dicen algo estas otras fechas?
Ojeé la lista.
—No.
—¿Eres católico, Martins?
—Se podría decir que soy un ateo que va a misa. O igual un agnóstico. No sé.
Harlan esbozó una sonrisa.
—Mi mujer, Molly, se pirra por Jesús. Yo le sigo la corriente porque es más sencillo que tener una discusión y perderse la comida del domingo. Por la misma razón, ella me acompaña al béisbol a ver a los Astros, aunque dejé de creer en ellos hace mucho tiempo.
—Esa clase de ateísmo es fácil de entender.
Harlan hizo caso omiso del comentario; defender la fe en los Astros de Houston era del todo insostenible.
—¿A qué iglesia vas tú, hijo?
—A la de Lakewood.
—Y un cuerno. La iglesia de Lakewood es la mía. —Harlan volvió a sonreír—. ¿Cómo es que no te he visto nunca por allí, Martins?
—Es un poco como preguntar cómo es que nunca me ves en los partidos de béisbol. Ya les gustaría a los Astros tener tanto público como hay en la iglesia de Lakewood.
—¿Os conocisteis allí tu esposa y tú? ¿En Lakewood?
—Nos conocimos cuando estudiábamos derecho en Harvard. Ninguno de los dos éramos especialmente religiosos entonces. Hasta que vinimos a vivir a Houston. Empezamos a ir a la iglesia de Lakewood porque los dos éramos creyentes.Yo incluido.Aunque en mi caso, la verdad, es que he olvidado el motivo.
—Ahora lo entiendo. Reprochas a Texas habérsela camelado con el rollo ese del amor al Señor, ¿no? Tiene el chochito húmedo por Jesucristo y a ti te parece que eso le ha fastidiado las bragas.
—No.
—Claro que sí. Es tan evidente como un zurullo en una ponchera. —Meneó la cabeza—. Déjame que te diga una cosa, hijo. Eso no tiene nada que ver con Texas. —Harlan sonrió—. Hay muchos texanos que no creen en Dios. ¿No te has dado cuenta? Por eso tenemos tantas armas. Por si no anda por ahí.