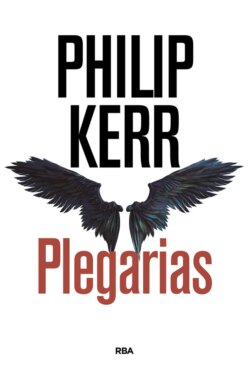Читать книгу Plegarias - Philip Kerr - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеEl bar O’Neill era el único pub irlandés que había visto en mi vida con dos palmeras delante, pero dentro el ambiente era auténticamente celta, con la mejor Guinness de barril de la ciudad y quizás el peor servicio en cualquier parte al oeste de Dublín. Era un establecimiento bastante popular, aunque incluso según el baremo de Texas la mayoría de los clientes tenían el aspecto de que podrían haber sobrevivido a un par de hambrunas irlandesas de la patata.
No les iba a la zaga en cuanto a envergadura el obispo Coogan, que empequeñecía cualquier habitación en la que entraba. Estaba sentado de una manera muy en plan vieja gorda, todo dedos gordezuelos y piernas abiertas, con las mangas de la enorme chaqueta negra remangadas sobre los antebrazos y la cinturilla de los pantalones negros, igualmente inmensos, justo debajo de las axilas. El alzacuellos resultaba casi invisible debajo de la papada. Parecía un luchador de sumo en un velatorio.
Dejé una segunda ronda en la mesa delante de él y uno de los whiskis desapareció al instante. Ahora que habíamos agotado la charla intrascendente sobre Escocia e Irlanda del Norte —Coogan era irlandés de Boston—, estaba impaciente por que fuera al grano. Me intrigaba en especial la vieja bolsa de lona que había traído.
—Bueno, obispo, ¿qué hay en la bolsa? ¿Me ha traído armas o el botín del robo al Woodforest National Bank? El Buick aparcado en el camino de acceso a su casa parece el coche en el que se dieron a la fuga en aquel atraco.
—Lamento decepcionarte, Gil, pero no son más que un montón de recortes de periódico, un par de libros y unas páginas impresas de Internet. De una manera u otra, me da la impresión de que paso mucho rato en Internet de un tiempo a esta parte.
—No es el único.
—Los documentos y los libros son para ti.
Coogan abrió la cremallera de la bolsa y me dio un libro en rústica titulado Todos los dioses posibles. El autor era Philip Osborne. En cuanto lo vi, me eché a reír.
—Hace apenas una hora, Ruth me estaba montando la de Dios es Cristo por leer este libro. Y otros parecidos.
—Ah, ¿sí? ¿Como cuáles?
—Dawkins, Hitchens, Peter Ekman. —Me encogí de hombros—. Sam Harris, Dan Barker, Daniel Dennett...
Coogan dejó escapar una risilla.
—Es prácticamente el panteón entero de los incrédulos.
—¿Por qué demonios quiere darme este libro?
—Philip Osborne es amigo mío —contestó el obispo Coogan—. O al menos lo era.
—Lo dice como si estuviera muerto.
—Para el caso, como si lo estuviera. Está recluido en el centro psiquiátrico del condado de Harris, aquí en Houston. Fui a verlo hace unos días y hablé con sus médicos, que me describieron un caso de catatonia psicogénica maligna con resultado de deterioro cognitivo permanente. Han llegado a la conclusión de que debe de haber sufrido daños reales en el lóbulo frontal del cerebro, aunque no hay absolutamente ningún indicio del trauma que normalmente podría haber causado semejante estado de colapso mental.
Me impresionó la familiaridad de Coogan con todos esos términos médicos, al menos hasta que recordé que antes de meterse a cura había estudiado medicina en Tufts, en Boston, donde mi padre le había dado clases.
—Así pues, no se cayó ni lo golpeó nadie —resumí—. Pero va a decirme lo que ocurrió.
—No estoy seguro de poder hacerlo. Pero me gustaría contarte lo que sé, Gil. Y decirte por qué quería hablarte de ello.
—Adelante, pero... —me encogí de hombros—, no veo cómo puedo ayudarlo. En el FBI tenemos jurisdicción sobre las infracciones de las leyes federales. Y hasta donde alcanzo a ver, aquí no hay nada federal. Si quiere, puedo ponerlo en contacto con las personas indicadas en la policía de Houston.
—Fidelidad, valentía e integridad —dijo Coogan, citando el lema del FBI—. Igual debería tomarme la libertad de añadir «paciencia» al pequeño trío de espléndidas cualidades humanas. —Posó la mano en el libro—. No es mal libro, en absoluto. De hecho, fui yo quien le dio el título. O al menos se lo recomendé como tal.
—Todos los dioses posibles.
—Es una cita de Stephen Roberts, otro de tus denominados nuevos ateos. Como si fueran más coherentes que los viejos ateos.
—Creo que igual no soy tan paciente como usted cree, Eamon.
Hice alarde de mirar el reloj de muñeca.
—Hace cosa de un mes, Philip se presentó en mi casa muy perturbado. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que no podía dormir. Eso saltaba a la vista. Y cuando le sugerí que fuera al médico para que le recetara somníferos, me comentó que no podía porque ya estaba tomando Xanax, y cuando conciliaba el sueño tenía pesadillas horribles. Le pregunté si sabía a qué se debía el cambio, negó con la cabeza y contestó algo extraño. Bueno, para él era extraño; yo habría dicho que era imposible. Me pidió que rezara por él. —Coogan se retrepó un momento y sacudió la cabeza—. Gil, me quedé de piedra. Fue horrible, ni más ni menos. El caso es que soy hombre antes que nada, y luego, sacerdote. Conque no me regocijé por que hubiera un pecador menos, nada de eso. Sentí pena por el pobre infeliz.
—Bueno, ¿qué ocurrió después de que fuera a su casa?
—Mis oraciones por él le ofrecieron un poco de paz de espíritu, pero solo durante una temporada. —Coogan rebuscó en los bolsillos—. Me hace falta un cigarrillo. Vamos afuera.
Hacía calor en la terraza. Nos alejamos de las mesas, donde a la sombra de parasoles blancos y negros comían y bebían unos cuantos clientes capaces de resistir el calor, para aproximarnos al borde de la carretera flanqueada de árboles. Coogan lio un pitillo con gesto rápido y experto, y se lo puso en la comisura ladeada de la boca, donde permaneció hasta quedar reducido al tamaño de un diente caído. Entretanto, siguió relatando su historia.
—Hace un par de meses, Random House, su editorial, presentó su último libro en una fiesta celebrada en el hotel Zaza. El libro se titula Más fe en una sombra. Es bastante parecido al otro: un tiroteo desde un coche en marcha a las puertas del cielo.
—Eso sí que suena a crimen, Eamon.
—La fiesta empezó en torno a las siete. Pero a las ocho y media ya no había ni rastro de Philip. Poco después, todos los que estaban en la terraza oyeron un barullo que parecía llegar de la plaza. La plaza es una islita de árboles y figuras de bronce a unos cuantos metros de allí. Era un jaleo horrible, como si hubiera un animal en peligro. Creo que fueron los porteros los que cruzaron la carretera para ver qué ocurría. Sea como fuera, volvieron para decirnos que era Philip Osborne y que parecía histérico. Algunos invitados acudimos a ver qué podíamos hacer, y nos esperaba una escena espantosa: Philip estaba encogido de miedo bajo la cúpula del pequeño monumento, gimoteando igual que un perro. Tenía las manos y la cara cubiertas de sangre y suplicaba a una figura invisible que lo dejara en paz. Cuando intenté tocar a Philip, soltó tal grito que nos metió a todos el miedo en el cuerpo. Luego, Philip intentó estrangular a uno de los porteros, y fue entonces cuando llegó el coche patrulla de la policía de Houston. Uno de los agentes estaba a punto de soltarle una descarga con una pistola paralizante cuando de pronto él se desentendió de la agresión y cruzó la calle en dirección a unas fuentes cercanas. Y fue allí donde lo encontramos unos minutos después, flotando en el agua, mirando al cielo, insensible a todo estímulo externo, casi como si estuviera muerto. Lleva así desde entonces.
A esas alturas ya había recordado el artículo en el Chronicle, solo que en el periódico se insinuaba que el autor estaba borracho, y puesto que no era tan raro que las personas ebrias se bañaran en las fuentes de Montrose Boulevard no le había prestado mucha atención. Todo resultaba bastante lamentable, pero seguía sin entender por qué el obispo Coogan interrumpía mi velada dominical con algo así.
—Había sangre perteneciente a Philip Osborne por toda la placita, como si hubiera correteado por allí golpeándose con esto y aquello como un poseso. Se hizo un corte en el brazo y...
—Bueno, ahí lo tiene —dije—. Debió de golpearse la cabeza contra algo también.
—Pero no tenía contusiones en el cráneo. Solo algún que otro arañazo en la cara provocado por las ramas de los árboles.
—¿Y la sangre en las manos?
—Había intentado trepar al monumento.
—¿Encontró la policía a algún agresor?
—No. La policía cree que es un simple caso de estrés, exceso de trabajo, demasiado Xanax mezclado con más alcohol de la cuenta. Una crisis nerviosa en plan Britney Spears que tuvo un resultado bastante más grave que un reportaje fotográfico en US Magazine.
—Escuche —dije—, lamento lo de su amigo, pero se mire como se mire, Eamon, obispo, señor, esto es asunto de la policía de Houston.
—¿Y si te dijera que no es precisamente un caso aislado? ¿Que ha habido casos similares, casos fatales, en otros estados?
—Le diría lo mismo que antes. Hay gente que se esfuma cuando se le va la pinza. Así son las cosas.
Coogan meneaba su cabezota enorme.
—No, no, esto es distinto, Gil. Estoy convencido. Lo presiento.
—Es posible que sea una profunda creencia religiosa, pero mi jefa no tragará. Necesitamos pruebas.
—Y las tengo. En la bolsa hay un expediente lleno de pruebas. Prométeme que al menos le echarás un vistazo.
—De acuerdo. Pero no puedo prometerle que vaya a hacer nada con ese material. Así no lo decepcionaré. Aparte de todo lo demás.
—Piensas que igual tú también eres ateo y que a mí me importará y me llevaré un chasco, ¿no? Dios te ha puesto un dispositivo de vigilancia electrónico, Gil. Y lo llevarás durante el resto de tu vida, en el tobillo, para que pueda venir a por ti cuando esté listo. Una vez puesto, se queda ahí, y no puedes hacer nada al respecto. Podrías ir hasta los confines del mundo, Gil, y seguiría enviándole una señal a Dios, un par de veces al día, por toda la eternidad.