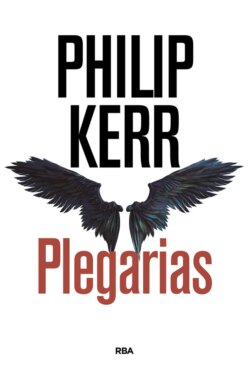Читать книгу Plegarias - Philip Kerr - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеHOUSTON, TEXAS, NUESTROS DÍAS
Desde fuera, la catedral del Sagrado Corazón semejaba una cárcel. Con sus altas ventanas, los bloques de hormigón gris sin fisuras y un campanario independiente, el Sagrado Corazón no parecía un lugar prometedor para charlar con el Todopoderoso. Crucé las puertas y entré en el interior de mármol afortunadamente fresco, donde me recibió un afroamericano bien parecido que lucía alzacuellos de sacerdote y una sonrisa cordial. Me informó de que la misa iba a empezar en treinta minutos y las confesiones dentro de diez, muy cerca del crucero del Sagrado Corazón.
Le di las gracias al sacerdote y pasé hacia el interior. No ardía precisamente en deseos de decirle que hacía mucho tiempo que nadie escuchaba mi confesión. Ni tan solo era católico romano. Ya no. Era evangélico. Y había ido a rezar, no a oír misa, ni en busca de absolución para mis pecados.
Rezar era un error. Nunca debería haber dado alas a esa idea. En cuanto vi las vidrieras de colores extrañamente modernas y la figura de plástico de san Antonio de Padua debería haber dado media vuelta y haberme ido. En comparación con las iglesias católicas de mi juventud, ese lugar parecía demasiado nuevo para conversar con Dios acerca de lo que me preocupaba. Pero ¿adónde más podía ir? No a mi propia iglesia, la de Lakewood. Era un antiguo estadio de baloncesto. Y entre las monstruosidades arquitectónicas que constituían la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, el mismísimo san Antonio no hubiera encontrado ningún sitio mejor que la catedral católica de Houston para acercarse a Dios. Eso por lo menos lo tenía bien claro, aunque no estaba tan seguro de no estar perdiendo el tiempo. Después de todo, ¿qué sentido tenía rezarle a un Dios que, estaba casi convencido, no existía en absoluto? Era eso lo que me había llevado hasta allí a rezar. Eso y la situación en que se encontraba mi matrimonio, quizás.
Elegí un banco discreto frente al crucero del Sagrado Corazón, me arrodillé y murmuré unas palabras de sonido más o menos sagrado; levanté la vista hacia la sencilla vidriera con su sagrado corazón rojo cómicamente incorpóreo e hice todo lo posible por abordar el problema en cuestión.
«Inspírame, Espíritu Santo, esto..., para que todos mis pensamientos sean puros. Obra en mí, Espíritu Santo, para que mis actos también sean puros... Que no lo son. ¿Cómo iba a ser puro mi trabajo? Veo cosas, Espíritu Santo, cosas terribles, que me hacen dudar de tu existencia en un mundo tan cabrón como este.Y sé de lo que hablo, Señor.
»Fíjate en ese corazón de la vidriera del crucero ahí arriba. Bueno, ya sé lo que se supone que representa, Señor: es la sagrada eucaristía y simboliza el amor de Dios, que tanto nos amaba que se hizo hombre y vino a la Tierra. Sí, eso lo pillo.
»Pero cuando veo ese corazón me acuerdo de Zero Santorini, el asesino en serie de Texas City que les arrancaba ese órgano a sus víctimas y lo dejaba junto a los cadáveres en un precioso nidito de alambre de espino. (El alambre de espino era un bonito detalle sádico, muy en plan Hollywood; también resultó útil, porque es lo que nos ayudó a echarle el guante. Era alambre para vallas de veinte centímetros con triple galvanizado, y Santorini compró veinticinco metros en los almacenes Uvalco Supply de San Antonio). Claro, puedo engañarme pensando que cumplo tu mandato, Señor, pero no me explico que no anduvieras por ahí para echar una mano a alguna de las diecisiete pobres chicas que asesinó.
»Es verdad que la mayoría de esas jóvenes eran drogadictas y prostitutas, pero nadie merece morir así. Salvo quizá Zero Santorini. Según él mismo, instaba a casi todas esas mujeres a rezar para que les perdonara la vida justo antes de asesinarlas; y al no aparecer tú con un rayo en una mano y el Espíritu Santo en la otra, suponía que le habías dado el visto bueno y se las cargaba con una pistola de clavos. Lo irónico de la situación, claro, es que Santorini buscaba alguna clase de señal de que en realidad existes; de que en una situación extrema, como la que había maquinado, quizás hicieras acto de presencia y despejaras todas sus dudas, más que razonables.
»Creí su historia, además. En cierto modo sus actos me parecieron bastante lógicos. Hasta sacó fotos de las pobres muchachas arrodilladas en el suelo, desnudas, con las manos en actitud de rezar, lo que parecía confirmar su versión. Tú, en cambio..., bueno, tengo un centenar de buenas razones para no creer en ti.
»Si existes, entonces lo único que pido es un poco de ayuda para creer en ti. No pido una señal, como Zero Santorini. Y no pido una vida más fácil o un trabajo más sencillo. Solo rezo para que me des fuerza suficiente a fin de lidiar con la vida y el trabajo que ya tengo. El caso es que en los diez años que llevo en el FBI no te he visto arreglar ni una sola vez algo que fuera necesario arreglar. Ni una sola vez. Y tengo la impresión de que, si todos los agentes de Justice Drive que se patean la calle se quedaran en la cama una mañana, esta ciudad estaría más jodida aún de lo que ya está. Desde luego, no te imagino ocupándote de los chalados con los que tengo que vérmelas en Terrorismo Nacional, Señor: los supremacistas blancos, las milicias cristianas, los ciudadanos soberanos, los extremistas contra el aborto, los defensores de los derechos de los animales y los guerreros de la ecología, los separatistas negros y los anarquistas, por no hablar de los islamistas a los que tienen que vigilar los de Contrainteligencia al otro lado del pasillo. No te veo preocupándote por nada de eso, Señor. De hecho, no te veo en absoluto».
Me puse en pie. Era hora de irme. La catedral se estaba llenando. Un sacerdote se acercó en silencio al altar y encendió unos cirios, y arriba en la galería del órgano alguien se puso a tocar un preludio de Bach.
Abandoné el crucero y volví por el pasillo hasta la fachada sur, deteniéndome únicamente para coger un ejemplar del boletín de la parroquia de un montón junto a la puerta, y luego salí al calor de una típica tarde de verano en Houston.
Mi hogar era una casa de piedra y estuco de nueva planta al sudoeste de Memorial Park en Driscoll Street. Desde el dormitorio de la torre que me servía de estudio tenía una buena vista de una calle residencial de Houston de una vulgaridad tranquilizadora: una acera jalonada con varias palmeras agostadas por el sol implacable, y pulcros jardines que casi siempre eran más pequeños que los lustrosos todoterrenos aparcados delante.
Era una casa bonita, pero nunca habría podido permitírmela con un sueldo del FBI, razón por la que el padre de Ruth, Bob Coleman, nos la había comprado. Bob y yo nos llevábamos bastante bien, pero eso era antes de que fuera tan idiota —palabras suyas, no mías— como para rechazar un puesto bien pagado en un prestigioso bufete de Nueva York para ir a la academia de Quantico y prepararme para entrar en el FBI. Bob dijo que nunca habría dado su bendición a nuestro matrimonio si hubiera pensado que iba a echar a perder una carrera de abogado por un sentido de lealtad descaminado. Bob y yo no somos del mismo parecer en muchos aspectos, pero que trabaje para el «gran gobierno» es una razón más para que no le caiga bien y no confíe en mí. Aunque también es verdad que yo siento lo mismo por él.
Dejé mis cosas en la isleta del desayuno y le di a Ruth un beso más largo de lo que ninguno de los dos esperaba, después de lo cual soltó un suspiro y parpadeó como si acabara de dar una voltereta, y luego me ofreció una sonrisa, cálida.
—No me lo esperaba —dijo.
—Me provocas un efecto extraño.
—Me alegro. No me gustaría creer que te aburro.
—Eso nunca.
Fui al cuarto de baño a refrescarme.
—¿Te ha ido bien el día? —preguntó, a mi espalda.
—Siempre me va bien el día cuando vuelvo a casa, cielo.
—No digas eso, cariño. Me recuerda todo lo que se podría torcer cuando no estás en casa.
—No va a torcerse nada. Ya te lo he dicho. Soy uno de los bienaventurados. —Me rocié las manos con desinfectante antiviral; debía de creer que aquello era un antídoto contra la chusma rastrera que me pasaba la vida intentando atrapar—. ¿Dónde está Danny?
—Jugando en el jardín.
Cuando volví a la cocina tenía en las manos el boletín parroquial del Sagrado Corazón.
—¿Has ido a la catedral?
—Andaba por allí, conque decidí pasarme a ver si estaba el obispo Coogan. Te acuerdas de Eamon Coogan, ¿verdad?
—Claro.
Eamon Coogan, en la actualidad arzobispo emérito de la archidiócesis de Galveston-Houston, era un viejo amigo de mi madre, de Boston, adonde se había trasladado mi familia cuando nos fuimos de Escocia.
Fui a la nevera a por una cerveza fría.
—¿Y estaba? —preguntó con dulzura.
—No lo sé.
Se rio.
—¿No lo sabes?
Y entonces adivinó que mentía, porque Ruth siempre se daba cuenta cuando mentía. Después de pasar por la facultad de derecho de Harvard, Ruth había trabajado como ayudante del fiscal en la fiscalía del distrito de Nueva York, donde había demostrado poseer auténtico talento para la acusación y los interrogatorios.
—Ah —comentó—. Ya entiendo. Has ido a confesarte, ¿no?
—No.
Abrí de un tirón el botellín de cerveza y engullí el contenido.
—Entonces, a rezar. —Meneó la cabeza y sonrió—. ¿Por qué no vas a tu propia iglesia a hacerlo, Gil?
—Porque no tengo la sensación de que sea una iglesia. Ya sabes, cuando estoy allí me dan ganas de buscar con la mirada la cabina de prensa y al vendedor de perritos calientes.
Se echó a reír.
—Eso no es justo. No es más que un edificio. No creo que Dios necesite vidrieras de colores para sentirse como en casa.
Me encogí de hombros.
—¿Ocurre algo, cielo?
—No, pero creo que igual acabo de contestar tu primera pregunta acerca de qué tal me ha ido el día.
Apareció Danny por la puerta trasera y, al verme, se abalanzó hacia mí como un ariete humano; apenas tuve tiempo de cubrirme las pelotas con las manos antes de que su cabeza, grande y sorprendentemente dura, entrara en contacto con mi entrepierna.
—Papi —gritó, y me rodeó las piernas con sus bracitos.
—Danny, ¿qué tal te va, grandullón?
—Bien —dijo—. No me he portado mal ni nada de eso. Y no he pegado a Robbie.
Me dio la impresión de que la mirada de Ruth contradecía la espontánea negación.
—¿Robbie?
—El chico de los Murphy —señaló ella—. El de enfrente. —Meneó la cabeza—. Han reñido un poco.
—Ya te lo he dicho. No he pegado a Robbie. Se ha caído.
—Danny —le advirtió Ruth—, ya hemos hablado de eso. No le mientas a tu padre.
—No le he mentido.
Sonreí.
—Cíñete a tu versión, chaval —le aconsejé—. No te vengas nunca abajo en un interrogatorio.
Hice que Danny se diese la vuelta, le acaricié el pelo rubio y fino, y lo encaminé con delicadeza hacia la cocina.
Danny fue al fregadero y se lavó las manos. Ruth ya estaba sirviendo la cena, lo que era la señal para que me desprendiera de la Glock que llevaba al cinto. Ruth no tenía nada en contra de las armas —era de Texas, después de todo—, pero prefería que me la quitara antes de sentarme a la mesa y bendecirla.
Bendecía la mesa antes de todas las comidas en nuestra casa, pero en esta ocasión no las tenía todas conmigo. En lugar de la bendición habitual —«Dios santo, Tú que nos colmas de dádivas, acepta nuestras oraciones y bendice estos alimentos»—, me encontré murmurando unas palabras un poco menos piadosas:
—Señor, te damos las gracias por tener el plato bien lleno y la taza a rebosar y por no vernos obligados a fregarlo todo, amén.
Ruth procuró controlar la sonrisa.
—Vaya, esa es nueva —comentó.
Después de haber cenado, acosté a Danny, le leí un cuento y me fui al estudio de la torre, que es donde ella fue a buscarme después.
—¿Quieres otra cerveza, cariño?
Ruth no bebía, pero no parecía importarle que yo lo hiciera. Todavía no.
—No, gracias, cielo.
Se me acercó por detrás y me masajeó el cuello y los hombros un rato.
—Esta noche pareces un poco distante.
De pronto sentí deseos de contarle todo —a alguien tenía que contárselo—, pero no podría haberlo hecho sin arriesgarme a que discutiéramos. La Iglesia era una parte importante de la vida de Ruth.
—¿Te acuerdas de que te hablé de una banda de moteros?, ¿unos supremacistas blancos que se hacen llamar los Guardias de Asalto de Texas?
Ruth asintió.
—Hemos puesto micrófonos en un bar que tiene la banda en Eastwood. Bueno, pues hoy los he oído hablar de unos asesinatos que se cometieron en 2007. Dos mujeres negras fueron violadas y asesinadas en Southside.
—Qué horror.
—No te lo iba a contar. Pero ha quedado claro por su conversación que fueron los Guardias de Asalto los que cometieron esos asesinatos.
Ruth se encogió de hombros.
—Eso es bueno, ¿no? Ahora podéis detenerlos.
—Ya metimos a alguien en la cárcel por esos asesinatos. Un tipo llamado Jose Samarancho. Trabajé en Crímenes Violentos una temporada nada más mudarnos a Houston, ¿te acuerdas? Nuestra brigada ayudó a que fuera condenado.
—Entonces, esta prueba debería esclarecer el asunto, ¿no?
Seguía sin entenderlo, y no se lo podía reprochar.
—Lo esclarecería si Jose Samarancho continuara con vida. Lo ejecutaron el mes pasado en Huntsville.
Ruth se sentó en mi mesa y frunció los labios.
—Qué horror. Pero no es culpa tuya, cariño. No es culpa tuya en absoluto.
—Claro que es culpa mía. No he pensado en otra cosa en todo el día. —Sacudí la cabeza—. Estaba presente cuando se lo cargaron. Estaba allí, Ruth.
Frunció el ceño.
—Pero si lo condenaron en 2007, habría sido de esperar que siguiera vivo. Bueno, el proceso de apelación puede llevar años, incluso en Texas.
—Jose Samarancho era un ladrón de coches. Tuvo la mala fortuna de robar un vehículo que era propiedad de una de las mujeres muertas, así que había pruebas forenses por todas partes. Habían dejado el coche en el aparcamiento donde las secuestraron los Guardias de Asalto. Samarancho robaba automóviles para costearse su adicción a las drogas, que le provocaba episodios de amnesia, y cuando le presentaron pruebas de que había estado en el coche de la mujer asesinada convino en que debía de haber cometido los homicidios, y confesó algo que no había hecho porque yo se lo metí en la cabeza. Tenía el cerebro tan jodido que hasta se las apañó para rescatar recuerdos fantasiosos inducidos por la droga de sí mismo asesinando a esas mujeres, y acertó con los detalles de chiripa. No apeló la pena de muerte porque pensaba que lo había hecho y, por lo tanto, merecía morir. —Meneé la cabeza con amargura—. Incluso atado a la camilla con la inyección letal corriéndole por las venas seguía rezándole al Señor para que lo perdonase. El pobre idiota murió convencido de que había cometido dos asesinatos horribles y esperando acabar en el infierno.
—Bueno, ¿adónde quieres ir a parar?
—No lo sé.
Fue una cobardía por mi parte, claro, pero me pareció oportuno relajar la situación, por el bien de todos.
—Todo el mundo tiene dudas de vez en cuando —dijo, al tiempo que me apretaba la mano con cariño—. Por eso es la fe lo que es.
Se arrodilló junto a mi silla para apoyar la cabeza en mi regazo y dejarme que le acariciara el pelo.
—Estás cansado y has tenido un mal día, eso es todo.Ven a la cama y permíteme que lo arregle.
—Un mal día. ¿Así describes cuando alguien acaba muerto por mi culpa?
—No fue culpa tuya. Hablas como si no hubiera habido nadie más implicado. Hubo abogados y...
—No puedo eximirme del papel que desempeñé en la muerte de ese hombre. Dios sabe cuánto me gustaría.
—Pero Dios sí puede. Ahí está el meollo del asunto.
—Igual no hay Dios. Igual ese es el meollo del asunto.
—Tú no crees eso, cariño. Ya sabes que no.
—Ah, ¿no? —Suspiré—. De hecho, me parece que sí lo creo.