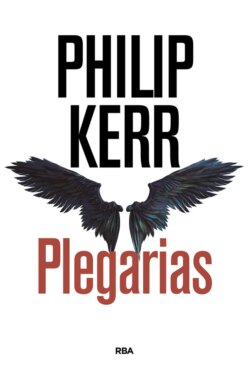Читать книгу Plegarias - Philip Kerr - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеMuchos socios del Club Houstonian saben que soy agente del FBI, y a menudo me ofrecen información sobre presuntos delitos que resultan ser un montón de chorradas. Es uno de los gajes del oficio, supongo, pero no tengo que estar mucho rato en sus instalaciones para que uno de sus miembros o incluso alguien del personal se me acerque con algún cuento que normalmente me obliga a bajarme de la cinta de correr y tomar unas notas: cualquier otra reacción no sería buena para la imagen del FBI. Como tampoco lo sería mandar a tomar por culo a cualquiera de esas personas. Para eludir la posibilidad de verme en situaciones incómodas en el Houstonian, acostumbro a mantenerme fuera del alcance del radar del club; sirviéndome de un juego de ganzúas profesional para entrar y salir por una puerta de servicio cerca del aparcamiento, puedo ir y venir sin quedar registrado en el sistema informático, con lo cual evito así los «chivatazos» y las gilipolleces en general. Si nadie sabe que estás allí, no pueden ir a buscarte.
Respetaba demasiado al obispo Coogan para quitármelo de encima sin más como si fuera otro pirado en una larga sucesión de pirados; sea como fuere, por el bien de Ruth, fue eso lo que hice cuando llegue a casa. Desechar el «chivatazo» de Coogan era una manera de desechar lo que ella siempre imaginaba: que la Iglesia de Roma seguía ejerciendo poder sobre mí. Pero en cuanto me quedé otra vez a solas —Ruth siempre se acostaba temprano los domingos—, abrí la bolsa y me puse a leer.
Había recortes del New York Times, el Boston Globe y el Washington Post; pero, sobre todo, tenía ante mí copias de páginas web reproducidas en la impresora de Coogan. Todos los documentos habían sido pulcramente perforados y clasificados en estricto orden cronológico, de modo que pude hacerme enseguida una idea general de lo que le había convencido sobre que estaba ocurriendo algo sospechoso.
Cuando terminé de leer el informe cogí un cuaderno, lo leí de nuevo y tomé notas. Justo antes de medianoche me serví un whisky escocés. No acostumbro a quedarme levantado y beber whisky, pero uno no espera que un obispo señale algo que infinidad de agentes de la ley han pasado por alto.
Era una noche bochornosa con la temperatura ambiente en torno a los 25º. Abrí la ventana de mi torrecilla y me asomé con el vaso. Encendí un cigarrillo y lo fumé rápidamente con la esperanza de que el olor no llegara a las fosas nasales a Ruth.
Llamé a Coogan a su casa con el móvil.
—Solo quería pedirle disculpas si le he parecido escéptico.
—Estabas haciendo tu trabajo. Y ahora, ¿qué?
—Existe un proceso, un modo de hacer estas cosas. Podría decirse que tengo que convencer a algunas personas para que adopten nuestra manera de pensar.
—Pero ¿estás de acuerdo conmigo?
—Hay algo, sí. Pero no se haga ilusiones. No puedo prometerle que vaya a ponerme en contacto con usted por esto en una temporada.
—Lo entiendo. Tienes tus propios arzobispos y cardenales, igual que yo. ¿Puedo hacer algo más?
—Bueno, le diría que puede rezar por mí si creyera, aunque solo fuera por un instante, que serviría de algo.
Fue entonces cuando oí a alguien en el umbral y me volví para contemplar allí plantada a Ruth. Por lo visto, llevaba un buen rato, el suficiente como para no haber interpretado debidamente la situación, porque parecía muy mosqueada conmigo.
—Eamon, tengo que colgar.
—Buenas noches, hijo, y que Dios te bendiga.
—Bueno, ¿de qué hablabas con el obispo Coogan?
—De estos documentos que me ha dado. Creo que tienen más fundamento de lo que pensaba.
—A mí me ha parecido que estabais hablando de tu crisis de fe, cariño.
Negué con la cabeza.
—No, nada de eso. Lo siento, ¿te he despertado?
—He olido a tabaco.
—Por eso estaba fumando asomado a la ventana.
—Sigue entrando en la casa, cuando expulsas el humo.
—Vale, de ahora en adelante intentaré hacerlo lo menos posible. —Le resté importancia con un movimiento de hombros—. ¿Qué ocurre?
—Supongo que me extraña un poco que puedas hablar con el obispo Coogan de cosas que eres incapaz de comentarme a mí.
—Ya te lo he dicho —repuse, sofocando un bostezo—, no estábamos hablando de eso.
Descruzó los brazos y tomó mi mano con la suya.
—Estaba pensando, Gil, igual podíamos...
Titubeó, justo lo suficiente para que me hiciera una idea equivocada. La abracé e intenté besarla.
—No me refería a eso —dijo—. Creía que igual podíamos rezar. Ahora. Juntos.
Suspiré y disimulé la decepción poniendo mejor cara.
—La verdad es que no creo que vaya a servir de nada ahora mismo, cielo.
—Te parece bien que rece por ti el obispo Coogan, pero no yo. ¿Es eso?
—Mira, puedes rezar por mí tanto como quieras, cariño.Y él también. Lo suyo sería cortesía profesional, supongo. Pero yo no quiero rezar con nadie. Ya no. Nunca. Sencillamente no puedo, Ruth. No tengo palabras. Dios ya no me ayuda. Quizá nunca me ayudó.
Dicen que los caminos del Señor son inescrutables, pero he de reconocer que me sorprendió considerablemente lo que ocurrió a la hora del desayuno.
Danny estaba viendo la televisión antes de que Ruth lo llevara en coche al colegio.Yo tenía una tostada en una mano y un café en la otra y Ruth me estaba ajustando el nudo de la corbata, y quizá no contribuyó que, como ella sabía, fuera una corbata que había adquirido durante mi misión de servicio temporal en la ciudad de Washington. Si sospechaba que me la había comprado Nancy Graham, en Michael Andrews Bespoke —cosa que había hecho—, desde luego no lo dijo. Pero esta vez hizo mucho más que meramente enderezarme la corbata. Los ojos verdes que conocía mejor que los míos propios oscilaron arriba y abajo entre el nudo de seda y mi cara, y cada vez que cruzaba la mirada con ella parecía más triste; luego se tragó un nudo en la garganta del tamaño de un huevo y le apareció una lágrima en una pestaña. En ese mismo momento me invadió un miedo terrible y, cayendo de pronto en la cuenta de que algo iba muy mal, empecé a cubrirle la frente de besos y a disculparme por la víspera.
—Lamento mucho lo de anoche, cariño. No debería haber dicho lo que dije. Fue imperdonable.
—Sí, lo fue —convino, y ajustó el nudo de seda un poquito más de lo debido—. Podría estrangularte por lo que dijiste anoche, Gil Martins. Y detesto sentirme así con mi marido. No me reconozco en tus ojos. Antes éramos muy buenos amigos, tú y yo. Pero ahora lo único que percibo en ti es una creciente hostilidad.
—Venga, Ruth, si siento hostilidad no es hacia ti —repuse—. Ya sabes que te quiero. Siempre te he querido. Incluso cuando cometí aquel error en Washington, te quería.
—¿Ves lo que has conseguido, Martins? ¿Tú, y ese dichoso trabajo tuyo? ¿Ves adónde me has llevado? ¿Adónde nos has llevado?
—No quiero hablar otra vez de mi trabajo, Ruth.
—Y no voy a referirme a ello. Te doy mi palabra. No volveré a hablar de tu trabajo. Ni ahora ni nunca.
Cuando ella me soltó la corbata dejé la tostada y el café, tomé sus manos entre las mías y las levanté para besarle la yema de los dedos.
—Olvida lo que dije anoche. Mira, si quieres rezar, vamos a hacerlo. ¿Vale? Estoy listo. Nos arrodillamos y rezamos a Dios para que nos ayude, tal como deseabas.
Me arrodillé e intenté que me imitara, pero Ruth se quedó en pie y se apartó.
—Tienes que marcharte —dijo.
Todavía de rodillas delante de ella, miré el reloj de pulsera.
—No pasa nada, cariño. Llego temprano. Además, esto es mucho más importante que abrir un caso nuevo.
—No, Gil. No lo entiendes.
—Venga, cariño, intento pedirte perdón.
—Me refiero a que tienes que marcharte de esta casa. Para siempre.
—¿Qué?
—Ya me has oído.
De pronto tuve la sensación de que descendía desde el último piso del edificio de J. P. Morgan sin ayuda del ascensor. Como uno de aquellos que saltaron del World Trade Center el 11 de septiembre. No había nada bajo mis pies salvo cientos de metros de aire vacío.
Me levanté.
—¿De qué demonios estás hablando?
—No quería llegar a esto —dijo—. Lo he intentado. De verdad. Pero tienes que irte de esta casa.
—Te estás quedando conmigo.
No sé por qué salieron esas palabras de mi boca: no habría sido propio de Ruth decir algo así a la ligera. La cogí por el brazo y la acerqué hacia mí, pero ya tenía la sensación de que no era mi mujer y el amor y la comprensión habían quedado atrás; y que ya en esos momentos estábamos cada cual volviendo a su respectivo pasado y a quienes éramos antes de conocernos; y que lo que habíamos sido el uno para el otro durante más de ocho años se había esfumado.
Negó con la cabeza firmemente.
—No —dijo—. Nada de eso.
—¿Qué? ¿Te has vuelto loca?
—No me he vuelto loca, no. Pero enloqueceré si sigo viviendo contigo, Gil. El caso es que no puedo creer en algo que considero importante y seguir en compañía de alguien que no cree en ello para nada.
—Nadie deja a su marido porque ya no sea cristiano, joder. Es una actitud medieval.
—Bueno, ya estás otra vez. Nadie, ¿eh? «No os emparejéis con no creyentes. Pues ¿qué relación es justa si hay desgobierno?».
—¿Ruth? Pareces una fanática. ¿Sabes?, a la gente que sale con asuntos así en el FBI los llamamos «cristianistas». Están igual de chalados que los islamistas, solo que ellos cantan canciones más cursis. No puedo creer que tú seas así, Ruth. Escucha lo que dices.
Ruth cerró los ojos y meneó la cabeza.
—Que escuche lo que digo, me suelta. Nadie más me escucha. Tú no me escuchas.Ya no. Me rodeas de puntillas como si fuera una especie de campo de minas.
—Esto no tiene que ver con Dios ni con que haya perdido la fe, ¿verdad? —señalé.
—Bueno, desde luego no ayuda.
—Tiene que ver con ella, ¿no?
—¿Por qué no dices su nombre? Seguro que no lo has olvidado.
—Creía que ya lo habíamos superado.
—Y con la ayuda de Dios, creo de veras que lo habríamos superado. Pero no va a ser así, ahora ya lo tengo claro.
—Dios no tiene nada que ver con lo que ocurrió en Washington.
—¿Con lo que ocurrió? No, en eso tienes razón. Pero de verdad pensé que quizá nos ayudara a configurar un futuro para nosotros. Necesito a Dios y a la iglesia de Lakewood porque no puedo hacer esto por mí misma. No soy lo bastante fuerte. Y tú no me ayudas, Gil. Te has distanciado tanto de mí..., de mí y de Danny. Bueno, tienes que pensar en tu trabajo, claro.Y no niego que tienes una labor importante. Contribuyes a que nuestro país sea un lugar seguro. Es un trabajo del que cualquiera estaría orgulloso. Pero en tu caso es más que una misión; es un refugio, un asilo, una compulsión. Vuelves y estás cerrado a cal y canto, todo pulcro y hermético, como un arma con el seguro puesto. Pero yo ¿qué tengo? ¿Dónde puedo refugiarme, salvo en Dios y en Lakewood? Me gustaría saberlo. Y no me digas que en el club. No soy como esas mujeres de Houston que se pasan el día entero en el spa haciéndose la manicura y leyendo la prensa local.
—Eras una buena abogada. Podrías volver a trabajar, Ruth.
Negó con la cabeza.
—Se te daba bien.
—Tú eras el único que lo creía. Pero no tenía madera. Era demasiado compasiva para ser una fiscal como es debido. Eso decía el fiscal de distrito.
—Podrías buscar trabajo en un bufete privado.
—O sea, que no estaba bien para ti, pero podría estar bien para mí, ¿eso es lo que estás diciendo? Bromeas, claro. La gente que trabaja en bufetes en estos tiempos le dedica doce horas al día, y más. Tomé una decisión, Gil. La decisión de ser esposa y madre. Además, no tengo ninguna intención de dejar a Danny con una niñera.
—Muchas mujeres lo hacen.
—No me esforcé tanto porque tuviéramos un hijo para luego dejar que lo eduque alguna desconocida.
—De acuerdo. Lo entiendo, cariño. Pero vamos a intentar solucionarlo, por favor.
—Solucionarlo. —Ruth esbozó una sonrisilla de hastío—. ¿Qué crees que hemos estado haciendo estos últimos meses? ¿Qué crees que hemos estado haciendo? No sabes cuánto esperaba ver algún indicio de que estabas feliz solo con Danny y conmigo. De que te habías olvidado de ella. Nancy Graham. Fíjate, ya he dicho su nombre. Estoy despierta por la noche y lo veo escrito en las partículas de aire encima de nuestra cama. Pero sé que no la has olvidado. Lo veo en tus ojos. No has dejado de creer solo en Dios y en la Iglesia. Has dejado de creer también en Danny y en mí. En nuestra vida en Houston. En nosotros.
—Eso es una tontería, Ruth.
—Ah, ¿sí? Me parece que no. Tu ateísmo es un síntoma, un síntoma importante, de algo mucho más profundo. De una fractura más profunda entre nosotros como pareja. Igual no lo puedes ver. Pero yo sí lo veo y, sencillamente, no quiero tener que lidiar con eso. Ya no. Crees que puedes seguirme la corriente. ¿Recuerdas lo que dijiste? ¿Eso de que estás preparado para defender de palabra lo que sea por el bien de la armonía familiar? Bueno, pues estoy harta de tanta palabrería. Y estoy harta de ti. Quiero que en mi matrimonio haya algo más que palabrería. Quiero sintonía. Quiero unión. Quiero conversación. Quiero..., quiero que te vayas.
—¿De verdad crees que voy a irme de aquí sin pelear? Ni lo sueñes.
—Como desees —respondió—. Pero ¿no piensas que ya hemos peleado bastante? Por eso, te pido que te marches.
—Esto no ha terminado —dije, a la vez que cogía las llaves del coche con gesto decidido.
—Sí que ha terminado.
—Hablaremos cuando vuelva a casa esta noche.
—No, no hablaremos —dijo.
—Claro que sí —respondí—. No hablar de ello. ¿Crees que es eso lo que quiere Dios? No darme oportunidad de arreglar las cosas.
—Más vale que te vayas.