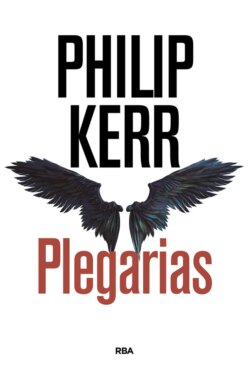Читать книгу Plegarias - Philip Kerr - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеTrabajar hasta las tantas me ayudaba a no pensar en lo que ocurría en casa. Ruth y Danny ya no estaban. Había regresado con sus padres; su casa —un rancho de mil doscientos acres en la cima de una colina en Corsicana— fue el primer lugar al que llamé cuando descubrí que Ruth se había ido, y Bob tuvo que hacer un esfuerzo para no sonar contento cuando me dijo que su hija no quería hablar conmigo. Siempre había creído que Ruth podría haberse casado con alguien mejor que yo. Supongo que todos los padres piensan lo mismo respecto de sus hijas únicas, pero no acostumbran a decírtelo con esas palabras.
Corsicana está a menos de trescientos kilómetros de Houston y me planteé ir a aclarar las cosas, pero me quedé en la ciudad y me dije que ya volvería a casa cuando estuviera preparada. Después, solo la llamaba al móvil, y debí de enviarle unos cien mensajes de texto, pero nunca respondió. Todos los matrimonios tienen sus más y sus menos. Supuse que Ruth solo necesitaba tiempo y espacio para entender qué era lo más importante en su vida. En Corsicana había espacio de sobra.
Un par de veces le envié a Danny unos libros y un juego nuevo de la Xbox que compré en Amazon para que supiera que lo tenía presente; sé que le fueron debidamente entregados, pero no me contestó en ninguna de las dos ocasiones, o al menos Ruth no le dejó enviarme un mensaje de texto ni un correo, hecho que me pareció muy mal. Fue extraño lo rápido que me sentí alejado de ellos dos, casi como si hubieran dejado de existir, tanto así que empecé a preguntarme hasta qué punto los había querido. ¿Me habría arriesgado a tener aquella aventura con Nancy Graham si hubiera sido el padre y el marido cariñoso que debería? ¿Era así como se sentían la mayoría de los hombres cuando terminaba su matrimonio? Se lo pregunté a alguno que otro en la oficina, y la opinión general se resumía en que no eran ellos los que habían dejado de existir, era yo. Con el paso del tiempo, me comentaron que uno solo se convierte en un tipo que antes vivía con ellos y que sigue pagando los gastos, y que más me valía acostumbrarme. Pero yo, desde luego, no quería acostumbrarme.
Me vino de maravilla poder volcarme en los casos que tenía asignados, así como en una investigación más a fondo de lo que había en el informe del obispo Coogan; y para ello tuve la buena fortuna de contar con la ayuda de Anne Goldberg, que era por consenso general la mejor analista de investigación en la oficina de Houston. Como miembro de nuestro Grupo de Inteligencia sobre el Terreno, Anne se ocupaba de recabar información en bruto, como registros telefónicos, páginas web, detalles bancarios y, naturalmente, historiales delictivos. A Anne, que había sido periodista, se le daba bien obtener información de otros periodistas, que suelen ser reacios a compartirla con el FBI. Así pues, había mantenido varias conversaciones con periodistas del New York Times, el Washington Post y el Boston Globe. Sin embargo, su mejor aptitud era su capacidad para descubrir patrones y pautas en los datos recogidos, y era esa la principal razón de que los agentes a pie de calle como yo quisiéramos trabajar con ella. Nadie era capaz de elaborar un gráfico de conexiones como Anne Goldberg.
No son solo retazos de información lo que vinculamos en el FBI, también nos vinculamos unos con otros. Allí no hay lobos solitarios. La agente sobre el terreno con la que trabajaba en Terrorismo Nacional era Helen Monaco, que, al igual que yo, procedía de Contraterrorismo. El primer caso de Helen había sido una misión de incógnito en un yate del FBI en el Mediterráneo; su papel había sido lucir palmito mientras se llevaba a cabo una operación secreta contra unos árabes de Al Qaeda. Saltaba a la vista por qué a alguien se le había ocurrido que podía desempeñar ese papel a la perfección. Helen Monaco era la fantasía de todo hombre como compañera en una isla desierta. En un intento de disimular su atractivo y que la tomaran en serio, ahora llevaba unas gafas de escasa graduación y seguramente innecesarias, apenas se maquillaba y lucía trajes de oficina austeros, pero no engañaba a nadie con ese aire de Betty la agente del FBI. Helen Monaco podría haber llevado una bolsa de basura usada y, aun así, seguir pareciendo una tía buenorra. No es que yo albergara ninguna intención en ese sentido, claro. Además, tenía la firme impresión de que Chuck Worrall ya la había advertido sobre mí. Me tenía catalogado como ligón; y hasta ahora yo había creído que eso era bueno. Que Helen creyera que yo no era un tipo con el que estuviera a salvo en un montacargas me ayudaba a seguir en el camino recto.
Helen poseía otra cualidad que hacía de ella una compañera excelente. Durante la operación secreta en el yate había abatido a dos miembros de Al Qaeda cuando sacaron sus respectivas armas para disparar contra uno de sus colegas. Uno de ellos murió; el otro se pasea en silla de ruedas por el patio de una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado. Esos sí son resultados.
Los tres —Anne, Helen y yo— empezamos a trabajar en el caso de Philip Osborne el lunes, y el jueves ya teníamos información suficiente para presentárselo a la agente especial adjunta al mando. Les pedí a las otras dos que me acompañaran porque supuse que entre los tres podríamos argumentar de manera más convincente para que se llevara a cabo una investigación más exhaustiva que si se encargaba uno solo de nosotros.Además, quería poner a prueba una teoría; de hecho, era la teoría de Helen, quien decía que Gisela DeLillo siempre me apretaba más las tuercas cuando había otras agentes delante, casi como si intentara demostrar que no había nada entre ella y yo.
Mientras alineaba varios lápices bien afilados en una pulcra hilera al lado de mi carpeta de cuero del FBI, Gisela nos preparó café a todos, y luego me invitó a plantear el caso contra nuestro «sudes»: el sujeto aún desconocido de una investigación del FBI.
—Es el caso de investigación más extraño que he expuesto en mi vida —comencé—. Hace casi tres semanas, aquí en Houston, el autor Philip Osborne sufrió un shock agudo que lo ha dejado mentalmente incapacitado, quizá para siempre. No se ha descubierto aún cuál fue la causa. En un principio se dio por sentado que había sido víctima de una agresión. Pero, de ser así, no está claro cómo. Ni a manos de quién. Presenta algunas heridas superficiales, solo que parecen autoinfligidas. Pero hay muchas cosas que no son obvias, así que voy a pedirle que tenga paciencia, jefa.
—Siempre tengo paciencia contigo, Martins —dijo Gisela, y luego, mirando a Helen y a Anne, añadió—: Supongo que no hay más remedio, ¿eh?
No hice caso de sus palabras. Cuando uno es supervisor es mucho más habitual que deje pasar algunos comentarios antes que rebatirlos. Además, mi teoría sobre ella ya empezaba a tener fundamento: a Gisela le gustaba bajarme los humos delante de otras mujeres.
—Como quizá sepas —continué—, Philip Osborne es gay y sus dos libros más recientes versan sobre ateísmo. Durante bastante tiempo se las había apañado para molestar a mucha gente. Pero todo lo que he leído sobre él me lleva a pensar que disfrutaba con ello.Al principio me vi tentado de descartar lo ocurrido como la típica crisis de un famoso. Pero me equivocaba. Mi amigo el doctor Eamon Coogan, que es el obispo católico adjunto de la catedral del Sagrado Corazón, me advirtió que una serie de homicidios recientes presentaban similitudes muy interesantes. Las demás víctimas también eran lo que se podría denominar enemigos de la derecha conservadora: un jefe de obstetricia, un biólogo evolutivo y un científico cognitivo y filósofo. Pero hasta la fecha no se ha establecido ninguna relación entre estos casos.
—Si los otros tres eran relativamente conocidos —señaló Gisela—, y supones que hay relación, ¿cómo es que la prensa no la ha establecido? Por lo general, no tardan mucho en detectar una pauta.
—Porque todos parecían haber fallecido por causas naturales. Pero Coogan cree que hay circunstancias que conviene investigar más a fondo y presentan rasgos comunes con lo que le ocurrió a Osborne. Y yo también lo pienso.
—¿Hay alguna otra oficina interesada en investigar esa relación?
—No —contesté—. Houston quedaría como la oficina de origen del caso.
—Si lo ponemos en marcha —me advirtió Gisela—, no te precipites, Gil.
Me sonrió, pero era la segunda vez en cinco minutos que me daba una zurra. Me pregunté si Helen y Anne también se habrían dado cuenta.
—De acuerdo. Sigo escuchando. Pero empieza aquí en Houston. Con ese tal Osborne. Si hay alguna relación entre esos tipos, es él quien nos permite aceptar la apuesta sin ver las demás cartas boca abajo.
Sabía por propia experiencia que Gisela era una jugadora de póquer experimentada, aunque no era habitual que hablase como tal. Por lo visto, era otra manera de recordarme que ella tenía todos los ases en esa reunión.
Después de exponer los hechos según el informe de los agentes de la policía de Houston que habían estado en el escenario en el hotel Zaza, describí la visita que había hecho con Helen Monaco al hospital psiquiátrico del condado de Harris, Texas.
—El doctor Andrew Newman, director médico, me facilitó un diagnóstico de Osborne. El tipo está catatónico. No se mueve en absoluto y parece sumido en un estado de inactividad que, a juicio de Newman, es psicológico en lugar de neurológico. En concreto, cree que algo indujo una reacción extrema de «lucha o huida»: una respuesta al estrés debido a la cual sus hormonas suprarrenales empezaron a funcionar a escala masiva y provocaron una dinámica del sistema nervioso simpático. Tras una de esas crisis de lucha o huida hay una tercera fase: uno se queda inmóvil. Ya sabes, lo del conejo ante los faros de un coche y tal. Pero a los seres humanos nos pasa lo mismo. Y si no se pone remedio se agrava, a veces muy deprisa, y uno entra en un estado de shock que tiene como fin protegerlo de algo peor, tal vez. Por lo general se sale de ello. Unas veces enseguida, otras no tanto. Y en el caso de Osborne está claro que el doctor Newman no tiene la menor idea de si seguirá así dieciocho días o dieciocho meses.
—Entonces, ¿qué? ¿Está en cama mirando el techo?
—Lo tienen atado a una cama, por su propia seguridad en caso de que vuelva en sí de repente. Pero el cuerpo de Osborne, como si fuera de plastilina, se puede colocar en cualquier postura, que mantiene durante varios minutos, o hasta que alguien le mueve las extremidades o la cabeza en alguna otra dirección.
Noté que Helen se estremecía a mi lado.
—Y entretanto se limita a mirar al frente como si estuviera muerto —dije—. Solo que no lo está. Todas sus constantes vitales —ritmo cardíaco, pulso, presión sanguínea— parecen indicar que está perfectamente normal. Es como si estuviera atrapado en su propio cuerpo. Pero hubo un hecho extraño, y tiene que ver con la reacción de lucha o huida que describió el doctor Newman. Poco después de ser ingresado en el hospital, los médicos tomaron una muestra de sangre. La adrenalina suele medirse en la sangre como marcador diagnóstico. Cualquiera de nosotros ahora mismo debemos de tener unos diez nanogramos por litro, lo que puede multiplicarse hasta por diez durante el ejercicio, y durante casos de estrés extremo, hasta por cincuenta, alcanzando los quinientos nanogramos por litro. El cuerpo de Osborne contenía en torno a diez mil nanogramos por litro, que por lo visto es la cantidad que se administra con jeringuilla a los pacientes que presentan problemas cardíacos agudos. Para inyectar semejante cantidad de adrenalina en un breve lapso de tiempo haría falta un autoinyector de epinefrina o una aguja cardíaca, y, sin embargo, no hay ninguna marca de aguja hipodérmica en ninguna zona del cuerpo de Osborne. Ni pruebas de que utilizara un inhalador. No se encontró ningún autoinyector o inhalador en el hotel, ni en la plaza ni en posesión de Osborne. Newman no ha visto nunca que se genere de manera natural semejante cantidad de adrenalina, pero dice que eso no significa que no pueda ocurrir. Tampoco ha visto nunca un caso de catatonia aguda como la de Osborne.
—Qué raro —dijo Gisela, garabateando algo en la libreta.
—Hace poco solicitó un permiso para llevar un arma.
—Eso no es algo excepcional —comentó Gisela.
—Salvo que había manifestado su oposición a la Asociación Nacional del Rifle y a la posesión de armas en general —dije.
—Así que estaba asustado por algo. —Gisela miró a Anne Goldberg—. ¿Hay alguna cosa interesante en sus registros telefónicos, Anne?
—Nada que no deba figurar allí. Todos los números estaban en su agenda.
—¿Correos electrónicos?
—Los del laboratorio están revisando su ordenador para averiguar si hay algún indicio —señalé—. Pero eso llevará tiempo. Hasta entonces, lo que sabemos acerca de los otros tres es lo siguiente. El doctor Clifford Richardson dirigía la Clínica Silphium de Washington D. C. Hasta su fallecimiento hace seis meses, era uno de los obstetras más destacados del país. También había sido presidente de la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, así como una reconocida autoridad internacional en obstetricia clínica. Tras recibir amenazas de muerte en Utah hacia finales de la década de los noventa, Richardson se fue a vivir y a trabajar a la capital, lugar en el que abrió una clínica apenas un centenar de metros al norte de la Casa Blanca, en la calle Dieciséis donde, supuso, quizás hubiera menos oposición al aborto.
—De no ser por gente como él —dijo Gisela—, no sé qué haríamos las mujeres en este país.
—Se equivocaba —señalé—. En lo de que no habría oposición en Washington. La Clínica Silphium ha sido objeto de piquetes de manera habitual, considerada una fábrica de abortos por los denominados Consejeros Callejeros de los Grupos a Favor del Derecho a la Vida y la Universidad Católica de Washington. Rezan por las mujeres que ingresan en las clínicas para abortar.
—A mí me suena a acoso —observó Anne.
—Razón por la que hay policías allí —dije—. Y acompañantes de los de derecho a decidir. O «escoltas de la muerte», como los llaman los del derecho a la vida.
—Ay, Dios —murmuró Anne—. A veces me gustaría que pudiéramos traer a Jesucristo para someterlo a un interrogatorio y preguntarle si no le importaría repudiar a algunos de esos capullos. —Me miró—. Perdona, Gil. Ya sé que vas a misa.
—Ningún problema. De hecho, no has dicho nada que no estuviera pensando yo. Y, para que conste, ya no voy a misa.
Gisela se retrepó en la silla.
—¿Qué piensa Ruth de eso?
Estaba a punto de comentar que el pensamiento racional no parecía haber tenido la menor importancia en la decisión de mi mujer cuando el fracaso que era mi matrimonio hizo que se me quedaran atascadas las palabras en la garganta. Me acordé de Danny, y entonces tragué saliva con dificultad y los ojos empezaron a parpadearme como si no confiara en que fueran a seguir abiertos sin delatar más emoción de la que era conveniente en una reunión con mi agente especial adjunta al mando. Mientras intentaba controlarme se hizo un silencio más bien largo que se fue volviendo más revelador y elocuente a cada segundo.
Los instintos de jugadora de póquer de Gisela interpretaron lo que había en mis ojos y dedujeron toda la historia, o al menos una parte de ella.
—Ay, Dios mío —exclamó con un grito ahogado—. Gil, ¿te ha dejado Ruth?
Negué con la cabeza, pero mi cara y la oscilación de la nuez de mi garganta dieron a entender lo contrario.
—La verdad es que preferiría no hablar de eso ahora. De una manera u otra, ha sido una semana difícil.
—Oye, ¿quieres que lo dejemos un momento?
Respiré hondo y moví la cabeza.
—No, estoy bien —dije, y de pronto, por el momento, lo estaba—. Clifford Richardson vivía en la urbanización Watergate —continué—. Su apartamento tenía un balcón con vistas al Potomac. El viernes 21 de febrero de este año, Richardson se quedó hasta tarde en la clínica para terminar un trabajo. El recepcionista lo describió como mucho más preocupado que de costumbre. Después de repostar en una gasolinera, llegó a casa a eso de las nueve, estacionó en el aparcamiento subterráneo y subió en ascensor. A pesar de lo que igual habéis leído, la seguridad es buena en Watergate. Sus vecinos dijeron que no habían visto ni oído nada fuera de lo normal. Era una noche fría y había nieve en la calle, pero no la suficiente para amortiguar la caída de un hombre desde el piso once. A la mañana siguiente, uno de los jardineros encontró el cadáver de Richardson en unos arbustos debajo del balcón. Tenía una entrada para un concierto la noche siguiente y la nevera llena. El mismo día que según parece se tiró por el balcón compró unos libros en Amazon que llegaron la mañana que encontraron su cadáver.
—Lo que estás diciendo —señaló Gisela— es que ese comportamiento no encaja en absoluto con el de un hombre que se iba a suicidar.
—Exacto —afirmé—. La policía metropolitana acudió al escenario y (no sin cierta dificultad, he de decir, porque había varias cerraduras en la puerta) accedieron al apartamento de Richardson, donde no encontraron ninguna nota de suicidio ni señales de violencia. La televisión seguía encendida y había un plato preparado en el microondas. Debido a esas contraindicaciones al suicidio y el historial previo de Richardson, la policía metropolitana decidió tratarlo como una muerte en circunstancias sospechosas. Se llevaron a cabo indagaciones en Utah. Interrogaron a la gente que había estado manifestándose ante la clínica. También hay cámaras de circuito cerrado en el bloque de apartamentos y todos los que entraron y salieron del edificio ese día fueron identificados y descartados. Ninguno estaba vinculado con los partidarios del derecho a la vida que se manifestaban delante de la clínica. Al no encontrar ningún indicio, la policía metropolitana llegó a la conclusión de que Richardson se había suicidado y cerraron el caso. Pero repararon en algo fuera de lo normal en el apartamento de Richardson. Había un manuscrito de la Torá abierto en el aparador en un lugar destacado. ¿Sabéis? Como los que utilizan en las sinagogas, escrito en pergamino en hebreo antiguo, con los rodillos de madera y todo.
—¿Y bien? —preguntó Gisela.
—Richardson no era judío —respondí—. Según su hija, ni tan solo era religioso. No podía explicar por qué poseía algo así.
—Era un rollo Sefer Torá —señaló Anne—. Son caros. Richardson lo compró en eBay un par de semanas antes de morir.Y pagó siete mil dólares por él.
—Cosa rara —añadí— si se tiene en cuenta que no sabía ni palabra de hebreo.
—Rara, sí —reconoció Gisela—. Pero no es un indicio de asesinato.
—Luego está Peter Ekman, un destacado periodista británico que adoptó la nacionalidad estadounidense después del 11 de septiembre. Era exdirector del New Republic, autor de numerosos libros y de un irreverente blog de noticias llamado Ekman: gacetillero que aparecía en el Daily Beast. Hasta su muerte en abril de este año, su blog estaba recibiendo en torno a cinco mil visitas al día.
—Ni siquiera estaba al tanto de que hubiera muerto —comentó Anne.
—Además de meterse con políticos, Ekman arremetía habitualmente contra la religión. La semana antes de morir escribió un artículo sobre los baptistas que originó sesenta y cinco mil quejas, todo un récord para el Daily Beast. Ekman era de los que dicen cosas que nadie más se atreve a decir.Y salía bien librado porque era gracioso. Se dio la famosa anécdota de que participó en el Volker Walker Show de la cadena HBO con el pastor Ken Coffey, el evangelista, y este se enfureció tanto que sufrió un ataque y tuvieron que llevarlo al hospital. Eso le causó muchos problemas con la derecha religiosa. Una vez lo vi debatir con el antiguo arzobispo de Canterbury, lord Mocatta, en la Universidad de Georgetown, y se mostró extraordinariamente divertido y mordaz. Pero el mayor follón que montó fue con los musulmanes cuando habló en su blog de que Angela Merkel, la cancillera alemana, había otorgado un galardón a Kurt Westergaard, el danés que dibujó las caricaturas del profeta Mahoma.
—Eso siempre es un error —observó Anne.
—De hecho, Ekman se sirvió de su blog para comparar las caricaturas danesas con las que solían aparecer en los periódicos de la Alemania nazi; pero, aunque defendía a los musulmanes, se las arregló para cabrearlos reproduciendo los dibujos.
—Hay gente que no puede evitar meterse en líos —puntualizó Anne.
—Bien —terció Gisela—. Ekman era gracioso. Pero tenía una enfermedad relacionada con el tabaco: enfisema, ¿no? Y recuerdo que sufrió un infarto. Entonces, ¿por qué estamos hablando de él?
—Después de que los musulmanes lo amenazaran de muerte, decidió tomar precauciones con su seguridad personal, e hizo construir una habitación del pánico en su casa. La habitación tenía su propio generador y un botón de alarma conectado con la policía local. Debería haberle salvado la vida. En cambio, su mujer regresó un día del centro y se lo encontró allí muerto. La policía llegó a la conclusión de que el recinto no estaba ventilado como era debido y sufrió un envenenamiento por dióxido de carbono. Tenía sesenta y dos años.
—¿Por qué se metió en la habitación del pánico? ¿Lo sabemos? —indagó Gisela.
—No.Y no hizo sonar la alarma. O si la accionó, no funcionó y no acudió nadie. La puerta de la calle estaba cerrada, igual que todas las ventanas. No había huellas en el jardín ni tejas rotas en el tejado.
—¿Amenazas recientes?
—La esposa de Ekman declaró a la policía que recibía amenazas sin cesar, sobre todo en su sitio web o por correo, pero que ella no estaba al tanto de que hubiera nada fuera de lo común.Aunque también estaba convencida de que Ekman probablemente no le habría dicho nada si lo hubiera habido. Tendía a tomarse esas cosas como gajes del oficio. Sea como sea, la policía de Tarrytown se ocupó de la investigación con ayuda del departamento de policía criminal de la estatal de Nueva York.
—Así que una muerte accidental, ¿no? —indagó Gisela.
—Ekman tenía un gato —añadí—. El animal también apareció muerto.
—Lógico —dijo Gisela—. Intoxicación por monóxido de carbono. Esa sustancia es invisible e inodora.
—Solo que el gato no estaba en la habitación del pánico sino fuera, en el dormitorio desde el que se accedía a la habitación.
—Igual —sugirió Helen—, cuando se abrió la habitación del pánico salió una bolsa de gas. No el suficiente para ocasionar problemas a la señora Ekman, pero sí para matar al gato.
—Fíjate, Gil —señaló Gisela—. Me parece que Helen acaba de resolver tu «felinicidio».
—Oye, se supone que estabas de mi parte —le recordé a Helen.
—Lo estoy —dijo—. Lo que pasa es que se me acaba de ocurrir. Igual, sin que la señora Ekman se diera cuenta, el gato entró con ella a la habitación del pánico y aspiró una buena bocanada de gas, volvió a salir y murió.
—Bien —advirtió Gisela—. Vamos a intentar especular lo menos posible. Gil, has dicho que había un tercer caso que llamó la atención al obispo Coogan. ¿Por qué no nos lo cuentas?
—Willard Davidoff era profesor de biología evolutiva de la humanidad en la Universidad de Yale, vicepresidente de la Asociación Humanista Americana, célebre autor y renombrado ateo. En 2009 figuró en la lista de la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo. Justo antes de las navidades pasadas, Davidoff pronunció un discurso en la biblioteca pública de Boston. El tema era «La evolución de la superstición y la religión», y arguyó que las religiones de hoy en día no son una cuestión de revelación divina sino de selección natural, en tanto que solo las más fuertes han sobrevivido gracias a su capacidad física, que él define como su buena disposición a exterminar a las demás.
—Debió de sentarles muy bien allá en Boston —dijo Gisela.
Le ofrecí una media sonrisa.
—De hecho, la conferencia agotó todas las localidades. Luego, se celebró una fiesta a la que estaban invitados todos los «brahmanes» de Boston. Antes de que terminara, su editor declaró haber visto a Davidoff en una de las plantas superiores, hablando solo. Fue a charlar con él y no le hizo el menor caso. Tenía fama de irascible, conque estaba acostumbrado a cosas así y lo dejó tranquilo. Nadie volvió a verlo después y dieron por sentado que había vuelto a su habitación en el hotel Four Seasons. Hay diez minutos a pie. Se podría ir con los ojos cerrados. Pero a la mañana siguiente alguien que paseaba al perro encontró el cadáver de Davidoff en Olmstead Park, que está a una hora de allí en dirección contraria. Seguía en posesión del Rolex y de un billetero con trescientos dólares, así que estaba claro que no lo habían atracado. Tenía el cuello roto y, por lo visto, se había caído de un árbol. Había en su ropa grandes manchas de musgo y presentaba corteza de árbol bajo las uñas.
—¿Estaba borracho? —preguntó Gisela.
—Encontraron una botella de vino tinto en su sangre —dije.
—Desde luego, yo me emborracharía con eso —reconoció Helen.
—La pregunta es —continué—: ¿fue la botella de tinto que bebió Davidoff en la biblioteca pública de Boston lo que lo empujó a caminar cinco kilómetros en dirección contraria una gélida noche y luego subirse a un árbol? ¿O fue otra cosa? Un vecino de Huntington Avenue declaró que le pareció ver a un hombre que se correspondía con la descripción de Davidoff corriendo en dirección al parque hacia las diez y cuarto de esa noche, y una enfermera de un hospital cercano aseguró haber visto cómo un taxi estuvo a punto de atropellar a alguien que quizás era Davidoff.
—Entonces, ¿qué dijo la policía de Boston?
—Salió de la biblioteca y se fue andando en dirección contraria. Cuando Davidoff cayó en la cuenta de que se había perdido, salió corriendo detrás de un taxi, se extravió más aún y se encontró en Olmstead Park, donde sufrió una muerte accidental. Escogieron la explicación más evidente, porque la explicación más evidente suele ser la correcta: que Willard Davidoff trepó a un árbol estando borracho y pasó a ser uno de los quince mil estadounidenses que murieron el año pasado de resultas de una caída.
Gisela empezó a dar golpecitos impacientes sobre el cuaderno con el bolígrafo.
—Y la verdad es que no puedo decir que no esté de acuerdo.
—Venga, jefa —dije—, estamos hablando de un profesor de Yale, no de un chaval de alguna hermandad universitaria de élite como Skull and Bones. ¿Es un comportamiento normal para un biólogo evolutivo de sesenta y cinco años de fama internacional subirse a un árbol en una fría noche de invierno, en Boston?
—Bueno, podría serlo —replicó Gisela—. Igual se subió a un árbol en busca de un escarabajo raro o de un puto trozo de corteza, ya que a eso se dedican los biólogos, Gil. Por otro lado, igual el árbol le permitía ver de maravilla la ventana del cuarto de baño de alguna joven atractiva. Eso también es biología.
—¿No te parece que todo esto es demasiada coincidencia? Todos estos tipos parecían tener miedo de algo. Los tres acaban muertos de manera prematura, y con menos de seis meses de diferencia. Lo que hace que me pique la curiosidad es quiénes eran y lo que eran.Y no soy el único que tiene ganas de indagar, jefa. Fue el obispo Eamon Coogan quien me puso al tanto, no lo olvides.
—¿Es necesario que te recuerde algo que deberías haber aprendido en Quantico, agente Martins?
Eso era una puñalada trapera. Cualquier mención de lo que debería haber aprendido en la academia siempre me dejaba con la sensación de que nunca iba a llegar a ser un agente especial adjunto al mando.
—Gil, si lanzo al aire una moneda y sale cara diez veces, ¿sospecho que es una conspiración? ¿O lo descarto como una coincidencia? La sigla FBI no significa Federación de Bobos Ingenuos. Esta solicitud de abrir un caso es un aforismo en plan Oscar Wilde en boca de un investigador. Uno es mala suerte, dos es falta de atención, tres equivale al título dieciocho.
La sección trescientos cincuenta y uno del título dieciocho del código penal estadounidense es lo que autoriza a los agentes especiales y a los miembros del FBI a investigar las infracciones de las leyes federales.
—¿Helen? ¿Tú qué crees?
Helen cambió de postura en la silla con gesto incómodo y cruzó las largas piernas, como si así fuera a tener más tiempo para decantarse por un lado u otro de la argumentación.Yo ya sabía que Helen estaba a favor de seguir adelante con la investigación. La cuestión era si se echaría atrás al ver el as de Gisela. Gisela era la jefa.
—Lo que has dicho sobre coincidencias tiene sentido —dijo Helen—. Pero a veces tengo la impresión de que la vida nos muestra lo que necesitamos saber. Antes de entrar en esta sala, Gil me había convencido de que podía haber un fuego de verdad al final de esta estela de humo.Ahora no estoy tan segura. Por otra parte, si de mí dependiera, creo que confiaría en su instinto, al menos durante un tiempo. Igual una o dos semanas. Solo para ver qué descubre su olfato. No puede hacer ningún daño. Incluso hasta puede que haga algún bien.
Gisela miró a Anne.
—¿Tú qué piensas?
—Yo también tengo olfato para ciertas cosas —respondió Anne—. Me gustan las pautas. Creo en ellas. Veo conexiones donde no las hay. Entiendo lo que dices, jefa, pero me da la impresión de que llegará un día, no muy lejano, en que los ordenadores harán que la noción de la coincidencia y el azar parezca obsoleta y veremos las cosas como lo que son en realidad. La coincidencia parecerá lógica.
Helen y Anne tenían razón, claro. Pero también la tenía Gisela. Conmigo éramos tres contra uno a favor de continuar investigando, aunque el uno de Gisela estaba por encima del tres, por supuesto. Era evidente que estaba un tanto decepcionada de que la hermandad femenina se hubiera puesto de mi parte, pero así estaban las cosas y quizás Anne y Helen simplemente habían tenido más tiempo que Gisela para pensar en el caso.
—Tengo que justificarlo ante Chuck, y no quiero que me deje a la altura de una novata que no sabe más que pasearse por ahí con su bolsito —dijo Gisela—. No es Gil Martins el que tiene un par de pelotas nuevas aquí. Soy yo, y quiero conservarlas una temporada. Si decido dar luz verde a una nueva investigación, ¿cuál va a ser el siguiente paso, Gil?
—Ir a echar un vistazo mucho más cerca. Helen y yo iríamos a Washington, Boston y Nueva York. Luego, intentar averiguar algo más que la policía local sobre esas tres muertes. Esperar que los del laboratorio encuentren alguna pista en el ordenador de Osborne. Y rezar para que surja una nueva vía de investigación, supongo. O igual otra víctima. Si hay alguien detrás de esto, dudo de que se dé por satisfecho con tres víctimas y un caso de catatonia aguda. De un modo u otro, supongo que podremos recabar todos los datos en un par de semanas. Tengo la impresión de que puedes pasar sin mí. El departamento de investigación criminal del ejército tiene un confidente en el grupo de Johnny Brown, el Saco, y nos mantienen informados sobre cuándo planea el grupo HIDDEN hacerse con un sistema Switchblade.
Gisela asintió.
—De acuerdo —respondió—. Es todo por ahora, chicos. Tendré en cuenta lo que habéis dicho y os haré saber mi decisión cuando la haya tomado.