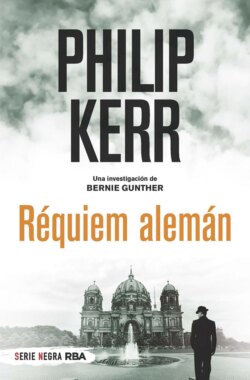Читать книгу Réquiem alemán - Philip Kerr - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеPor la noche, en el último tren de vuelta a Berlín desde Potsdam, tenía el vagón para mí solo. Debería haber tenido más cuidado, pero me sentía satisfecho de mí mismo por haber resuelto con éxito el caso del doctor y, además, estaba cansado porque aquel asunto me había ocupado casi todo el día y una parte importante de la noche.
Buena parte de ese tiempo se lo había llevado el viaje. Por lo general, ahora los viajes duraban dos o tres veces más que antes de la guerra, y lo que antes era un trayecto de media hora hasta Potsdam ahora duraba casi dos. Estaba cerrando los ojos para echar una cabezada cuando el tren empezó a frenar y luego se detuvo bruscamente.
Pasaron varios minutos antes de que se abriera la puerta del vagón y subiera un soldado ruso que apestaba. Murmuró un saludo dirigido a mí al que correspondí con un cortés asentimiento. Pero casi inmediatamente me preparé para lo peor cuando, oscilando suavemente sobre sus enormes pies, se quitó del hombro la carabina Mosin Nagant y le quitó el seguro. En lugar de apuntarme, se dio media vuelta y disparó el arma a través de la ventana. Después de una breve pausa mis pulmones volvieron a funcionar cuando comprendí que aquello había sido una señal para el conductor.
El ruso eructó, se dejó caer pesadamente en el asiento cuando el tren empezó a moverse otra vez, se quitó el gorro de piel de cordero con el dorso de su mugrienta mano y, echándose hacia atrás, cerró los ojos.
Saqué de un bolsillo de mi chaqueta un ejemplar del Telegraf, editado por los británicos y, con un ojo en el iván, fingí leer. La mayoría de las noticias eran sobre delitos: en la Zona Este, las violaciones y los robos a mano armada eran algo tan habitual como el vodka barato, que la mitad de las veces era precisamente la causa de que se cometieran. A veces parecía como si Alemania siguiera en las sangrientas garras de la guerra de los Treinta Años.
Entre las mujeres que yo conocía, solo un puñado no podía describir un incidente en el que no hubieran sido acosadas o violadas por un ruso. Incluso excluyendo las fantasías de unas cuantas neuróticas, seguía habiendo un número pasmoso de delitos sexuales. Mi mujer conocía a varias chicas que habían sido atacadas hacía muy poco, en vísperas del trigésimo aniversario de la Revolución Rusa. Una de ellas, violada por no menos de cinco soldados del Ejército Rojo en una comisaría de policía en Rangsdorff y contagiada de sífilis a raíz de la agresión, trató de presentar una denuncia, pero se vio sometida a un examen médico forzoso y fue acusada de prostitución. Claro que también había quien decía que los ivanes se limitaban a tomar por la fuerza lo que las mujeres alemanas estaban más que dispuestas a vender a los británicos y a los norteamericanos.
Presentar una queja en la Kommendatura soviética porque los soldados del Ejército Rojo te habían robado era igualmente vano. Lo más probable era que te informaran de que «todo lo que el pueblo alemán tiene es un regalo del pueblo de la Unión Soviética». Esto era una autorización suficiente para los robos indiscriminados en toda la Zona Este, y a veces tenías suerte si sobrevivías para presentar la denuncia. El expolio practicado por el Ejército Rojo y sus muchos desertores apenas era ligeramente menos peligroso que un vuelo en el dirigible Hinderburg. Se sabía de pasajeros del tren entre Berlín y Magdeburgo que habían sido despojados de toda la ropa y arrojados del tren en marcha. La carretera de Berlín a Leipzig era tan peligrosa que, con frecuencia, los vehículos solo la recorrían formando convoyes; el Telegraf había publicado la noticia de que a cuatro boxeadores que iban de camino a un combate en Leipzig los habían asaltado y les habían quitado todo salvo la vida. Los más famosos eran los setenta y cinco atracos cometidos por la banda de la limusina azul, que actuaba en la carretera Berlín-Michendorf y que contaba entre sus cabecillas al subcomisario en jefe de la policía de Potsdam, controlada por los soviéticos.
A las personas que pensaban en visitar la Zona Este, yo les aconsejaba que no lo hicieran y, si alguien persistía en su idea, le decía:
—No lleve reloj de pulsera, a los ivanes les encanta robarlos; no lleve nada excepto su chaqueta y sus zapatos más viejos, a los ivanes les gusta la calidad; no discuta ni replique, los ivanes no tienen ningún reparo en matar; si tiene que hablar con ellos, despotrique de los fascistas norteamericanos y no lea ningún periódico que no sea el de ellos, el Tägliche Rundschau.
Todos eran buenos consejos y habría hecho bien en seguirlos yo mismo, porque, de repente, el iván de mi compartimiento se había puesto de pie y se balanceaba inseguro por encima de mí.
—Vi vihodeetye?, ¿va a bajar? —le pregunté.
Parpadeó con expresión de achispado y luego fijó los ojos con malevolencia en mí y en mi periódico antes de arrancármelo de las manos.
Era un tipo de las tribus de las montañas, un enorme y estúpido checheno con ojos negros almendrados, una mandíbula angulosa tan ancha como la estepa y un pecho como una campana de iglesia puesta al revés. El tipo de iván sobre el que se hacen chistes; por ejemplo, que no sabían lo que eran los retretes y metían la comida en la taza pensando que era una nevera (algunas de las historias incluso eran verdad).
—Lzhy, mentiras —rugió, blandiendo el periódico delante de su cara, y exhibiendo en la boca abierta y babeante unos dientes amarillentos grandes como adoquines. Poniendo la bota a mi lado en el asiento, se inclinó acercándose más—. Lganyo —repitió, lanzándome su aliento a salchicha y cerveza ante mi impotente nariz.
Pareció darse cuenta del asco que yo sentía y le dio vueltas a esa idea en su cabezota de oso como si fuera un caramelo. Dejando caer el Telegraf al suelo, tendió su mano callosa hacia mí.
—Ya hachoo padarok —dijo y luego, lentamente, en alemán—: Quiero regalo.
Le sonreí asintiendo como un idiota, y comprendí que iba a tener que matarlo o dejar que me matara.
—Padarok —repetí—, padarok.
Me puse lentamente en pie y, sin dejar de sonreír ni de asentir, me arremangué la chaqueta para dejar al descubierto la muñeca desnuda. Ahora también el iván sonreía, convencido de que había tropezado con algo bueno. Me encogí de hombros.
—Oo menya nyet chasov —dije, explicando que no tenía ningún reloj para darle.
—Shto oo vas yest?, ¿qué tienes?
—Nichto —dije, sacudiendo la cabeza e invitándole a que me registrara los bolsillos de la chaqueta—. Nada.
—Shtoo oo vas yest? —repitió, esta vez más alto.
Aquel ruso estaba haciendo, reflexioné, lo mismo que yo cuando hablaba con el pobre doctor Novak, cuya esposa, como había podido confirmar, estaba en poder del MVD, la policía política secreta soviética: tratar de averiguar qué tenía para canjear.
—Nichto —repetí.
La sonrisa desapareció de la cara del iván. Escupió al suelo del compartimiento.
—Vroon, mentiroso —gruñó y me golpeó en el brazo.
Sacudí la cabeza y le dije que no mentía.
Extendió el brazo para volver a empujarme, solo que esta vez no llegó a hacerlo y cogió la manga de mi chaqueta entre sus sucios pulgar e índice.
—Doraga, cara —dijo, con aprobación, palpando el tejido.
Negué con la cabeza, pero la chaqueta era de cachemira negra (justo la clase de chaqueta que resultaba absurdo llevar en la Zona Este) y no servía de nada discutir. El iván ya se estaba desatando el cinturón.
—Ya hachoo vashi koyt —dijo quitándose su propio chaquetón, lleno de remiendos. Luego fue hasta el otro lado del compartimiento, abrió la puerta de golpe y me informó de que ya estaba dándole la chaqueta o me tiraría del tren.
Yo no tenía ninguna duda de que me tiraría tanto si se la daba como si no. Ahora me tocó a mí escupir.
—Nu, nyelzya, ni hablar —dije—. ¿Quieres esta chaqueta? Ven y cógela, svinya, idiota de mierda, cretino kryestyan’in, asqueroso. Anda, ven, cógela, borracho, cabrón de mierda.
El iván soltó un gruñido furioso y cogió la carabina del asiento donde la había dejado. Ese fue su primer error. Yo lo había visto avisar al conductor del tren disparando el arma por la ventana y sabía que no tenía ningún cartucho en la recámara. Fue un proceso de deducción que él también hizo, solo que unos segundos después que yo, y para entonces y mientras él manipulaba el cerrojo, yo ya le había incrustado la punta de la bota en la entrepierna.
La carabina golpeó ruidosamente contra el suelo mientras el iván se doblaba de dolor, llevándose una mano entre las piernas. Pero con la otra me soltó un trallazo, atizándome un golpe terrible en el muslo que me dejó la pierna más muerta que un cordero en la carnicería.
Cuando se enderezaba le lancé un golpe con la derecha para encontrarme con el puño apresado dentro de su enorme zarpa. Trató de agarrarme por la garganta y le golpeé con la cabeza en plena cara, lo cual hizo que me soltara el puño al llevarse la mano instintivamente a su nariz, del tamaño de un nabo. Le golpeé de nuevo y esta vez se agachó y me agarró por las solapas de la chaqueta. Ese fue su segundo error, pero durante un instante de desconcierto no lo comprendí. De forma incomprensible chilló y se apartó de mí tambaleándose, con las manos alzadas delante de él como si fuera un cirujano que acabase de lavárselas; de las yemas heridas de los dedos manaba la sangre. Solo entonces recordé las hojas de afeitar que había cosido debajo de las solapas hacía muchos meses, justo en previsión de esta eventualidad.
Mi placaje aéreo lo estrelló contra el suelo y se quedó con medio tronco fuera de la puerta abierta del tren, que avanzaba velozmente. Me eché encima de sus piernas y me esforcé en impedir que el iván se pusiera de nuevo en pie. Unas manos pegajosas por la sangre me arañaron la cara y luego me aferraron desesperadamente por la garganta. Apretó más y oí el gorgoteo del aire al salir de mi garganta, como si fuera una cafetera exprés.
Le golpeé con fuerza en la barbilla, no una vez, sino varias, y luego presioné con la mano, esforzándome para enviarlo de vuelta al raudo aire de la noche. La piel de la frente se me tensó al boquear para recuperar el resuello.
Un horrible estruendo me llenó los oídos, como si una granada me hubiera explotado justo delante de la cara y, durante un segundo, pareció que se le aflojaban los dedos. Le lancé un golpe contra la cabeza y di contra un espacio vacío señalado, gracias a Dios, por un muñón de vértebras humanas sanguinolentas. Un árbol, o quizá un poste de telégrafos, lo había decapitado limpiamente.
Con el pecho como un saco lleno de aterrorizados conejos jadeantes, me dejé caer al interior del vagón, demasiado exhausto para ceder a la oleada de náuseas que empezaba a inundarme. Pero al cabo de unos segundos no pude resistirme más y, doblado por una súbita contracción del estómago, vomité copiosamente encima del cuerpo del soldado muerto.
Pasaron varios minutos antes de que me sintiera lo bastante fuerte para empujar el cuerpo afuera, seguido inmediatamente de la carabina. Recogí el maloliente chaquetón del iván del asiento para tirarlo también, pero su peso me hizo vacilar. Al registrar los bolsillos encontré una 38 automática, de fabricación checa, un puñado de relojes de pulsera, probablemente todos robados, y una botella medio vacía de Moscovskaya. Después de decidir quedarme con la pistola y los relojes, destapé el vodka, limpié el gollete y alcé la botella al helado cielo de la noche.
—Alla rasi bo sun, Dios te guarde —dije, y eché un generoso trago. Luego tiré la botella y el chaquetón fuera del tren y cerré la puerta.
Cuando llegué a mi estación, la nieve flotaba en el aire como si fueran fragmentos de pelusa y se acumulaba en montones entre el muro de la estación y la calle. Era el día más frío de toda la semana y el cielo estaba cargado de amenazas de algo peor. La niebla envolvía las blancas calles como el humo de los puros se desliza a través de un mantel bien almidonado. Cerca, un farol de gas ardía sin demasiada intensidad, pero con el brillo suficiente para iluminarme la cara y que la viera un soldado británico que se dirigía a casa, haciendo eses, con varias botellas de cerveza en cada mano. La boba sonrisa de la borrachera que le iluminaba la cara cambió a una expresión más circunspecta cuando me echó la vista encima, y el juramento que lanzó denotaba temor.
Pasé a su lado cojeando y oí el ruido de una botella al romperse contra el suelo después de resbalar de entre unos dedos nerviosos. De repente se me ocurrió que llevaba las manos y la cara cubiertas con la sangre del iván y la mía propia. Debía tener el mismo aspecto que la última toga de Julio César.
Me oculté en una callejuela cercana y me lavé con un poco de nieve. Me pareció que no solo eliminaba la sangre, sino también la piel, y que probablemente seguía con la cara igual de roja que antes. Completado mi helado aseo, seguí andando, tan rápido como podía, y llegué a casa sin más incidentes.
Era bien pasada la medianoche cuando abrí la puerta de entrada con un golpe de hombro; por lo menos, entrar era más fácil que salir. Como esperaba que mi esposa estuviera ya en la cama, no me sorprendió encontrar el piso a oscuras, pero cuando entré en el dormitorio vi que allí no había nadie.
Me vacié los bolsillos y me preparé para acostarme.
Esparcidos por encima de la mesita de noche, todos los relojes del iván —un Rolex, un Mickey Mouse, un Patek de oro y un Doxas— funcionaban y marcaban la misma hora, con una diferencia de apenas uno o dos minutos. Pero la visión de un control del tiempo tan preciso solo parecía acentuar la tardanza de Kirsten. Me habría preocupado por ella si no hubiera sospechado dónde estaba y qué estaba haciendo, aparte del hecho de que estaba hecho polvo.
Con las manos temblorosas por la fatiga, el córtex doliéndome como si me lo hubieran golpeado con un martillo ablandador de carne, me arrastré a la cama con menos ánimos que si me hubieran expulsado de entre los hombres, condenándome a comer hierba como un buey.