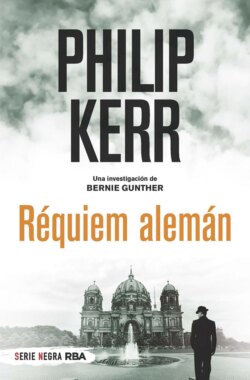Читать книгу Réquiem alemán - Philip Kerr - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеPasé la noche en el sofá, algo que Kirsten, dormida en la cama cuando finalmente conseguí arrastrarme hasta casa, debió de atribuir erróneamente a la bebida que perfumaba mi aliento. Fingí estar dormido hasta que la oí salir del piso, aunque no pude evitar que me besara en la frente antes de irse. Iba silbando mientras bajaba las escaleras y salía a la calle. Me levanté y la miré desde la ventana mientras se dirigía hacia el norte por la Fasanenstrasse, hacia la estación del Zoo, a coger su tren para Zehlendorf.
Cuando la perdí de vista puse intenté rescatar algún residuo de mí mismo con el que pudiera enfrentarme al día. Mi cabeza estaba a punto de estallar, igual que un dóberman en celo, pero después de lavarme con una esponja helada, de tomarme un par de tazas del café del capitán y de fumarme un cigarrillo, empecé a sentirme un poco mejor. En cualquier caso, seguía demasiado obsesionado por el recuerdo de Kirsten haciéndole un francés al capitán norteamericano y por las ideas del daño que me gustaría hacerle a ese tipo para recordar siquiera el daño que ya había causado a un soldado del Ejército Rojo; así que no tuve tanto cuidado como hubiera debido cuando llamaron a la puerta y fui a abrir.
El ruso era bajo, pero parecía más alto que el soldado más alto del Ejército Rojo gracias a las tres estrellas de oro y a los galones trenzados de color azul pálido que llevaba en las hombreras plateadas del abrigo y que lo identificaban como palkovnik, coronel del MVD.
—¿Herr Gunther? —preguntó cortésmente.
Asentí, hosco, furioso conmigo mismo por no haber tenido más cuidado. Me pregunté dónde habría dejado la pistola del iván y si podía atreverme a huir. ¿O quizá había soldados esperando al pie de las escaleras por si se producía esa eventualidad?
El coronel se quitó la gorra, saludó golpeando los talones como un prusiano y dio un cabezazo al aire.
—Palkovnik Poroshin, a su servicio. ¿Puedo entrar?
No esperó la respuesta. No era el tipo de persona acostumbrada a esperar por nada que no fuera su propio capricho.
Con no más de treinta años, el coronel llevaba el pelo largo para un militar. Apartándoselo de los ojos azul pálido y llevándolo hacia atrás, me ofreció la sombra de una sonrisa al volverse para mirarme, ya en la sala. Estaba disfrutando con mi incomodidad.
—Es Herr Bernard Gunther, ¿verdad? Tengo que estar seguro.
Que conociera mi nombre completo fue toda una sorpresa. Y también lo fue la elegante pitillera de oro que abrió, ofreciéndome un cigarrillo. Las manchas marrones que tenía en la punta de los cadavéricos dedos indicaba que no se ocupaba tanto de vender cigarrillos como de fumárselos. Y en el MVD no solían molestarse en compartir un cigarrillo con un hombre que estaban a punto de arrestar. Así que cogí uno y reconocí que ese era mi nombre.
Insertó un cigarrillo entre sus alargados maxilares y sacó un Dunhill a juego con la pitillera para darnos fuego a los dos.
—¿Es usted —hizo una mueca cuando se le metió el humo en los ojos— ... sh’pek? ¿Cómo se dice en alemán?
—Detective privado —traduje automáticamente y lamenté mi presteza casi en el mismo momento.
Las cejas de Poroshin se elevaron en su amplia frente.
—Vaya, vaya —dijo con una ligera sorpresa que se convirtió primero en interés y luego en un placer sádico—, habla ruso.
Me encogí de hombros.
—Un poco.
—Ah, pero no era una palabra corriente. No para alguien que solo habla un poco de ruso. Sh’pek es también la palabra rusa para grasa de cerdo en salazón. ¿También lo sabía?
—No —dije. Pero como prisionero de guerra soviético había comido bastante de esa grasa, untada encima de pan negro, como para no conocer, y demasiado bien, el término. ¿Lo habría adivinado?
—Nye shooti?, ¿en serio? —dijo con una sonrisa—. Apuesto a que sí. Igual que apuesto a que sabe que soy del MVD, ¿verdad? No llevo ni cinco minutos hablando con usted y ya puedo decir que tiene interés en ocultar el hecho de que habla un buen ruso. Pero ¿por qué?
—¿Por qué no me dice qué quiere, coronel?
—Vamos, vamos —dijo—. Como oficial de Inteligencia es natural que sienta curiosidad. Usted, precisamente, debería comprender esa clase de curiosidad, ¿no?
El humo le fluía de la nariz, fina como una aleta de tiburón, al fruncir los labios en un rictus de disculpa.
—A los alemanes no les conviene ser demasiado curiosos —dije—. Al menos en estos tiempos.
Se encogió de hombros, fue hasta mi escritorio y miró los dos relojes que había encima de él.
—Quizá —murmuró, pensativo.
Confiaba en que no tuviera intención de abrir el cajón donde ahora recordaba que había guardado la automática del iván. Tratando de llevarlo de nuevo a lo que fuera que lo hubiera traído a verme, pregunté:
—¿No es verdad que todos los detectives privados y las agencias de información están prohibidos en su zona?
—Vyerno, exacto, Herr Gunther. Y es así porque esas instituciones no sirven para nada en una democracia...
Poroshin chasqueó la lengua cuando yo empecé a interrumpirle.
—No, por favor, no lo diga, Herr Gunther. Iba a decir que no puede decirse que la Unión Soviética sea una democracia. Pero si lo dijera, el camarada presidente podría oírle y enviar a unos hombres horribles que le secuestrarían a usted y a su esposa. Por supuesto, los dos sabemos que los únicos que ahora se ganan la vida en esta ciudad son las prostitutas, los estraperlistas y los espías. Siempre habrá prostitutas, y los estraperlistas solo durarán hasta que se reforme la moneda alemana. Queda el espionaje. Esa es la nueva profesión que hay que tener, Herr Gunther. Tendría que olvidarse de ser detective privado cuando hay tantas nuevas oportunidades para las personas como usted.
—Eso suena casi como si me estuviera ofreciendo un empleo, coronel.
Sonrió irónicamente.
—Bien mirado, no es mala idea. Pero no he venido por eso. —Volvió la cabeza y miró el sillón—. ¿Puedo sentarme?
—No faltaría más. Me temo que no puedo ofrecerle nada más que café.
—Gracias, pero no. Encuentro que es demasiado excitante.
Me acomodé en el sofá y esperé a que empezara.
—Tenemos un amigo común, Emil Becker, que se ha metido en la boca del lobo, como dicen ustedes.
—¿Becker? —Pensé un momento y recordé una cara de la ofensiva rusa de 1941 y, antes de eso, de la Kripo—. No lo he visto desde hace mucho tiempo. No diría que es exactamente un amigo mío, pero ¿qué ha hecho? ¿Por qué lo han detenido?
Poroshin negó con la cabeza.
—Lo ha entendido mal. No tiene problemas con nosotros, sino con los estadounidenses. Para ser preciso, con su policía militar en Viena.
—Vaya, si ustedes no lo han cogido y los estadounidenses sí, es que, de verdad, ha cometido un delito.
Poroshin dejó pasar mi sarcasmo.
—Lo han acusado del asesinato de un oficial estadounidense, un capitán del ejército.
—Bueno, todos hemos sentido ganas de hacer algo así en algún momento. —Hice un gesto de negación ante la mirada interrogadora de Poroshin—. Bueno, no importa.
—Lo que importa es que Becker no lo mató —dijo con firmeza—. Es inocente. Sin embargo, los estadounidenses tienen pruebas sólidas y, sin ninguna duda, lo colgarán si alguien no hace algo para ayudarlo.
—No veo qué puedo hacer yo.
—Quiere contratarle, como detective privado, naturalmente. Para probar su inocencia. Y le pagará generosamente; tanto si pierde como si gana, una suma de cinco mil dólares.
Se me escapó un silbido.
—Eso es un montón de dinero.
—La mitad ahora, en oro. El resto se le pagará a su llegada a Viena.
—¿Y cuál es su interés en esto, coronel?
Tensó los músculos dentro del apretado cuello de su inmaculada guerrera.
—Como le he dicho, Becker es un amigo.
—¿Le importa explicarme por qué?
—Me salvó la vida, Herr Gunther. Tengo que hacer todo lo que pueda por ayudarlo. Pero, como comprenderá, me resultaría difícil hacerlo de un modo oficial.
—¿Cómo conoce tan bien los deseos de Becker? Me cuesta imaginar que le telefonea desde una prisión estadounidense.
—Tiene un abogado, por supuesto. Fue el abogado de Becker quien me pidió que tratara de encontrarlo a usted para pedirle que ayudara a su viejo camarada.
—Nunca fue mi camarada. Es cierto que en una ocasión trabajamos juntos. Pero no somos «viejos camaradas».
Poroshin se encogió de hombros.
—Como quiera.
—Cinco mil dólares... ¿De dónde puede sacar Becker cinco mil dólares?
—Es un hombre de recursos.
—Es una forma de decirlo. ¿Qué hace ahora?
—Dirige una empresa de importación y exportación aquí y en Viena.
—Un eufemismo muy elegante. Mercado negro, supongo.
Poroshin asintió, excusándose, y me ofreció otro cigarrillo de su pitillera de oro. Lo fumé con parsimonia, pensando qué pequeño porcentaje de todo esto sería trigo limpio.
—Bien, ¿qué me dice?
—No puedo hacerlo —dije finalmente—. Primero le daré la razón cortés.
Me puse en pie y fui hasta la ventana. En la calle había un BMW nuevo y reluciente con un banderín de la Unión Soviética en el capó. Apoyado en él había un soldado del Ejército Rojo, grande y con aspecto duro.
—Coronel Poroshin, no habrá escapado a su atención que cada vez es más difícil entrar y salir de esta ciudad. Después de todo, ustedes tienen Berlín rodeado por medio Ejército Rojo. Pero al margen de las restricciones corrientes para viajar que afectan a los alemanes, las cosas parecen haber empeorado bastante en estas últimas semanas, incluso para sus supuestos aliados. Y con tantos desplazados tratando de entrar en Austria ilegalmente, a los austríacos no les molesta en absoluto que no se fomenten los viajes. Bueno, esa es la razón cortés.
—Pero todo eso no es un problema —dijo Poroshin tranquilamente—. Por un viejo amigo como Emil, tiraré de unos cuantos hilos con mucho gusto. Vales de ferrocarril, pases rosa, billetes... todo eso puede arreglarse fácilmente. Puede confiar en mí para hacer todos los arreglos necesarios.
—Bueno, supongo que esa es la segunda razón por la que no voy a hacerlo. La menos cortés. No confio en usted, coronel. ¿Por qué tendría que hacerlo? Habla de tirar de unos cuantos hilos para ayudar a Emil. Pero le sería igual de fácil tirar de ellos en sentido contrario. Las cosas son bastante inestables a su lado de la valla. Conozco a alguien que volvió de la guerra y se encontró a unos cargos del partido comunista viviendo en su casa, personas para las que nada era más fácil que tirar de unos cuantos hilos a fin de asegurarse de que lo encerraran en un manicomio y así poder quedarse con la casa.
»Y hace solo un mes o dos, dejé a un par de amigos bebiendo en un bar de su sector en Berlín, para enterarme más tarde de que unos minutos después de haberme marchado unos soldados soviéticos habían rodeado el lugar y obligado a todos los que estaban allí a cumplir un par de semanas de trabajos forzados.
»Así que, coronel, se lo repito: no me fío de usted y no veo razón alguna por la que debiera fiarme. Por lo que sé, podrían arrestarme en cuanto pusiera los pies en su sector.
Poroshin soltó una carcajada.
—Pero ¿por qué? ¿Por qué tendríamos que arrestarlo?
—Nunca he visto que necesitaran muchas razones. —Me encogí de hombros, irritado—. Quizá porque soy detective privado. Para el MVD eso es casi tanto como ser un espía estadounidense. Se dice que el antiguo campo de concentración de Sachsenhausen, en el que su gente sustituyó a los nazis, ahora está lleno de alemanes acusados de espiar para los estadounidenses.
—Si me permite una pequeña arrogancia, Herr Gunther, ¿piensa en serio que yo, un palkovnik del MVD, consideraría la cuestión de engañarlo y detenerlo más importante que los asuntos de la Junta Aliada de Control?
—¿Es usted miembro de la Kommendatura? —dije sorprendido.
—Tengo el honor de ser oficial de Inteligencia del gobernador militar adjunto soviético. Puede preguntarlo en el cuartel general en la Elsholzstrasse si no me cree. —Hizo una pausa, esperando alguna reacción por mi parte—. Venga, ¿qué me contesta?
Cuando seguí sin decir nada, suspiró y meneó la cabeza.
—Nunca entenderé a los alemanes...
—Pues habla el alemán muy bien. No olvide que Marx era alemán.
—Sí, y también judío. Sus compatriotas dedicaron doce años a tratar de hacer que esas dos circunstancias fueran mutuamente excluyentes. Esa es una de las cosas que no comprendo. ¿Ha cambiado de opinión?
Negué con la cabeza.
—Muy bien.
El coronel no mostraba señales de que le irritara mi negativa. Miró el reloj y se puso en pie.
—Tengo que marcharme —dijo. Sacó un pequeño bloc y empezó a escribir algo en un papel—. Si cambia de opinión me encontrará en este número de Karlshorst. Es el 551644. Pregunte por la sección especial de Seguridad del general Kaverntsev. Y aquí tiene también el número de mi casa: 050019.
Poroshin sonrió y señaló la nota con la cabeza cuando la cogí.
—Si llegaran a arrestarle los estadounidenses, yo que usted no dejaría que vieran eso. Probablemente pensarían que era un espía.
Seguía riéndose de sus propias palabras mientras bajaba las escaleras.