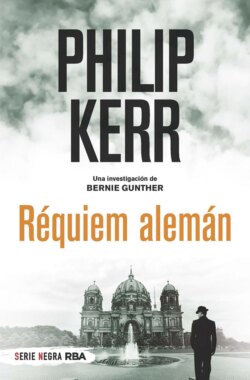Читать книгу Réquiem alemán - Philip Kerr - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеSe dice que un perro hambriento se come su propia mierda. Pero el hambre no afecta solo a tus normas de higiene. También adormece la inteligencia, embota la memoria —por no hablar de los impulsos sexuales— y suele producir una sensación de apatía. Así que no fue una sorpresa para mí que, durante el año 1947, hubiera habido una serie de ocasiones en las cuales, despojado de mis sentidos por la desnutrición, hubiera estado a punto de tener un accidente. Por esta razón decidí reflexionar, teniendo el estómago lleno, sobre mi actual, y bastante irracional, inclinación a aceptar el caso de Becker después de todo.
El que antes había sido el más elegante y famoso hotel de Berlín, el Adlon, era ahora poco más que una ruina. De alguna manera, seguía abierto a los huéspedes, con quince habitaciones disponibles que, puesto que el hotel se encontraba en el sector soviético, solían estar ocupadas por oficiales de esa nacionalidad. Un pequeño restaurante en el sótano no solo sobrevivía, sino que era un buen negocio, como resultado de ser exclusivo para los alemanes con cupones para comida que podían, así, almorzar o cenar allí sin temor de que los echaran de una mesa para favorecer a algún estadounidense o británico, evidentemente más rico, como sucedía en la mayoría de los restaurantes de la ciudad.
El inverosímil vestíbulo del Adlon quedaba debajo de un montón de escombros, en la Wilhelmstrasse, a corta distancia del Führerbunker donde Hitler había encontrado la muerte, y que podía visitarse por el precio de un par de cigarrillos puestos en la mano de cualquiera de los policías cuya función se suponía que era impedir que la gente entrara. Todos los polis de Berlín se sacaban un sobresueldo así desde el final de la guerra.
Tomé un almuerzo tardío compuesto de sopa de lentejas, «hamburguesa» de nabos y fruta enlatada y, después de haberle dado suficientes vueltas en mi metabolizada cabeza al problema de Becker, entregué mis cupones y subí a lo que pasaba por ser el mostrador de la recepción del hotel para utilizar el teléfono.
Me pusieron con la Autoridad Militar Soviética, la AMS, bastante rápido, pero me pareció tener que esperar una eternidad para que me pasaran al coronel Poroshin. Hablar en ruso no aceleró mi llamada; solo me valió la mirada de desconfianza del portero del hotel. Cuando finalmente me pusieron con Poroshin, pareció alegrarse sinceramente de que hubiera cambiado de parecer y me dijo que lo esperara al lado de la pancarta de Stalin en Unter den Linden, donde su coche oficial me recogería en quince minutos.
El frío de la tarde te dejaba tan acabado como los labios de un boxeador, y me quedé diez minutos a la puerta del Adlon antes de volver a subir por la pequeña escalera de servicio y encaminarme hacia el extremo de la Wilhelmstrasse. Luego, con la Puerta de Brandeburgo a mis espaldas, me dirigí hacia el retrato del camarada presidente, grande como una casa, que dominaba el centro de la avenida, flanqueado por dos pedestales más bajos, cada uno con la hoz y el martillo soviéticos.
Mientras esperaba el coche, Stalin parecía vigilarme, una sensación que, supongo, era intencionada: los ojos eran tan profundos, negros y desagradables como el interior de la bota de un cartero y, bajo aquellos bigotes de cucaracha, la sonrisa era más fría que el hielo. Siempre me ha desconcertado que hubiera personas que se refirieran a ese monstruo asesino como el «Tío José»; a mí me parecía tan paternal y amistoso como el rey Herodes.
El coche de Poroshin llegó, y el ruido del motor quedó ahogado por un escuadrón de cazas YAK 3 que nos sobrevolaron. Subí al coche y rodé impotente sobre el asiento trasero cuando el chófer, con cara de tártaro y unos hombros muy anchos, pisó el acelerador del BMW, lanzando el coche a toda velocidad hacia el este, en dirección a la Alexanderplatz y después hacia la Frankfurter Allee y Karlshorst.
—Siempre había creído que no estaba permitido que los civiles alemanes fueran en coches oficiales —le dije en ruso.
—Cierto —respondió—, pero el coronel me ha dicho que si nos paraban, me limitara a decir que estaba arrestado.
El tártaro se rio a mandíbula batiente ante mi mirada de evidente alarma y mi único consuelo fue que, mientras fuéramos a aquella velocidad, no era probable que pudiera pararnos nada salvo un cañón antitanque.
Llegamos a Karlshorst a los pocos minutos.
Una colonia de chalés con una pista para carreras de obstáculos, Karlshorst, apodada «el pequeño Kremlin», era ahora un enclave totalmente aislado, en el cual los alemanes solo podían entrar con un permiso especial. O con el tipo de banderín que lucía el coche de Poroshin. Pasamos sin que nos detuvieran por varios puestos de control y finalmente nos detuvimos al lado del antiguo Hospital de Saint Antonius, en la Zeppelin Strasse, que ahora albergaba la AMS de Berlín. El coche tomó tierra a la sombra de un pilar de cinco metros de alto encima del cual había una enorme estrella roja soviética. El chófer de Poroshin se bajó de un salto, me abrió la portezuela rápidamente y, sin prestar atención alguna a los centinelas, me escoltó escaleras arriba hasta la puerta de entrada. Me detuve en el umbral un momento, contemplando las motocicletas y los BMW nuevos y relucientes del aparcamiento.
—¿Alguien ha ido de compras? —dije.
—Son de la fábrica BMW de Eisenbach —contestó mi chófer orgullosamente—. Ahora es rusa.
Me dejó con esta deprimente idea en una sala que olía fuertemente a desinfectante. La única concesión de la habitación a la decoración era otro retrato de Stalin con un eslogan debajo que decía: «Stalin, el sabio maestro y protector de la clase obrera». Incluso Lenin, retratado en un marco más pequeño, al lado del sabio, parecía tener, por su expresión, un par de problemas con esa frase.
Volví a encontrarme con esas dos populares caras en la pared del despacho de Poroshin, en el último piso del edificio de la AMS. La guerrera del coronel, de color marrón oliva y perfectamente planchada, colgaba detrás de la puerta de cristal y él vestía una camisa al estilo circasiano, ceñida a la cintura por una correa negra. Salvo por el brillo de sus botas de suave piel de becerro, podría haber pasado por un estudiante de la Universidad de Moscú. Dejó su taza sobre la mesa y se levantó de detrás de su escritorio cuando el tártaro me hizo entrar en el despacho.
—Siéntese, por favor, Herr Gunther —dijo Poroshin, señalando una silla de madera alabeada. El tártaro esperó el permiso para retirarse. Poroshin levantó la taza y la sostuvo para que yo la viera—. ¿Le apetecería un poco de Ovaltine, Herr Gunther?
—¿Ovaltine? No, gracias, lo odio.
—¿De verdad? —dijo, y parecía sorprendido—. A mí me entusiasma.
—Es un poco temprano para estar pensando en irse a la cama, ¿no?
Poroshin sonrió pacientemente.
—Tal vez preferiría un poco de vodka.
Abrió un cajón y sacó una botella y un vaso, que colocó encima del escritorio, delante de mí.
Me serví un buen vaso. Con el rabillo del ojo vi cómo el tártaro se secaba los labios con el reverso de su manaza. Poroshin también lo vio. Llenó otro vaso y lo puso encima del archivador, de forma que quedó al lado mismo de la cabeza del hombre.
—Hay que enseñar a estos cosacos cabrones igual que a los perros —explicó—. Para ellos la embriaguez es casi un precepto religioso. ¿No es verdad, Yeroshka?
—Sí, señor —respondió éste sin entender.
—Destrozó un bar, agredió a una camarera, golpeó a un sargento y, de no ser por mí, lo hubieran fusilado. Y aún podrían hacerlo, ¿eh,Yeroshka? En cuanto toques ese vaso sin mi permiso. ¿Entiendes?
—Sí, señor.
Poroshin sacó un enorme y pesado revólver y lo dejó sobre la mesa para hacer hincapié en lo que decía. Luego volvió a sentarse.
—Supongo que, con su historial, sabe mucho de disciplina, ¿verdad Herr Gunther? ¿Dónde ha dicho que sirvió durante la guerra?
—No lo he dicho.
Se recostó en la silla y apoyó las botas en el escritorio. Mi vodka tembló, y se derramó cuando las dejó caer pesadamente sobre el cartapacio.
—No, no me lo ha dicho, ¿verdad? Pero supongo que con sus aptitudes realizó labores de inteligencia.
—¿Qué aptitudes?
—Vamos, vamos, está siendo demasiado modesto. Lo bien que habla ruso, su experiencia con la Kripo... Ah, sí, el abogado de Emil me lo ha contado. Me han dicho que él y usted formaban parte de la brigada de Homicidios de Berlín. Y además era usted Kommissar. Es un rango bastante alto, ¿no?
Tomé un sorbo de mi vodka y traté de conservar la calma. Me dije que tendría que haber esperado algo así.
—Solo era un soldado corriente, que obedecía órdenes —dije—. Ni siquiera era miembro del partido.
—Ahora parece que casi nadie lo era. Es algo que encuentro extraordinario. —Sonrió y levantó el índice en señal de advertencia—. Puede ser tan evasivo como quiera, Herr Gunther, pero haré averiguaciones sobre usted, aunque solo sea para satisfacer mi curiosidad.
—A veces la curiosidad es como la sed de Yeroshka —dije— ... es mejor que no llegue a satisfacerse. A menos que sea la clase de curiosidad intelectual y desinteresada que corresponde a los filó sofos. Las respuestas tienen la mala costumbre de resultar decep cionantes. —Me acabé la bebida y dejé el vaso encima del carta pacio, al lado de sus botas—. Pero no he venido aquí con un código cifrado en los calcetines para debatir con usted esa cues tión tan peliaguda, coronel. Así que, ¿por qué no me proporciona uno de esos Lucky Strike que fumaba esta mañana y me aclara uno o dos datos sobre este caso?
Poroshin se inclinó hacia delante y abrió una caja de plata para cigarrillos que había sobre la mesa.
—Sírvase.
Cogí uno y lo encendí con un encendedor, también de plata, en forma de cañón; luego lo miré detenidamente, como si cali brara qué valor tendría en una casa de empeños. Me había irrita do y quería devolverle el golpe de alguna manera—. Tiene aquí un botín muy bonito —dije—. Esto es un cañón alemán. ¿Lo compró o no había nadie en casa cuando entró?
Poroshin entrecerró los ojos, soltó una risita y luego se levan tó y fue a la ventana. Se levantó el fajín y se desabrochó la bra gueta.
—Este es el problema de tomar tanto Ovaltine —dijo, sin parecer molesto por mi intento de insultarlo—: pasa directa mente a través de ti. —Cuando empezó a orinar, miró por enci ma del hombro al tártaro que seguía de pie al lado del archiva dor y del vaso de vodka que había encima—. Bébetelo y lárgate, cerdo.
El tártaro no vaciló. Vació el vaso de un trago y salió rápida mente del despacho, cerrando la puerta al hacerlo.
—Si viera cómo dejan los lavabos los campesinos como él, comprendería por qué prefiero orinar por la ventana —dijo Poroshin, abotonándose de nuevo. Cerró la ventana y volvió a sentarse. Sus botas volvieron a golpear el cartapacio—. Mis compatriotas pueden hacer que, a veces, la vida en este sector resulte bastante difícil. Doy gracias a Dios porque haya gente como Emil. En ocasiones, es el hombre más divertido que puedes tener a tu lado. Y además es hombre de recursos. Sencillamente, no hay nada que no pueda conseguir. ¿Cómo llaman ustedes a esos tipos del mercado negro?
—Estraperlistas.
—Eso es, estraperlistas. Si querías divertirte, Emil era el tipo adecuado para organizarlo todo. —Se rio con ganas al recordarlo, que era más de lo que yo podía hacer—. Nunca he sabido de nadie que conociera a tantas chicas. Por supuesto, todas prostitutas y chocolateras, pero eso no es un crimen tan terrible en estos días, ¿verdad?
—Depende de la chica —dije.
—Además, Emil es muy hábil para pasar cosas por la frontera... La Frontera Verde la llaman ustedes, ¿no?
Asentí.
—Sí, a través de los bosques.
—Un contrabandista consumado. Ha hecho un montón de dinero. Hasta que le pasó esto, vivía muy bien en Viena. Una gran casa, un coche estupendo y una amiguita muy atractiva.
—¿Ha utilizado alguna vez sus servicios? Y no me refiero a su amistad con las chocolateras.
Poroshin se limitó a repetir que Emil podía conseguir cualquier cosa.
—¿Incluida información?
—De vez en cuando —dijo encogiéndose de hombros—. Pero cualquier cosa que Emil haga, la hace por dinero. Me extrañaría que no hubiera estado haciendo lo mismo para los estadounidenses.
»Pero, en este caso, tenía un trabajo con un austríaco. Un hombre llamado König, de una empresa de publicidad. La compañía se llamaba Reklaue & Werbe Zentrale, y tenían oficinas aquí, en Berlín, y en Viena. König quería que Emil llevara maquetas de anuncios desde la oficina de Viena a Berlín, de forma periódica. Decía que el trabajo era demasiado importante para confiar en el correo o en un mensajero, y König no podía hacerlo él mismo porque estaba esperando la desnazificación. Por supuesto, Emil sospechaba que los paquetes contenían algo más que maquetas de anuncios, pero era muy buen dinero como para preguntar nada y como, de cualquier modo, venía a Berlín con bastante frecuencia, no iba a causarle ningún problema extra. O eso era lo que él pensaba.
»Durante un tiempo, las entregas de Emil se desarrollaron sin problemas. Cuando traía cigarrillos o algo parecido de contrabando a Berlín, traía también uno de los paquetes de König. Se los entregaba a un hombre llamado Eddy Holl y recogía su dinero. Así de sencillo.
»Bueno, una noche Emil estaba en Berlín y fue a un club nocturno en Berlín-Schönberg llamado Gay Island. Por casualidad, se encontró allí con ese Eddy Holl, que estaba borracho y le presentó a un capitán del ejército estadounidense llamado Linden. Eddy presentó a Emil como «nuestro mensajero vienés». Al día siguiente Eddy telefoneó a Emil para disculparse por haber estado bebido y le dijo que, por el bien de todos, sería mejor que Emil olvidara todo lo relativo al capitán Linden.
»Al cabo de varias semanas, cuando Emil estaba de vuelta en Viena, recibió una llamada de ese capitán Linden, quien le dijo que le gustaría volver a reunirse con él. Así que se encontraron en un bar y el estadounidense empezó a hacerle preguntas sobre la agencia de publicidad, Reklaue & Werbe. No era mucho lo que Emil podía decirle, pero que Linden estuviera allí le preocupó. Pensaba que si estaba en Viena, quizá ya no necesitaran sus servicios. Sería una pena, pensaba, que se acabara aquel dinero tan fácil. Así que siguió a Linden por Viena durante un tiempo. Unos dos días más tarde, Linden se reunió con otro hombre y, seguidos por Emil, fueron a unos viejos estudios de cine. Unos minutos después, Emil oyó un disparo y el otro hombre salió, solo. Emil esperó hasta que el hombre hubo desaparecido y luego entró y encontró el cuerpo del capitán Linden y un cargamento de tabaco robado. Como es natural, no informó a la policía. Emil procura relacionarse lo mínimo con ellos.
»Al día siguiente, König y otro hombre fueron a verlo. No me pregunte su nombre. No lo sé. Dijeron que un amigo estadounidense había desaparecido y que les preocupaba que le hubiera pasado algo. Puesto que Emil había sido detective de la Kripo, ¿podría investigarlo, a cambio de una recompensa sustanciosa? Emil aceptó, pensando que era una manera fácil de ganar dinero y quizá una oportunidad para quedarse parte del tabaco.
»Al cabo de un par de días y después de tener vigilados los estudios durante un tiempo, Emil y un par de sus chicos decidieron que era seguro volver con una camioneta. Se encontraron con que los estaba esperando la Patrulla Internacional. A los chicos de Emil les encantaba apretar el gatillo y consiguieron que los mataran. A Emil lo detuvieron.
—¿Sabe quién dio el chivatazo?
—Le pedí a mi gente en Viena que lo averiguara. Parece que fue una llamada anónima. —Poroshin sonrió con satisfacción—. Ahora viene lo bueno. La pistola de Emil es una Walther P38. La llevaba cuando fue a los estudios, pero cuando lo arrestaron y la entregó, vio que no era su P38. La suya tenía un águila alemana en la culata. Y había otra diferencia importante. El experto en balística la identificó rápidamente como la misma que había disparado y matado al capitán Linden.
—Así que alguien la cambió por la de Becker, ¿eh? —dije—. Sí, no es algo de lo que te des cuenta inmediatamente, ¿verdad? Muy limpio. Un hombre que vuelve a la escena del crimen, en apariencia para recoger el tabaco que le han robado, y providencialmente lleva con él el arma del crimen. Un caso sin fisuras, diría yo.
Di una última calada a mi cigarrillo antes de apagarlo en el cenicero de plata de la mesa de Poroshin y coger otro.
—No estoy seguro de qué podría hacer yo —dije—. Convertir el agua en vino no es exactamente mi especialidad.
—Emil está preocupado, así que su abogado, Liebl, me dijo que usted tendría que encontrar a ese hombre, König. Parece que ha desaparecido.
—Seguro que lo ha hecho. ¿Cree que fue König el que dio el cambiazo cuando fue a casa de Becker?
—Eso es lo que parece. König o, quizá, el tercer hombre.
—¿Sabe algo de König o de su agencia de publicidad?
—Nyet.
Llamaron a la puerta y entró un oficial.
—Am Kumfergraben al teléfono, señor —anunció en ruso—. Dicen que es urgente.
Agucé el oído. En Am Kumfergraben está situada la cárcel más grande del MVD. Con tantas personas desplazadas y desaparecidas, valía la pena aguzar el oído si uno se dedicaba a mi negocio.
Poroshin me miró de soslayo, casi como si supiera lo que estaba pensando, y luego le dijo al otro oficial:
—Tendrá que esperar, Jegoroff. ¿Alguna otra llamada?
—Zaisser, del K-5.
—Si ese nazi cabrón quiere hablar conmigo, será mejor que venga y espere delante de mi puerta. Dígale eso. Ahora déjenos, por favor. —Esperó hasta que se cerró la puerta detrás de su subordinado—. ¿El K-5 significa algo para usted, Gunther?
—¿Debería?
—No, todavía no. Pero, con el tiempo, ¿quién sabe? —No aclaró nada más. En lugar de ello, miró su reloj de pulsera—. Tenemos que apresurarnos. Tengo una reunión esta noche. Jegoroff se encargará de arreglar todos los papeles que necesita: pase rosa, permiso de viaje, tarjeta de racionamiento, carné de identidad austríaco... ¿tiene una fotografía? No importa. Jegoroff se encargará de que le hagan una. Ah, sí, me parece que sería una buena idea que tuviera uno de nuestros nuevos permisos para tabaco. Permite vender cigarrillos en toda la Zona Este y obliga a todo el personal soviético a prestarle ayuda siempre que sea posible. Podría sacarle de algún problema.
—Creía que el mercado negro era ilegal en su zona —dije, intrigado por las razones de ese flagrante ejemplo de hipocresía oficial.
—Es ilegal —dijo Poroshin sin mostrar la más mínima señal de incomodidad—. Se trata de un mercado negro con licencia oficial. Nos permite conseguir algunas divisas. Una idea bastante buena, ¿no le parece? Naturalmente, le proporcionaremos unos cuantos cartones de cigarrillos para que parezca convincente.
—Parece haber pensado en todo. ¿Y qué hay de mi dinero?
—Se le entregará en su casa al mismo tiempo que los papeles. Pasado mañana.
—¿Y de dónde procede ese dinero, de ese doctor Liebl o de sus concesiones tabacaleras?
—Liebl me enviará dinero. Hasta entonces este asunto lo llevará la AMS.
Esto no me gustó mucho, pero no tenía más opciones. Coger el dinero de los rusos o ir a Viena y confiar en que lo pagaran en mi ausencia.
—De acuerdo —dije—. Solo una cosa más. ¿Qué sabe del capitán Linden? Ha dicho que Becker lo conoció en Berlín. ¿Estaba destacado aquí?
—Sí. Me olvidaba de él, ¿verdad? —Poroshin se levantó y se acercó al archivador donde el tártaro había dejado el vaso vacío. Abrió uno de los cajones y fue siguiendo la solapa de las carpetas con el dedo hasta encontrar la que buscaba.
—Capitán Edward Linden —leyó, mientras volvía a la silla—. Nacido en Brooklyn, Nueva York, el 22 de febrero de 1907. Graduado en la Universidad de Cornell, con una licenciatura en lengua alemana, 1930; sirvió en el Cuerpo de Contraespionaje 970; antes en el 26 de Infantería, estacionado en el centro de interrogatorios CampKing,Oberusel,comooficialdedesnazificación;actualmente destacado en el Centro de Documentación de Estados Unidos en Berlín como oficial de enlace de Crowcass. El Crowcass es el registro central de crímenes de guerra y sospechosos de espionaje del ejército de Estados Unidos. Me temo que no es mucho.
Dejó la carpeta delante de mí. Las extrañas letras, con aspecto griego, no cubrían más de media página.
—No soy muy bueno con los caracteres cirílicos —dije.
Poroshin no parecía convencido.
—¿Qué es exactamente el Centro de Documentación de Estados Unidos?
—Es un edificio en el sector estadounidense, cerca del límite de Grunewald. Es el depósito de los documentos del partido y de los ministerios nazis incautados por los estadounidenses y los británicos hacia el final de la guerra. Es muy amplio. Tienen los historiales completos de los miembros del NSDAP, lo cual hace que sea fácil averiguar cuando alguien miente en sus formularios de desnazificación. Apuesto a que incluso tienen su nombre allí, en algún sitio.
—Como ya le he dicho, nunca fui miembro del partido.
—No —dijo con una sonrisa—, claro que no. —Poroshin cogió la carpeta y la devolvió al archivador—. Solo obedecía órdenes.
Era evidente que no me creía, como tampoco creía que era incapaz de descifrar el alfabeto bizantino de san Cirilo; en eso, por lo menos, tenía razón.
—Y ahora, si no tiene más preguntas, tengo que dejarle. Me esperan en la Opera Estatal, en el Admiralspalast, dentro de media hora. —Se quitó el cinturón y, llamando a gritos a Yeroshka y Jegoroff, se puso la guerrera.
—¿Ha estado alguna vez en Viena? —preguntó, sujetando el correaje por debajo de la charretera.
—No, nunca.
—La gente es igual que la arquitectura —dijo mirándose en el reflejo de la ventana—. Son todo fachada. Todo lo interesante que hay en ellos parece estar en la superficie. Por dentro son muy diferentes. Eso sí, es gente con la que yo podría trabajar bien. Todos los vieneses nacieron para ser espías.