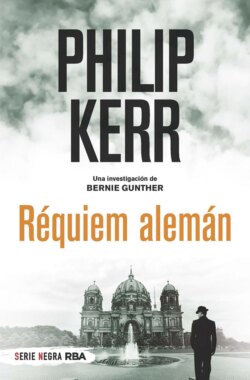Читать книгу Réquiem alemán - Philip Kerr - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
11
ОглавлениеEl viaje entre Berlín y Viena dura mucho tiempo, demasiado para dedicarlo a darle vueltas a la infidelidad de tu esposa, así que no fue mal que el ayuda de campo de Poroshin me consiguiera un billete en un tren que seguía la ruta más directa; diecinueve horas y media, vía Dresde, Praga y Brno, en lugar de las veintisiete y media que tardaba el tren que pasaba por Leipzig y Núremberg. Con un chirriar de ruedas, el tren se detuvo lentamente en la Bahnhof Franz Josef, ocultando a los escasos ocupantes del andén en un limbo humeante.
En la barrera entregué mis papeles a un PM estadounidense y, después de explicar mi presencia en Viena a su entera satisfacción, dejé la bolsa en el suelo y miré alrededor para ver si mi llegada era conocida y bienvenida por alguien entre el pequeño grupo de gente que esperaba.
Cuando se me acercó un hombre de estatura media y cabello gris, supe que había acertado en mi primera suposición, aunque pronto me harían saber que la segunda era pura vanidad. El hombre me informó de que se llamaba doctor Liebl y que tenía el honor de ser el representante legal de Emil Becker.
—Tengo un taxi esperando —dijo mirando con escepticismo mi equipaje—. Aunque, como mi despacho no está lejos, si hubiera traído una bolsa más pequeña, podríamos haber ido a pie.
—Ya sé que suena pesimista —dije—, pero pensé que tendría que quedarme a pasar la noche.
Lo seguí cruzando la estación.
—Espero que haya tenido un buen viaje, Herr Gunther.
—Estoy aquí, ¿no? —dije, a la vez que me obligaba a soltar una risa amable—. ¿De qué otra forma se puede definir un buen viaje en estos tiempos?
—La verdad es que no sabría decírselo —dijo con sequedad—. Yo nunca salgo de Viena. —Señaló con un ademán desdeñoso a un grupo de personas desplazadas, con aspecto andrajoso, que parecían haber acampado en la estación—. Ahora, con todo el mundo haciendo algún tipo de viaje, parece imprudente esperar que Dios cuide de la clase de viajero que solo desea poder volver al lugar de donde salió.
Me acompañó hasta un taxi, le di la bolsa al conductor y entré en la parte de atrás, para encontrarme con que la bolsa volvía conmigo de nuevo.
—Hay un suplemento para el equipaje que se lleva en el maletero —explicó Liebl, dejando la bolsa encima de mis rodillas—. Como le decía, no está muy lejos y los taxis son caros. Mientras esté aquí le recomiendo que use los tranvías. El servicio es muy bueno.
El coche arrancó a gran velocidad, lanzándonos a uno contra el otro como si fuéramos un par de enamorados en un cine. Liebl soltó una risita.
—Además, también es más seguro, siendo como son los conductores vieneses.
Señalé hacia mi izquierda.
—¿Eso es el Danubio?
—Por todos los cielos, no. Eso es el canal. El Danubio está en el sector ruso, más al este. —Señaló a la derecha, a un edificio de aspecto sombrío—. Esa es la prisión de la policía, donde nuestro cliente reside en la actualidad. Tenemos una cita allí mañana a primera hora, después de lo cual quizá quiera asistir al funeral del capitán Linden en el Cementerio Central. —Liebl señaló de nuevo la prisión—. En realidad, hace poco que Herr Becker está ahí. Al principio los norteamericanos se inclinaban por tratar el caso como un asunto de la seguridad militar y, en consecuencia, lo tenían con los prisioneros de guerra en el Stiftskaserne, el cuartel general de su policía militar en Viena. Me costaba Dios y ayuda entrar y salir de allí, se lo aseguro. Sin embargo, el oficial de Seguridad Pública del Gobierno Militar ha decidido ahora que el caso corresponde a los tribunales austríacos, así que lo tendrán ahí hasta la celebración del juicio.
Liebl se inclinó hacia delante, le dio unos golpecitos al conductor en el hombro y le dijo que girara a la derecha y fuera hacia el Hospital General.
—Ya que pagamos, más vale que dejemos su bolsa —dijo—. Solo es un pequeño rodeo. Por lo menos, ya ha visto donde está su amigo y puede apreciar la gravedad de su situación. No quiero ser grosero, Herr Gunther, pero debo decirle que yo estaba en contra de que viniera a Viena. No nos faltan detectives privados aquí. Los hay. Yo mismo he utilizado muchos y conocen Viena mejor que usted. Espero que no se ofenda por lo que digo. Quiero decir, usted no conoce esta ciudad en absoluto, ¿verdad?
—Aprecio su franqueza, doctor Liebl —dije, aunque no la apreciaba mucho—. Y tiene razón, no conozco esta ciudad. De hecho no había estado aquí en mi vida. Así que deje que le hable con franqueza. Con veinticinco años de trabajo en la policía a mis espaldas, me parece que me importa un pito lo que usted piense. La razón de que Becker me haya contratado a mí en lugar de a algún sabueso local es asunto suyo. El hecho de que esté dispuesto a pagarme generosamente es mío. No hay nada más en medio, ni para usted ni para nadie. Al menos por ahora. Cuando llegue el juicio, me sentaré en sus rodillas y le peinaré el pelo si quiere que lo haga. Pero hasta ese momento, lea sus libros de leyes y yo me ocuparé de lo que usted pueda decir para sacar a ese estúpido cabrón a la calle.
—Me parece bien —gruñó Liebl, con los labios curvándose casi en una sonrisa—. La franqueza le sienta bastante bien. Como la mayoría de los abogados, siento una oculta admiración por los que parecen creer en lo que dicen. Sí, tengo en alta estima la integridad de los demás, aunque solo sea porque nosotros, los abogados, rebosamos artificio.
—Creí que hablaba usted bastante claro.
—Un mero intento, se lo aseguro —dijo con altivez.
Dejamos mi equipaje en una pensión de aspecto confortable en el Bezirk 8, en el sector norteamericano, y seguimos hasta las oficinas de Liebl en el centro. Al igual que Berlín, Viena estaba dividida entre las cuatro potencias y cada una controlaba un sector. La única diferencia era que el centro de Viena, rodeado por el amplio bulevar lleno de grandiosos hoteles y palacios llamado el Ring, estaba bajo el control de las cuatro potencias conjuntamente, en forma de la Patrulla Internacional. Otra diferencia, visible de forma inmediata, era el estado de la capital de Austria. Era cierto que la ciudad había sido bombardeada, pero, comparada con Berlín,Viena tenía un aspecto más limpio que el escaparate de una funeraria.
Cuando por fin estuvimos sentados en el despacho de Liebl, buscó las carpetas de Becker y repasó los datos del caso conmigo.
—Naturalmente, la prueba más sólida contra Becker es su posesión del arma del crimen —dijo Liebl, pasándome un par de fotografías de la pistola que había matado al capitán Linden.
—Una Walther P38 —dije—. Con culata de las SS. Yo mismo usé una así durante el último año de la guerra. Vibran un poco, pero, una vez que dominas la fuerza del gatillo, por lo general, puedes disparar con bastante precisión. De todos modos, a mí nunca me gustó mucho el percutor exterior. No, yo prefiero la PPK. —Le devolví las fotos—. ¿Tiene alguna de las fotos hechas por el patólogo al capitán?
Liebl me entregó un sobre con un desagrado evidente.
—Es extraño el aspecto que tienen una vez limpios de nuevo —dije mientras miraba las fotos—. Le disparas a un tipo en la cara con una 38 y no tiene peor aspecto que si le hubieran quitado un lunar. Un cabrón atractivo, hay que reconocerlo. ¿Encontraron la bala?
—En la siguiente foto.
Asentí al verla. «No se necesita mucho para matar a un hombre», pensé.
—La policía encontró también varios cartones de cigarrillos en casa de Herr Becker —dijo Liebl—. Cigarrillos de la misma clase que los que había en los viejos estudios donde mataron a Linden.
Me encogí de hombros.
—Le gusta fumar. No entiendo de qué pueden acusarlo unas cuantas cajetillas de tabaco.
—¿No? Deje que se lo explique. Eran cigarrillos robados de la fábrica de tabaco de la Thaliastrasse, que está bastante cerca de los estudios de cine. Quienquiera que los robara usaba los estudios como almacén. Cuando Becker encontró el cuerpo del capitán Linden por primera vez, se apropió de unos cuantos cartones antes de irse a casa.
—Sí, eso suena típico de Becker —dije suspirando—. Siempre ha tenido las manos muy largas.
—Bueno, ahora lo que importa es la longitud de su cuello. No necesito recordarle que se trata de un crimen castigado con la pena de muerte, Herr Gunther.
—Puede recordármelo siempre que lo crea conveniente, Herr Doktor. Dígame, ¿a quién pertenecen los estudios?
—A Drittemann Filmund Senderaum GMBH. Por lo menos ese es el nombre de la compañía en el contrato de arrendamiento. Pero nadie parece recordar que se haya hecho ninguna película allí. Cuando la policía registró el lugar no encontraron ni siquiera un foco viejo.
—¿Podría echar un vistazo por dentro?
—Veré si puedo arreglarlo. Bueno, si tiene otras preguntas, Herr Gunther, le sugiero que las reserve para mañana por la mañana, cuando veamos a Herr Becker. Entretanto, hay dos o tres cosas que tenemos que arreglar; por ejemplo, el pago del resto de sus honorarios y sus gastos. Por favor, perdóneme un momento mientras saco su dinero de la caja fuerte.
Se levantó y salió de la sala.
El despacho de Liebl, en la Judengasse, estaba en el primer piso por encima de una zapatería. Cuando volvió a su despacho, con dos paquetes de billetes de banco, me encontró mirando por la ventana.
—Dos mil quinientos dólares estadounidenses, en efectivo, según lo acordado —dijo fríamente— y mil schillings austríacos para cubrir sus gastos. Cualquier suma adicional tendrá que ser autorizada por Fraülein Braunsteiner, la novia de Herr Becker. Del coste de su alojamiento se encargará esta oficina. —Me alargó una pluma—. ¿Me firmará este recibo, por favor?
Eché una ojeada al escrito y luego lo firmé.
—Me gustaría conocerla —dije—. Me gustaría conocer a todos los amigos de Becker.
—Según las órdenes que me han dado, ella se reunirá con usted en la pensión.
Me embolsé el dinero y volví a la ventana.
—Confío en que si la policía lo pilla con todos esos dólares puedo confiar en su discreción. Hay normas sobre divisas que...
—Dejaré su nombre fuera de todo, no se preocupe. Por curiosidad, ¿qué me impide coger el dinero y volver a casa?
—Está repitiendo mi propia advertencia a Herr Becker. En primer lugar, dijo que usted era un hombre de honor y que si le pagaban para hacer un trabajo, lo hacía. Que no era la clase de gente que lo dejaría colgado. Fue muy tajante al respecto.
—Me conmueve —dije—. ¿Y en segundo lugar?
—¿Puedo ser franco?
—¿Por qué detenerse ahora?
—Muy bien. Herr Becker es uno de los peores mafiosos de Viena. Pese a sus apuros actuales, no carece por completo de influencias en ciertos, digamos, sectores nefandos de la ciudad. —Su cara mostró una expresión afligida—. Me resisto a decir nada más para no parecer un vulgar delincuente.
—Ha sido lo bastante sincero, Herr Doktor. Gracias.
Se acercó a la ventana.
—¿Qué está mirando?
—Me parece que me siguen. ¿Ve aquel hombre?
—¿El que está leyendo el periódico?
—Estoy seguro de haberlo visto en la estación.
Liebl sacó unas gafas del bolsillo superior de su chaqueta y las sujetó a sus viejas orejas peludas.
—No parece austríaco —dictaminó—. ¿Qué periódico está leyendo?
Entrecerré los ojos un momento.
—El Wiener Kurier.
—Hum... En cualquier caso, no es comunista. Probablemente, estadounidense, un agente de campo de la sección de Investigaciones Especiales de su policía militar.
—¿Vestido de paisano?
—Me parece que ya no les obligan a llevar uniforme. Por lo menos, en Viena. —Se quitó las gafas y se dio media vuelta—. Me atrevería a decir que es algo rutinario. Querrán saberlo todo sobre cualquier amigo de Herr Becker. Tiene que estar preparado para que lo detengan en algún momento para interrogarlo.
—Gracias por la advertencia. —Empecé a apartarme de la ventana, pero mi mano quedó detenida en la enorme contraventana, con su travesaño de aspecto sólido—. No hay duda de que sabían cómo construir estos viejos edificios, ¿verdad? Esto parece pensado para impedir el paso a un ejército.
—No a un ejército, Herr Gunther. A una turba. Esto era el corazón del gueto. En el siglo XV, cuando se construyó la casa, tenían que estar preparados para un pogromo de vez en cuando. Nada cambia demasiado, ¿verdad?
Me senté frente a él y fumé un Memphis del paquete que ha bía comprado con el dinero de Poroshin. Le ofrecí el paquete a Liebl, que cogió un cigarrillo y lo guardó con cuidado en una pi tillera. Él y yo no habíamos tenido el mejor de los comienzos. Era hora de reparar unos cuantos puentes—. Quédese el paquete —dije.
—Es usted muy amable —respondió, pasándome un cenicero a cambio.
Al observarlo mientras encendía un cigarrillo, me pregunté qué historial de perversiones le había marcado la cara, en un tiempo atractiva. Las grises mejillas estaban profundamente seña ladas por unas estrías casi glaciares, y la nariz, fruncida como si alguien acabara de contar un chiste de muy mal gusto. Tenía los labios muy rojos y delgados, y sonreía como una vieja y artera culebra, una sonrisa que solo servía para acentuar el aire canalla que los años y, más probablemente, la guerra le habían grabado en la cara. Él mismo lo explicó.
—Pasé una temporada en un campo de concentración. Antes de la guerra era miembro del Partido Social Cristiano. Ya sabe, la gente prefiere olvidar, pero en Austria había mucha simpatía por Hitler. —Tosió un poco cuando el humo le alcanzó los pulmo nes—. Nos fue muy bien que los aliados decidieran que Austria había sido una víctima de la agresión nazi en lugar de un país que ha bía contribuido a ella. Pero también es absurdo. Somos los buró cratas perfectos, Herr Gunther. Es extraordinario el número de austríacos que llegaron a ocupar puestos cruciales en la organiza ción de los crímenes de Hitler. Y muchos de esos mismos hom bres, y bastantes alemanes, viven ahora aquí, en Viena. En este mis mo momento la Junta de Seguridad para la Alta Austria está investigando el robo de una gran cantidad de carnés de identidad de la Imprenta Estatal de Viena. Así que, como ve, los que se quieren quedar aquí siempre pueden encontrar medios para hacerlo. La verdad es que a esos hombres, a esos nazis, les gusta vivir en mi país. Pueden contar con quinientos años de odio a los judíos para sentirse como en casa.
»Le comento estas cosas porque como Pifke... —sonrió dis culpándose— como prusiano, puede tropezar con cierta hostili dad en Viena. Ahora los austríacos tienden a rechazar todo lo ale mán. Se están esforzando mucho por ser austríacos. Un acento como el suyo puede recordar a algunos vieneses que durante siete años fueron nacionalsocialistas. Un hecho difícil de digerir que, ahora, la mayoría prefiere creer que fue poco más que una pesa dilla.
—Lo tendré presente.
Después de la reunión con Liebl regresé a la pensión de la Skodagasse, donde encontré un mensaje de la novia de Becker diciendo que pasaría a verme hacia las seis para asegurarse de que estaba cómodo. La Pensión Caspian era un lugar pequeño, pero de primera clase. Tenía un dormitorio con salita y cuarto de baño. Incluso había una diminuta galería cubierta donde habría podido sentarme si fuera verano. Tenía una temperatura agradable y pa recía haber un suministro de agua inacabable, un lujo desusado. Hacía poco que acababa de tomar un baño, un baño tan largo que incluso Marat le habría puesto objeciones, cuando alguien llamó a la puerta de la sala y, al mirar la hora, vi que eran casi las seis. Me puse el abrigo y abrí la puerta.
Era pequeña y con ojos brillantes, con las mejillas sonrosadas de un niño y un pelo negro que parecía no necesitar un peine. La sonrisa, que mostraba unos dientes perfectos, se desdibujó un poco cuando vio que estaba descalzo.
—¿Herr Gunther? —dijo, vacilante.
—Fräulein Traudl Braunsteiner...
Asintió.
—Pase. Me temo que me he quedado más de lo debido en el baño, pero la última vez que disfruté de agua caliente de verdad fue cuando volví del campo de concentración soviético. Siéntese mientras me pongo algo de ropa.
Cuando volví a la sala, vi que había traído una botella de vodka y que estaba llenando dos vasos en una mesa al lado del ventanal. Me tendió un vaso y nos sentamos.
—Bienvenido a Viena —dijo—. Emil me pidió que le trajera una botella. —Dio un golpecito con el pie al bolso que tenía en el suelo, a su lado—. En realidad, he traído dos. Las he tenido colgando fuera de la ventana del hospital todo el día, así que el vodka está bien frío. No me gusta el vodka si no está frío.
Entrechocamos los vasos y bebimos. Su vaso se posó en la mesa antes que el mío.
—¿No estará enferma, verdad? Ha hablado de un hospital.
—Soy enfermera, en el General. Puede verlo si va hasta el final de la calle. En parte, esa es la razón de que le buscara esta pensión, porque está muy cerca. Pero también porque conozco a la propietaria, Frau Blum-Weiss. Era amiga de mi madre. Y también pensé que preferiría estar cerca del Ring y del sitio donde mataron al capitán norteamericano. Está en la Dettergasse, al otro lado del cinturón exterior de Viena, el Gürtel.
—Es un sitio perfecto. A decir verdad, es mucho más cómodo que lo que tengo en casa, en Berlín. Las cosas son bastante difíciles allí. —Llené de nuevo los vasos—. ¿Cuánto sabe exactamente de lo que ha pasado?
—Sé todo lo que Liebl le ha dicho y todo lo que Emil le dirá mañana por la mañana.
—¿Y de los negocios de Emil?
Traudl Braunsteiner sonrió, coqueta, y soltó una risita burlona.
—Tampoco hay mucho que no sepa de los negocios de Emil. —Al notar que uno de los botones de su arrugada gabardina colgaba de un hilo, lo acabó de arrancar y se lo metió en el bolsillo. Era como un bello pañuelo de encaje que necesitara un buen lavado—. Supongo que, como soy enfermera, no me importa tanto eso del mercado negro. Yo misma he robado algunos medicamentos, no me importa admitirlo. En realidad, todas lo hacemos en un momento u otro. Para algunas la opción es sencilla: o vendes penicilina o te vendes tú. Imagino que tenemos suerte de tener algo que vender. —Se encogió de hombros y se tragó su segundo vodka—. Ver cómo sufre y muere la gente no te lleva a tener un gran respeto por la ley y el orden. —Se rio, como disculpándose—. El dinero no vale para nada si no estás en condiciones de gastarlo. ¡Dios!, ¿cuánto tendrá la familia Krupp? Probablemente miles de millones, pero uno de ellos está encerrado aquí, en Viena, en el manicomio.
—Está bien —dije—, no le pedía que se justificara ante mí.
Pero estaba claro que trataba de justificarse ante sí misma.
Traudl dobló las piernas bajo su trasero. Sentada despreocupadamente en el sillón, parecía importarle tan poco como a mí que yo le viera la parte superior de las medias, el liguero y el inicio de sus suaves y blancos muslos.
—¿Qué le vamos a hacer? —dijo, mordisqueándose una uña—. De vez en cuando todo el mundo en Viena tiene que comprar algo y acude al Parque Ressel.
Me explicó que ese era el principal centro del mercado negro de la ciudad.
—En Berlín es la Puerta de Brandeburgo —dije—. Y delante del Reichstag.
—¡Qué curioso! —dijo soltando una risita maliciosa—. En Viena estallaría un escándalo si eso pasara a las puertas del Parlamento.
—Pero eso es porque tienen un parlamento. Aquí los aliados se limitan a supervisar. En Alemania gobiernan de verdad.
Mi visión de su ropa interior desapareció cuando ella se estiró el borde de la falda.
—No lo sabía. Pero no importa. Aquí seguiría habiendo un escándalo, con Parlamento o sin él. Los austríacos son muy hipócritas. Uno pensaría que tendrían que sentirse cómodos con esas cosas. Aquí el mercado negro ha existido desde los tiempos de los Habsburgo. Entonces no se trataba de cigarrillos, claro, sino de favores, de influencias. Los contactos personales siguen pesando mucho.
—Hablando de eso, ¿cómo conoció a Becker?
—Arregló unos papeles para una amiga mía, una enfermera del hospital. Y nosotras robamos algo de penicilina para él. Eso fue cuando aún era posible encontrarla. Fue poco después de morir mi madre. —Abrió más los brillantes ojos, como tratando de comprender algo—. Se tiró al paso del tranvía. —Forzando una sonrisa y soltando una especie de risa desconcertada, se las arregló para controlar sus sentimientos—. Mi madre era una austríaca muy vienesa, Bernie. Siempre nos estamos suicidando. Es nuestra manera de vivir. De cualquier modo, Emil fue muy amable y divertido. En realidad, me ayudó a superar mi dolor. ¿Sabe? Ella era mi única familia. Mi padre murió en un bombardeo y mi hermano en Yugoslavia, luchando contra los partisanos. Sin Emil, de verdad que no sé qué habría sido de mí. Si a él le pasara algo... —Los labios de Traudl se tensaron al imaginar el destino que, muy probablemente, aguardaba a su amante—. Hará todo lo que pueda por él, ¿verdad? Emil dijo que usted era la única persona en la que podía confiar para descubrir algo que le diera alguna posibilidad.
—Haré todo lo que pueda por él, Traudl, se lo prometo. —Encendí dos cigarrillos y le di uno—. Quizá le interese saber que, normalmente, declararía culpable a mi propia madre si la encontrara de pie al lado de un cadáver con una pistola en la mano. Pero, si le sirve de algo, creo la historia de Becker, aunque solo sea porque, de tan mala que es, resulta verosímil. Por lo menos, hasta que él me la cuente. Puede que eso no te sorprenda mucho, pero tan seguro como que hay infierno que a mí sí que me impresiona. Eso sí, mírame las manos. No están bañadas en un aura de santidad. Y el sombrero que hay en el aparador... tampoco es para cazar ciervos. Así que si tengo que sacarlo de esa maldita celda, tu amigo tendrá que darme un ovillo de hilo. Mañana por la mañana, será mejor que tenga algo que decir en su favor o para este espectáculo no valdrá la pena gastar ni el precio del maquillaje.