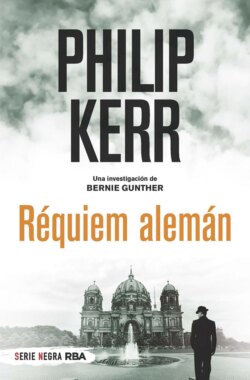Читать книгу Réquiem alemán - Philip Kerr - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
Оглавление—Anoche llegaste tarde otra vez —dije.
—No te desperté, ¿verdad? —Salió desnuda de la cama y fue hasta el espejo de cuerpo entero que había en un rincón del dormitorio—. En cualquier caso, tú también llegaste tarde la otra noche. —Empezó a examinarse el cuerpo—. Es muy agradable que la casa vuelva a estar caliente. ¿Dónde diablos conseguiste el carbón?
—De un cliente.
Mientras la observaba allí, de pie, acariciándose el vello púbico y apretándose el estómago con la mano, levantándose los pechos, escudriñándose la boca, apretada y llena de finas arrugas, con sus mejillas cóncavas y con un brillo céreo, y las hundidas encías, y, finalmente, dándose media vuelta para evaluar su trasero, ligeramente caído, tirando de la carne de una nalga con su huesuda mano, donde los anillos le quedaban algo más holgados que antes, no era necesario que me dijera en qué estaba pensando. Era una mujer madura y atractiva decidida a sacar el máximo partido del tiempo que le quedara.
Sintiéndome herido e irritado, me levanté de un salto para descubrir que me fallaba la pierna.
—Tienes muy buen aspecto —le dije, cansado, y caminé cojeando hasta la cocina.
—Suena un poco corto como soneto amoroso —dijo en voz alta.
Había más artículos del economato militar en la mesa de la cocina; un par de latas de sopa, una pastilla de jabón de verdad, unos cuantos sobres de sacarina y un paquete de condones.
Todavía desnuda, Kirsten me siguió hasta la cocina y me observó mientras contemplaba su botín. ¿Había solo aquel americano? ¿O eran más?
—Ya veo que has vuelto a estar muy ocupada —dije, cogiendo el paquete de condones Parisians—. ¿Cuántas calorías tienen estos?
Se rio, tapándose la boca con la mano.
—El director guarda un montón debajo del mostrador. —Se sentó en la silla—. Pensé que sería agradable. Ya sabes, hace bastante tiempo que no hacemos nada. —Dejó que los muslos se entreabrieran como para dejarme ver un poco más—. Ahora tenemos tiempo, si quieres.
Pronto estuvo hecho, liquidado por su parte casi con una indiferencia profesional, como si administrara un edema. Apenas yo hube terminado, se dirigió al cuarto de baño, sin ni siquiera un ligero rubor en las mejillas, llevándose el Parisian usado como si fuera un ratón muerto que hubiera encontrado debajo de la cama.
Media hora más tarde, vestida y lista para irse a trabajar, se detuvo en la sala donde yo había animado las cenizas de la estufa y estaba añadiendo un poco más de carbón. Durante un momento miró cómo avivaba el fuego de nuevo.
—Lo haces muy bien —dijo.
No sabría decir si había algo de sarcasmo en sus palabras. Me dio un beso apresurado y se marchó.
La mañana era más fría que el cuchillo de un mohel y me alegré de empezar el día en una biblioteca de la Hardenbergstrasse. El empleado era un hombre con la boca tan llena de cicatrices que era imposible decir dónde tenía los labios hasta que empezaba a hablar.
—No —dijo, con una voz que parecía la de un león marino—, no hay libros sobre el Centro de Documentación de Berlín. Pero se han publicado un par de artículos en los periódicos en los últimos meses. Uno en el Telegraf, creo, y el otro en el Boletín Informativo del Gobierno Militar.
Cogió las muletas y se abrió paso sobre su única pierna hasta un archivador que contenía un amplio índice de tarjetas, donde, tal como recordaba, encontró las referencias de los dos artículos; uno publicado en el Telegraf, en mayo, una entrevista con el jefe del Centro, un tal teniente coronel Hans W. Helm; y el otro un resumen histórico de los inicios del centro, escrito por un joven oficial, miembro del Estado Mayor, en agosto.
Le di las gracias al empleado, que me dijo dónde encontrar los ejemplares de ambas publicaciones en la biblioteca.
—Ha tenido suerte de venir hoy —dijo—. Mañana me voy a Giessen, para que me pongan la pierna ortopédica.
Leyendo los artículos me di cuenta de que nunca había pensado que los estadounidenses pudieran ser capaces de tanta eficiencia, aun admitiendo que habían contado con cierta suerte a la hora de hacerse con algunos archivos del centro. Por ejemplo, las tropas del 7º Ejército de Estados Unidos habían tropezado con los registros de miembros del partido nazi en una fábrica de papel cerca de Múnich, donde estaban a punto de ser convertidos en pasta de celulosa. Pero el personal del centro se había encargado de la creación y organización del archivo más completo, de tal forma que podía determinarse con total precisión exactamente quién era nazi. Además de los archivos originales del NSDAP, el centro incluía en su colección las solicitudes de ingreso en el partido, la correspondencia del mismo partido, el registro de los servicios de las SS, los informes de la Oficina de Seguridad del Reich, los informes raciales de las SS, las sesiones del Tribunal Supremo del Partido y del Tribunal del Pueblo, es decir, todo desde los archivos de los miembros de la Organización de Maestros Nacionalsocialistas hasta una carpeta donde se detallaban las expulsiones efectuadas en las Juventudes Hitlerianas.
Cuando salía de la biblioteca y me dirigía hacia la estación de ferrocarril se me ocurrió otra idea. Nunca habría creído que los nazis pudieran ser tan estúpidos como para anotar sus propias actividades con tantos y tan incriminadores detalles.
Dejé el U-Bahn una parada antes de lo debido, en una estación del sector estadounidense que, sin ninguna razón debida a la ocupación de la ciudad, se llamaba Cabaña del Tío Tom y bajé por la Argentinische Allee.
Rodeado por los altos abetos del bosque de Grunewald y a solo una corta distancia de un pequeño lago, el Centro de Documentación de Berlín se elevaba en unos terrenos bien resguardados al final de la Wasserkäfersteig, un callejón sin salida con pavimento de adoquines. Detrás de una alambrada, el centro comprendía un conjunto de edificios, pero la parte principal parecía ser una construcción de dos plantas al final de una pasarela, pintada de blanco, con contraventanas verdes. Era un lugar agradable, aunque pronto recordé que había sido el cuartel general del viejo Forschungsamt, el centro de escuchas telefónicas de los nazis.
El soldado que estaba a la entrada, un negro grande, de dientes separados, me miró con suspicacia cuando me detuve frente a su garita. Probablemente estaba más acostumbrado a vérselas con personas en coche o con vehículos militares que con un peatón solitario.
—¿Qué quiere, Fritz? —dijo mientras daba palmadas con sus guantes de lana y patadas con las botas para mantener el calor.
—Era amigo del capitán Linden —dije en mi vacilante inglés—. Acabo de enterarme de la triste noticia y he venido para decir lo mucho que mi esposa y yo lo sentimos. Fue muy amable con los dos. Nos dio paquetes del economato, ¿sabe? —Del bolsillo saqué la corta carta que había escrito en el tren—. ¿Sería tan amable de entregarle esto al coronel Helm?
El tono del soldado cambió inmediatamente.
—Sí, señor, se lo daré. —Cogió la carta y la miró incómodo—. Ha sido muy amable al pensar en él.
—Son solo unos pocos marcos, para unas flores —dije, meneando la cabeza—. Y una tarjeta. Mi esposa y yo querríamos que hubiera algo en la tumba del capitán Linden. Iríamos al funeral si fuera en Berlín, pero pensamos que su familia se lo querrá llevar a casa.
—Bueno, no, no señor —dijo—. El funeral será en Viena, este viernes por la mañana. La familia lo ha querido así. Menos molestias que enviar el cuerpo a casa, supongo.
—Para un berlinés —dije encogiéndome de hombros— eso es casi igual que si estuviera en América. Viajar no es fácil en estos tiempos. —Suspiré y eché una mirada al reloj—. Será mejor que me marche; me queda un buen paseo por delante.
Al volverme para marcharme, solté un quejido y, sujetándome la rodilla y exhibiendo una amplia mueca, me senté en el suelo, delante de la barrera, mientras mi bastón golpeaba sonoramente los adoquines. Toda una actuación. El soldado salió de la garita.
—¿Está bien? —dijo, y me recogió el bastón y me ayudó a ponerme de pie.
—Un trozo de metralla rusa. Me molesta de vez en cuando. Se me pasará en un par de minutos.
—Oiga, venga a la garita y siéntese un par de minutos.
Me acompañó al otro lado de la barrera y hasta el interior de la caseta.
—Gracias. Es usted muy amable.
—Nada de eso. Cualquier amigo del capitán Linden...
Me senté pesadamente y me froté la rodilla, que casi no me dolía.
—¿Lo conocía bien?
—¿Yo? No soy más que un soldado de primera clase. No puedo decir que lo conociera, pero solía hacerle de chófer de vez en cuando.
Sonreí y moví la cabeza.
—¿Podría hablar más despacio? Mi inglés no es demasiado bueno.
—Le llevaba en coche de vez en cuando —dijo el soldado en voz más alta e imitó la acción de girar el volante—. ¿Ha dicho que le dio cosas del economato?
—Sí, fue muy amable.
—Sí, suena a algo típico de Linden. Siempre tenía muchas cosas del economato para regalar. —Hizo una pausa al ocurrírsele una idea—. Había una pareja en particular..., bueno, era como un hijo para ellos. Siempre les llevaba paquetes. A lo mejor los conoce: los Drexler.
Fruncí el entrecejo y me froté la barbilla pensativo.
—No será la pareja que vive en... —chasqueé los dedos como si tuviera el nombre de la calle en la punta de la lengua— ¿Cómo se llama?
—En Steglitz —dijó él, ayudándome—. Handjery Strasse.
Negué con la cabeza.
—No, estaba pensando en otras personas. Lo siento.
—No pasa nada, no tiene importancia.
—Supongo que la policía debe de haberle hecho muchas preguntas sobre el asesinato del capitán Linden.
—Nada. No nos preguntaron nada..., como ya habían cogido al tipo que lo había hecho...
—¿Han atrapado a alguien? Eso son buenas noticias. ¿Quién es?
—Un austríaco.
—Pero ¿por qué lo hizo? ¿Lo ha dicho?
—No. Debe de ser un loco. Y usted, ¿cómo conoció usted al capitán?
—En un club nocturno. El Gay Island.
—Sí, lo conozco. Aunque yo nunca he ido. Yo prefiero esos sitios que hay al final del Kudamm: el bar de Ronny y el Club Royale. Pero Linden iba mucho al Gay Island. Tenía muchos amigos alemanes, me parece, y ahí es a donde les gustaba ir.
—Bueno, como hablaba alemán tan bien.
—Sí que es verdad, como un nativo.
—A mi mujer y a mí nos sorprendía que no saliera con una chica de forma regular. Incluso le ofrecimos presentarle una. Chicas agradables, de buena familia.
El soldado se encogió de hombros.
—Demasiado ocupado, supongo —dijo riendo entre dientes—. Seguro que tenía muchas otras. Vaya si le gustaba confraternizar a ese hombre.
Al cabo de un momento comprendí lo que quería decir con confraternizar. Era un eufemismo para describir lo que otro oficial estadounidense hacía con mi mujer. Me sujeté la rodilla con cuidado y me levanté.
—¿Seguro que está bien? —dijo el soldado.
—Sí, gracias. Ha sido usted muy amable.
—No ha sido nada. Siendo amigo del capitán Linden...