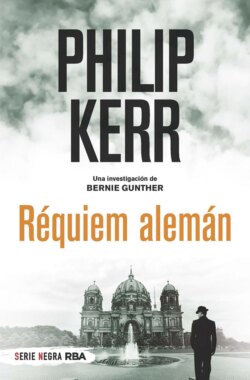Читать книгу Réquiem alemán - Philip Kerr - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10
ОглавлениеEn el tren a Viena había un hombre que hablaba de lo que les habíamos hecho a los judíos.
—Mire —decía—, no pueden culparnos por lo que pasó. Estaba predestinado. Solo nos limitamos a cumplir la profecía de su propio Antiguo Testamento, la que habla de José y sus hermanos. Ahí tenemos a José, el hijo más joven y el favorito de un padre represor, a quien tomamos como símbolo de toda la raza judía. Y luego están todos los demás hermanos, símbolo de los gentiles de todas partes, pero supongamos que son alemanes y que, naturalmente, están celosos del niño bonito. Es más guapo que los demás, tiene una chaqueta de muchos colores. Por Dios, no es de extrañar que lo odien. No es de extrañar que lo vendan como esclavo. Pero lo que es importante observar es que lo que los hermanos hacen es tanto una reacción contra un padre severo y autoritario, o una patria, si lo prefiere, como contra un hermano que parece gozar de demasiados privilegios. —El hombre se encogió de hombros y empezó a frotarse el lóbulo de una de sus orejas con forma de interrogante—. En realidad, si lo piensas bien, tendrían que agradecérnoslo.
—¿Cómo ha llegado a esa conclusión? —pregunté con bastante escepticismo.
—De no ser por lo que hicieron los hermanos de José, los hijos de Israel nunca habrían sufrido esclavitud en Egipto, nunca habrían sido conducidos hasta la Tierra Prometida por Moisés. Del mismo modo, de no ser por lo que nosotros, los alemanes, hicimos, los judíos nunca habrían vuelto a Palestina. Fíjese, si incluso están a punto de establecer un nuevo Estado. —Los ojillos del hombre se entrecerraron como si fuera uno de los pocos elegidos para echar una ojeada a la agenda de Dios—. Oh, sí —dijo— ha sido el cumplimiento de una profecía, justo eso.
—No sé nada de ninguna profecía —dije gruñendo, y señalé con el pulgar la escena que pasaba casi rozando la ventanilla del vagón: un convoy de tropas del Ejército Rojo, que parecía interminable, yendo hacia el sur por la Autobahn, paralela a la línea del ferrocarril—, pero lo que si sé seguro es que, por lo que parece, hemos acabado en el mar Rojo.
Era famosa, esa columna infinita de hormigas rojas, omnívoras y salvajes, que asolaban el país y cogían todo lo que podían acarrear —más de lo que cada una pesaba— para llevarlo a sus colonias semipermanentes, dirigidas por obreros. Y al igual que un plantador brasileño que ha visto cómo su cosecha de café es devastada por esas criaturas tan comunitarias, mi odio hacia los rusos se atemperaba con un grado igual de respeto. Durante siete largos años había luchado contra ellos, los había matado, había sido su prisionero, había aprendido su lengua y, finalmente, había escapado de uno de sus campos de trabajos forzados. Siete delgadas espigas de trigo malogradas por el viento del este, que devoraba las siete espigas buenas.
Al estallar la guerra yo era Kriminalkommissar de la sección 5 de la Oficina de Seguridad del Reich y, automáticamente, quedé clasificado como teniente de las SS. Aparte de jurar lealtad a Adolf Hitler, ser un Obersturmführer de las SS no pareció representar un gran problema hasta junio de 1941, cuando a Arhur Nebe, antes jefe de la policía criminal del Reich y ascendido entonces a Gruppenführer de las SS le dieron el mando de un grupo de combate como parte de la invasión de Rusia.
Yo fui solo uno más de los miembros del personal de la policía reclutados para el grupo de Nebe, cuyo objetivo era, o así lo creía yo, seguir a la Wehrmacht a la Rusia blanca ocupada y combatir las infracciones de la ley y el terrorismo de cualquier tipo. Entre mis deberes en el cuartel general de la unidad en Minsk estaba requisar los archivos de la NKVD rusa y capturar a la escuadra de la muerte de la NKVD que había asesinado a cientos de rusos blancos, prisioneros políticos, para impedir que fueran liberados por el ejército alemán. Pero los asesinatos en masa son algo endémico en cualquier guerra de conquista y pronto fue evidente para mí que mi propio bando también estaba asesinando a prisioneros rusos. Luego llegó el descubrimiento de que el principal propósito de esos Einsatzgruppen no era la eliminación de terroristas, sino el asesinato sistemático de civiles judíos.
En mis cuatro años de servicio en la primera gran guerra nunca había visto nada que tuviera un efecto tan devastador para mi espíritu como lo que presencié en el verano de 1941. Aunque no estaba personalmente al mando de ninguna de esas brigadas de ejecución en masa, comprendí que solo era una cuestión de tiempo que me lo ordenaran y que, como inevitable corolario, fuera fusilado por negarme a obedecer. Por ello, solicité mi traslado inmediato a la Wehrmacht y el frente.
En tanto que general al mando de mi Einsatzgruppe, Nebe podría haberme enviado a un batallón de castigo. Incluso podría haber dado órdenes para que me ejecutaran. En lugar de ello, accedió a mi petición y, después de unas cuantas semanas más en la Rusia blanca, durante las cuales ayudé a la sección oriental de Inteligencia de los ejércitos extranjeros del general Gehlen a organizar los archivos requisados de la NKVD, me trasladaron, no al frente, sino a la Oficina de Crímenes de Guerra del Alto Mando Militar en Berlín. Para entonces, Arthur Nebe había supervisado personalmente el asesinato de más de treinta mil hombres, mujeres y niños.
Después de mi regreso a Berlín nunca volví a verle. Años más tarde me encontré con un viejo amigo de la Kripo que me contó que Nebe, que siempre fue un nazi un tanto ambiguo, había sido ejecutado a principios de 1945 por ser uno de los miembros del complot del conde Stauffenberg para matar a Hitler.
Siempre me ha producido un sentimiento muy extraño pensar que posiblemente le debo la vida al culpable de numerosas matanzas.
Con gran alivio por mi parte, el hombre de la curiosa obsesión por la hermenéutica bajó del tren en Dresde y pude dormir entre esa ciudad y Praga. Pero la mayor parte del tiempo pensé en Kirsten y en la lacónica nota que le había dejado, explicando que estaría ausente durante varias semanas y explicando la presencia de los soberanos de oro en el piso, soberanos que constituían la mitad de mis honorarios por hacerme cargo del caso Becker y que Poroshin se había encargado de entregarme personalmente el día anterior.
Me maldije por no escribirle algo más, por no ser capaz de decirle que no había nada que no hubiera hecho por ella, ningún trabajo hercúleo que no hubiera realizado sin dudarlo por ella. Todo esto ella lo sabía, claro, y era manifiesto en el desmesurado paquete de cartas mías que guardaba en el cajón... junto al innombrado frasco de Chanel.