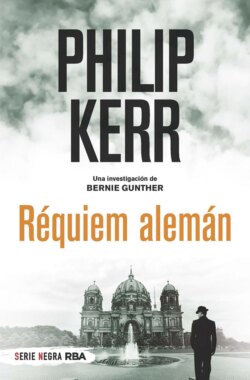Читать книгу Réquiem alemán - Philip Kerr - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеMe despertó el lejano sonido de una explosión. Siempre andaban dinamitando algún edificio en ruinas. El aullido de lobo del viento azotaba la ventana, y me apreté contra el cálido cuerpo de Kirsten mientras mi cerebro descifraba las claves que me conducían de vuelta al oscuro laberinto de la duda: el perfume de su cuello, el humo de tabaco en su pelo.
No la había oído meterse en la cama.
Gradualmente, un dúo de dolor empezó a palpitar al unísono en mi pierna derecha y mi cabeza, y, volviendo a cerrar los ojos, gemí y me di la vuelta, con fatiga, para ponerme de espaldas, recordando el horrible suceso de la noche anterior. Había matado a un hombre. Y lo peor de todo era que había matado a un soldado ruso. Que hubiera actuado en defensa propia no tendría, lo sabía, apenas importancia para un tribunal nombrado por los soviéticos. Solo había un castigo por matar soldados del Ejército Rojo.
Me preguntaba cuántas personas me habrían visto volviendo de la estación de ferrocarril Potsdamer con las manos y la cara como las de un cazador de cabezas de América del Sur. Decidí que, por lo menos durante unos meses, sería mejor que me mantuviera alejado de la Zona Este. Pero mirar el techo del dormitorio, dañado por las bombas, me recordó la posibilidad de que la Zona quizá decidiera venir a mí: ahí estaba Berlín, un boquete destripado, con los listones al aire, en medio de una pared bien enlucida, y en un rincón de la habitación estaba el saco de yeso, conseguido en el mercado negro, con el cual tenía la intención de taparlo cualquier día. Había pocas personas, yo incluido, que no creyeran que Stalin tenía intención de llevar a cabo una misión similar para tapar el pequeño y desnudo islote de libertad que era Berlín.
Me levanté por mi lado de la cama, me lavé en la jofaina, me vestí y fui a la cocina a buscar algo para desayunar.
Encima de la mesa había varios comestibles que no estaban allí la noche anterior: café, mantequilla, una lata de leche condensada y un par de tabletas de chocolate, todo del Economato Militar, o EM, las únicas tiendas que tenían algo, tiendas, además, restringidas a los militares estadounidenses. El racionamiento significaba que las tiendas alemanas se vaciaban casi en el mismo momento en que llegaban los suministros.
Cualquier alimento era bienvenido. Con unos cupones que nos proporcionaban en total menos de 3.500 calorías al día entre Kirsten y yo, con frecuencia pasábamos hambre. Yo había perdido más de quince kilos desde el final de la guerra. Al mismo tiempo, tenía mis dudas sobre el sistema de Kirsten para obtener ese abastecimiento extra. Pero, por el momento, dejé de lado mis sospechas y freí unas cuantas patatas con granos de sucedáneo de café para darles algo de sabor.
Atraída por el olor de la comida, Kirsten apareció en la puerta de la cocina.
—¿Hay bastante para dos? —preguntó.
—Claro —dije, y le puse un plato delante.
Entonces se dio cuenta de la magulladura que tenía en la cara.
—Dios santo, Bernie, ¿qué demonios te ha pasado?
—Tuve un encontronazo con un iván anoche. —Dejé que me tocara la cara y mostrara su preocupación durante un momento y luego me senté a tomar el desayuno—. El cabrón trató de robarme. Nos enzarzamos a golpes unos minutos y luego se largó. Me parece que había tenido una noche muy ocupada. Se dejó unos relojes.
No iba a contarle que estaba muerto. No tenía sentido que los dos nos preocupáramos.
—Los he visto. Son bonitos. Valdrán un par de miles de dólares.
—Iré al Reichstag esta mañana para ver si puedo encontrar algunos ivanes que los quieran comprar.
—Vigila que él no esté por allí buscándote.
—No te preocupes. No me pasará nada. —Me llevé unas patatas a la boca con el tenedor, cogí la lata de café norteamericano y la miré, impasible—. Volviste un poco tarde anoche, ¿no?
—Dormías como un bebé cuando llegué. —Kirsten se alisó el pelo con la palma de la mano y añadió—: Tuvimos mucho trabajo ayer. Uno de los yanquis cerró el local para celebrar su fiesta de cumpleaños.
—Ya veo.
Mi esposa era maestra, pero trabajaba como camarera en un bar en Zehlendorf, abierto solo para los militares estadounidenses. Debajo del abrigo que el frío la obligaba a llevar dentro del piso, ya llevaba el vestido de cretona rojo y el diminuto delantal con volantes que era su uniforme.
Sopesé el café en la mano.
—¿Robaste este lote?
Asintió, evitando mirarme.
—No sé cómo te las arreglas —dije—. ¿No se molestan en registraros? ¿No se dan cuenta de que faltan cosas en el almacén?
Se echó a reír.
—No tienes ni idea de la cantidad de comida que hay allí. Esos yanquis tienen una dieta de más de cuatro mil calorías al día. Uno de sus soldados se come tu ración mensual de carne en una sola noche y aún le queda sitio para el helado. —Se acabó el desayuno y sacó un paquete de Lucky Strike del bolsillo del abrigo—. ¿Quieres?
—¿También lo has robado?
Aun así cogí uno y bajé la cabeza para acercarla al fósforo que ella acababa de encender.
—Siempre el detective... —murmuró, añadiendo algo más irritada—: En realidad, estos son un regalo de uno de los yanquis. Algunos de ellos son solo unos niños, ¿sabes? Pueden ser muy amables.
—Apuesto a que sí —me oí gruñir.
—Les gusta hablar, eso es todo.
—Estoy seguro de que tu inglés debe de estar mejorando. —Sonreí abiertamente para suavizar cualquier sarcasmo que pudiera haber en mi voz. Me pregunté si me diría algo del frasco de Chanel que hacía poco había encontrado escondido en uno de sus cajones. Pero no lo mencionó.
Mucho después de que Kirsten se hubiera marchado al bar, llamaron a la puerta. Todavía nervioso por la muerte del iván, me metí su automática en el bolsillo antes de ir a abrir.
—¿Quién es?
—El doctor Novak.
Acabamos rápidamente con nuestro asunto. Le expliqué que mi informador en el cuartel general del GSOV había confirmado con una llamada interna a la policía de Magdeburgo, la ciudad más cercana a Wernigerode dentro de la Zona Este, que Frau Novak estaba «detenida para su propia protección» por el MVD. Cuando Novak volviera a casa, tanto él como su mujer serían deportados inmediatamente, «para hacer un trabajo vital para los intereses de los pueblos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas», a la ciudad de Járkov, en Ucrania.
Novak asintió, sombrío.
—Eso tiene sentido —dijo con un suspiro—. La mayoría de sus investigaciones metalúrgicas las realizan allí.
—¿Qué va a hacer ahora? —le pregunté.
Meneó la cabeza con una expresión de desaliento tal que sentí lástima de él. Pero no tanta como la que sentía por Frau Novak. Para ella no había ninguna salida.
—Bueno, ya sabe dónde encontrarme si puedo serle útil en algo más.
Novak señaló con un gesto el saco de carbón que le había ayudado a subir desde el taxi y dijo:
—Por el aspecto de su cara, diría que se ha ganado ese carbón.
—Digamos que, aun quemándolo todo de una vez, esta habitación no llegaría a estar ni siquiera templada. —Hice una pausa—. No es asunto mío, doctor Kovak, pero ¿va a volver?
—Tiene razón, no es asunto suyo.
Le deseé suerte de todos modos y, cuando se hubo ido, llevé una paletada de carbón a la sala y con un cuidado solo inquietado por mis crecientes expectativas de volver a estar caliente en casa, preparé y encendí el fuego en la estufa.
Pasé una mañana agradable, tendido en el sofá, y casi me sentía tentado a quedarme en casa durante el resto del día. Pero por la tarde saqué un bastón del armario y fui cojeando hasta la Kürfurstepdamm, donde, después de hacer cola durante al menos media hora, cogí un tranvía hacia el este.
—¡Mercado negro! —gritó el revisor cuando estuvimos a la vista de las ruinas del viejo Reichstag, y el tranvía se vació.
Ningún alemán, por respetable que fuera, consideraba vergonzoso hacer un poco de estraperlo de vez en cuando, y con una renta media de unos doscientos marcos —suficiente para pagar un paquete de cigarrillos— incluso las empresas legales dependían en muchas ocasiones de los productos del mercado negro para pagar a sus empleados. La gente utilizaba sus prácticamente inútiles reichsmarks para pagar el alquiler y para comprar sus miserables asignaciones del racionamiento. Para los estudiosos de la economía clásica, Berlín representaba el modelo perfecto de un ciclo económico determinado por la codicia y la necesidad.
Enfrente del ennegrecido Reichstag, en un solar del tamaño de un campo de fútbol, había casi mil personas, en pequeños grupos conspiradores, sosteniendo ante sí lo que habían ido a vender, como si fuera un pasaporte en una frontera muy concurrida: paquetes de sacarina, cigarrillos, agujas de máquinas de coser, café, cartillas de racionamiento (la mayoría falsificadas), chocolate y condones. Otras deambulaban de un lado para otro, ojeando con deliberado desdén los artículos exhibidos para su inspección y buscando lo que fuera que hubieran ido a comprar. No había nada que no pudiera comprarse allí, desde los títulos de propiedad de algún edificio destruido por las bombas hasta un certificado de desnazificación falso, garantizando que el portador estaba libre de la «infección» nazi y, por lo tanto, podía dársele empleo en cualquier sector sujeto al control aliado, ya fuera director de orquesta o barrendero.
Pero no eran solo los alemanes quienes iban a comerciar. Ni mucho menos. Los franceses iban a comprar joyas para sus novias, que se habían quedado en casa, y los británicos para comprar cámaras para sus vacaciones en la costa. Los estadounidenses compraban antigüedades que habían sido hábilmente falsificadas en cualquiera de los muchos talleres cercanos a la Savignyplatz. Y los ivanes acudían a gastarse las mensualidades atrasadas que acababan de cobrar en relojes. O eso esperaba yo.
Me situé al lado de un hombre con muletas cuya pierna de metal sobresalía del macuto que llevaba a la espalda. Exhibí mis relojes sosteniéndolos por la correa. Al cabo de un rato saludé amistosamente a mi vecino de una sola pierna, que no parecía tener nada para vender, y le pregunté qué vendía.
Con un gesto de la cabeza me señaló el macuto.
—La pierna —dijo sin la más leve señal de pesar.
—Mala suerte.
Su cara mostró una callada resignación. Luego miró mis relojes.
—Bonitos —dijo—. Hace quince minutos había un iván por aquí buscando un reloj de oro. Por un diez por ciento veré si se lo puedo traer.
Intenté calcular cuánto tiempo tendría que esperar allí de pie, soportando el frío, antes de hacer una venta.
—Cinco —me oí decir—, si compra.
El hombre asintió y se fue dando bandazos, como un trípode viviente, en dirección al Teatro de la Ópera Kroll. Volvió al cabo de diez minutos, jadeante y acompañado no de uno, sino de dos soldados rusos, que, después de mucho discutir, compraron el Mickey Mouse y el Patek de oro por mil setecientos dólares.
Cuando se hubieron marchado saqué nueve de los grasientos billetes del taco que me habían dado los ivanes y se los di.
—A lo mejor ahora podrá conservar esa pierna suya.
—A lo mejor —dijo con un resoplido, pero más tarde vi cómo la vendía por cinco cartones de Winston.
Ya no tuve suerte aquella tarde y, tras ponerme los dos relojes que me quedaban en las muñecas, decidí irme a casa. Pero cuando pasaba junto a los fantasmales muros del Reichstag, con las ventanas tapiadas con ladrillos y la cúpula con aquel aspecto tan precario, cambié de opinión al ver una de las pintadas que había y que se me grabó en el estómago: «Lo que hacen nuestras mujeres hace llorar a un alemán y a un soldado norteamericano correrse en los calzoncillos».
El tren a Zehlendorf y al sector estadounidense de Berlín me dejó a muy poca distancia al sur de la Kronprinzenallee y del bar americano Johnny’s, donde trabajaba Kirsten, a menos de un kilómetro del cuartel general estadounidense.
Era ya de noche cuando encontré Johnny’s, un lugar lleno de luz y ruido, con las ventanas empañadas y varios jeeps aparcados delante. Un letrero colgado por encima de la entrada, de aspecto vulgar, anunciaba que el bar solo estaba abierto para los tres primeros rangos, fuera lo que eso fuese. Al lado de la puerta había un viejo con una joroba tan grande como un iglú; uno de los miles de colilleros de la ciudad que se ganan la vida recogiendo los restos de cigarrillos. Igual que las prostitutas, cada colillero tenía su propio territorio, y las aceras de delante de los bares y clubes norteamericanos eran los más codiciados de todos. Allí, en un día bueno, un hombre o una mujer podían recuperar hasta cien colillas, lo suficiente para liar diez o quince cigarrillos enteros, con un valor total de unos cinco dólares.
—Eh, abuelo —le dije—, ¿quiere ganarse cuatro Winstons?
Saqué el paquete que había comprado en el Reichstag y me puse cuatro cigarrillos en la palma de la mano. Los ojos legañosos del hombre se desplazaron, ansiosos, de los cigarrillos a mi cara.
—¿Qué hay que hacer?
—Dos ahora y dos cuando me avise de que ha salido esta mujer.
Le di una foto de Kirsten que llevaba en la cartera.
—Vaya tía estupenda.
—Olvide eso ahora. —Con un gesto del pulgar señalé un café de aspecto sucio algo más arriba de la calle, en dirección al cuartel general estadounidense—. ¿Ve aquel café? —Él asintió—. Estaré allí.
El colillero saludó militarmente con un dedo y, metiéndose rápidamente en el bolsillo la fotografia y los dos Winstons, empezó a darse media vuelta para seguir escudriñando el suelo. Pero yo lo agarré por el mugriento pañuelo que llevaba alrededor del mal afeitado cuello.
—No se olvidará, ¿eh? —dije retorciéndoselo—. Este parece un buen sitio. Así que sabré dónde buscarle si no se acuerda de venir a avisarme. ¿Entendido?
El viejo pareció notar mi ansiedad y sonrió de una forma espantosa.
—Puede que ella lo haya olvidado, pero puede estar seguro de que yo no lo haré.
Su cara, parecida a la puerta de un garaje con puntos brillantes y manchas aceitosas, enrojeció cuando yo apreté más fuerte durante un momento.
—Mejor será —dije, y lo dejé ir, sintiéndome algo culpable por haberlo tratado con tanta rudeza. Le di otro cigarrillo como compensación y, sin tener en cuenta sus exageradas alabanzas a mi buen carácter, me dirigí hacia el sombrío café.
Durante lo que me parecieron horas, pero no llegaron a dos, permanecí sentado en silencio en compañía de una copa grande de coñac bastante malo, fumando varios cigarrillos y escuchando las voces a mi alrededor. Cuando llegó el colillero a buscarme, sus rasgos escrofulosos exhibían una sonrisa triunfal. Le seguí al exterior y de vuelta a la calle.
—La dama, señor —dijo señalando nerviosamente a la estación de ferrocarril—. Se fue hacia allí.
Hizo una pausa mientras le pagaba el resto de sus honorarios y luego añadió:
—Con su Schätzi. Un capitán, creo. En todo caso un joven apuesto, sea quien sea.
No me quedé a seguir escuchando y me encaminé tan rápidamente como pude en la dirección que me había indicado.
Pronto vi a Kirsten y al oficial norteamericano que la acompañaba, rodeándole los hombros con el brazo. Los seguí a distancia. La luna llena me proporcionaba una visión clara de su lento avance, hasta que llegaron a un bloque de pisos bombardeado, con seis niveles de pisos desplomados uno encima de otro como capas de hojaldre. Desaparecieron en el interior. Me pregunté si debía seguirlos. ¿Era necesario que lo viera todo?
Una amarga bilis se filtró desde mi hígado para disolver la grasienta duda que me pesaba en los intestinos.
Al igual que con los mosquitos, los oí antes de verlos. Su inglés era más fluido que mi comprensión, pero parecía que ella le estaba explicando que no podía llegar tarde a casa dos noches seguidas. Una nube pasó por delante de la luna, oscureciendo el paisaje, y me deslicé hasta detrás de un enorme montón de piedras, donde pensaba que tendría una vista mejor. Cuando la nube de sapareció y la luz de la luna brilló en todo su esplendor a través de las vigas desnudas del techo, pude verlos claramente, callados ahora. Durante un momento fueron una reproducción de la ino cencia, con ella arrodillada delante de él, mientras él le ponía las manos sobre la cabeza como si le otorgara su santa bendición. Me intrigó que la cabeza de Kirsten se balanceara, pero cuando él sol tó un gemido mi comprensión de lo que pasaba fue tan rápida como veloz la sensación de vacío que me golpeó.
Me marché sigilosamente y me emborraché hasta perder el sentido.